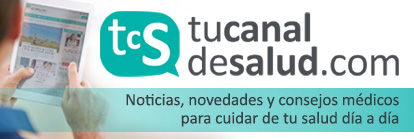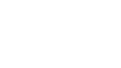Quirónsalud
Blog de Salud y bienestar mental del Hospital Quirónsalud Digital
- 202613ene
Guía práctica para afrontar la depresión
Francisco Gerecitano Lozano, psicólogo general sanitario en Hospital Quirónsalud Digital
La depresión es un trastorno mental frecuente y tratable que afecta a millones de personas en todo el mundo. A nivel global, más de 280 millones de personas padecen depresión y, en España, la prevalencia se sitúa en torno al 6,7 % de la población, con mayor incidencia en mujeres.
Esta guía ofrece consejos y recomendaciones basadas en evidencia científica para entender y afrontar la depresión de manera efectiva, recordando siempre que el apoyo de un psicólogo es clave para un tratamiento óptimo del trastorno.
¿Qué es la depresión?
La depresión o trastorno depresivo mayor es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por la presencia de tristeza persistente y pérdida de interés o placer en actividades, acompañado de otros síntomas que afectan significativamente al funcionamiento diario.
Cómo afrontar la depresión propia
Pedir ayuda es la mejor forma de afrontar la depresión. Consulta a tu médico de atención primaria o directamente a un psicólogo clínico para que realice una evaluación y proponga un tratamiento.
En tus seres queridos encontrarás un apoyo importante durante todo el proceso. Habla sobre lo que sientes, arrópate con ellos y déjate ayudar.
Hay señales de alerta que requieren atención inmediata: si tienes pensamientos de muerte, ideación suicida o sientes que estás en peligro inmediato, llama a emergencias (112) o contacta con profesionales de salud mental urgentemente. Tu seguridad es lo más importante
Cómo afrontar la depresión de un ser querido
Si sospechas que un ser querido padece depresión, tu apoyo puede ser fundamental en su recuperación. Lo más importante es mostrar empatía; escucha activamente sin juzgar, valida sus sentimientos y hazle saber que estás presente para él o ella. En lugar de consejos, ofrece apoyo práctico: acompáñalo a citas médicas, propón actividades graduales (sin forzar) que le resulten gratificantes y reconoce cada pequeño logro que consiga.
Durante el proceso, recuerda que tu bienestar también importa. Establecer límites saludables y mantener tus propias rutinas de autocuidado te permitirá ofrecer un apoyo más efectivo.
Si sientes que la vida de tu ser querido corre peligro inmediato contacta con emergencias (112) de inmediato.
Consejos prácticos frente a la depresión
Tener claros los siguientes puntos es fundamental para abordar la depresión desde casa, aunque siempre es necesario acudir a un especialista
 que ofrezca el tratamiento adecuado.
que ofrezca el tratamiento adecuado.1. Activación conductual
La activación conductual es una estrategia basada en evidencia científica que rompe el círculo vicioso de la depresión. El principio es sencillo pero poderoso: no esperes a sentirte bien para actuar, actúa a pesar de la desgana y la mejoría emocional llegará después. Empieza con actividades sencillas y ve incorporando otras más complejas gradualmente. Si tienes dudas sobre cómo comenzar, un psicólogo puede ayudarte a establecer objetivos claros.
2. Debate cognitivo
La depresión se caracteriza por patrones de pensamiento negativos automáticos y distorsionados que mantienen el malestar. Aprende a reconocer estos pensamientos sin aceptarlos como verdades absolutas. ¿Hay evidencia real que los respalde?, ¿existen otras formas de ver la situación?, ¿qué diría un amigo al respecto? Si crees que no puedes hacerlo solo, un psicólogo puede enseñarte.
3. Higiene del sueño
El sueño es fundamental para la salud mental. Una buena higiene del sueño mejora directamente el estado de ánimo y previene síntomas depresivos. Un psicólogo puede ayudarte a identificar patrones conductuales que interfieren con tu higiene del sueño.
4. Alimentación equilibrada
La nutrición juega un papel importante en la salud mental y el bienestar emocional. Procura una dieta equilibrada y evita el exceso de azúcares refinados y alimentos ultraprocesados, que pueden exacerbar cambios en el estado de ánimo.
5. Establece objetivos realistas
Pensar en metas grandes o a largo plazo puede resultar abrumador y desmotivador. Establece objetivos pequeños y alcanzables a corto plazo. Estos objetivos funcionan como pequeños hitos que generan sensación de logro y refuerzan tu autoestima.
13 de enero: Día Mundial de la Lucha contra la Depresión
Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una jornada dedicada a sensibilizar, orientar y prevenir a la población mundial sobre este trastorno. En 2026, este día mantiene su objetivo fundamental: aumentar la conciencia global sobre la depresión, romper el estigma asociado a este trastorno mental y promover la detección temprana y el acceso al tratamiento.
Millones de personas en todo el mundo padecen depresión, pero con apoyo profesional y el tratamiento adecuado, es posible recuperarse. Si reconoces estos síntomas en ti mismo, el primer paso es hablar con un profesional de salud mental. En el Hospital Quirónsalud Digital contamos con psicólogos clínicos especializados en trastornos del estado de ánimo.
0 comentarios - 202522dic
Cómo proteger a tus hijos de la adicción a los videojuegos
Joan Francesc Serra Pla, psicólogo clínico adjunto en Hospital Quirónsalud Digital
El uso de videojuegos forma parte habitual del ocio infantil y adolescente.
En la mayoría de los casos constituye una actividad lúdica y social, pero cuando su uso se vuelve excesivo o desregulado puede interferir en el desarrollo emocional, social y académico. Con la llegada de la Navidad y los Reyes, periodos en los que muchos niños y adolescentes reciben nuevas consolas y videojuegos, es especialmente relevante comprender los riesgos y establecer pautas de prevención.
Cómo afecta la adicción a los videojuegos a los niños
En edades tempranas, la capacidad de autorregulación aún está en desarrollo, lo que hace a los niños más vulnerables a un uso desmesurado del videojuego. Entre los efectos más frecuentes se encuentran:
- Dificultad para gestionar el tiempo. La ausencia de límites internos favorece sesiones prolongadas, con impacto en rutinas básicas como el sueño o el tiempo de estudio.
- Irritabilidad y frustración. Algunos niños muestran cambios emocionales bruscos cuando se les interrumpe el juego o cuando no logran determinados objetivos.
- Reducción del juego libre y actividades sociales presenciales. Un uso excesivo puede desplazar actividades esenciales para el desarrollo cognitivo y social, como el juego simbólico o el contacto con iguales.
- Alteraciones atencionales. La exposición prolongada a estímulos rápidos puede dificultar el mantenimiento de la atención en tareas escolares o actividades menos estimulantes.
Cómo afecta la adicción a los videojuegos a los adolescentes
En la adolescencia, los videojuegos pueden convertirse en un espacio de evasión, competencia o pertenencia social. Cuando aparece un patrón problemático, se observan efectos específicos:
- Impacto en el rendimiento académico. La dedicación excesiva al videojuego puede disminuir el tiempo de estudio y la concentración, afectando a la planificación y la ejecución de tareas.
- Aislamiento social progresivo. Aunque muchos videojuegos fomentan la interacción online, un uso compulsivo puede sustituir el contacto social presencial y debilitar vínculos familiares.
- Alteraciones del estado de ánimo. El uso problemático puede asociarse a irritabilidad, síntomas depresivos o ansiedad, especialmente cuando el juego se utiliza como vía de escape de problemas personales.
- Patrones de sueño irregulares. Sesiones de juego a última hora del día pueden generar insomnio o una mala calidad del descanso, con consecuencias en la atención, la memoria y el rendimiento general.
Claves para reducir los riesgos de adicción
La prevención exige una combinación de límites claros, acompañamiento y educación digital. En épocas como Navidad y Reyes, cuando aumenta la probabilidad de recibir nuevos dispositivos o videojuegos, estas pautas se vuelven esenciales:
- Establecer normas desde el principio. Definir tiempos de uso, franjas horarias y consecuencias de modo claro y coherente evita conflictos posteriores.
- Acompañar y supervisar. Conocer los juegos, jugar ocasionalmente con ellos y mostrar interés facilita detectar señales de uso problemático y mejora la comunicación.
- Fomentar alternativas de ocio. Actividades deportivas, creativas o sociales reducen la dependencia del videojuego como única fuente de gratificación.
- Favorecer la higiene del sueño. Limitar el uso de pantallas por la noche y mantener rutinas estables ayuda a prevenir el desajuste horario.
- Conversar sobre el uso responsable. Hablar abiertamente de riesgos, emociones y autocontrol promueve una relación más equilibrada con la tecnología.
- Revisar la clasificación y el contenido. Elegir videojuegos adecuados a la edad reduce la exposición a estímulos excesivos o a dinámicas que puedan favorecer la compulsión.
- Modelar con el ejemplo. Los hábitos digitales de los adultos influyen en la conducta de niños y adolescentes; una regulación coherente refuerza las normas familiares.
La adicción a los videojuegos
 no es un fenómeno inevitable, pero requiere prevención activa por parte de las familias. Comprender cómo afecta a niños y adolescentes, especialmente en periodos como Navidad y Reyes, permite anticiparse a los riesgos y construir hábitos saludables desde el inicio. Con límites adecuados, acompañamiento y una comunicación abierta, los videojuegos pueden integrarse de manera equilibrada en el ocio, favoreciendo un desarrollo emocional y social más saludable.0 comentarios
no es un fenómeno inevitable, pero requiere prevención activa por parte de las familias. Comprender cómo afecta a niños y adolescentes, especialmente en periodos como Navidad y Reyes, permite anticiparse a los riesgos y construir hábitos saludables desde el inicio. Con límites adecuados, acompañamiento y una comunicación abierta, los videojuegos pueden integrarse de manera equilibrada en el ocio, favoreciendo un desarrollo emocional y social más saludable.0 comentarios - 202515dic
Qué hacer (y qué no) cuando alguien manifiesta pensamientos suicidas
Joan Francesc Serra Pla, psicólogo clínico adjunto en Hospital Quirónsalud Digital
Cuando una persona expresa pensamientos suicidas, quienes la rodean suelen experimentar una mezcla de preocupación, miedo e incertidumbre respecto a cómo actuar. La respuesta que reciba en esos primeros momentos puede influir significativamente en su seguridad emocional y en su disposición a aceptar ayuda profesional. Por ello, es fundamental entender cuáles son las señales más frecuentes, cómo intervenir de manera adecuada y qué conductas conviene evitar.
Las formas más frecuentes en que se manifiestan pensamientos suicidas
Los pensamientos suicidas pueden expresarse de múltiples modos, desde declaraciones explícitas hasta señales más sutiles. Entre las manifestaciones más comunes se encuentran:
- Verbalizaciones directas o indirectas. Frases como «no puedo más», «desearía desaparecer» o «la vida no tiene sentido» pueden indicar un malestar profundo, incluso cuando no mencionan el suicidio de forma literal.
- Cambios conductuales significativos. Aislamiento progresivo, abandono de obligaciones, alteraciones drásticas del sueño o la alimentación, o una marcada pérdida de interés por actividades antes gratificantes.
- Gestos de despedida o cierre. Entregar objetos personales de valor emocional, redactar mensajes de despedida o mostrar conductas que parecen indicar una preparación.
- Aumento de conductas de riesgo. Consumo abusivo de sustancias, conducción temeraria o exposición innecesaria al peligro.
- Variaciones emocionales intensas. Una aparente calma repentina tras un periodo de sufrimiento intenso también puede ser una señal de alerta, ya que en algunos casos coincide con la toma de una decisión autodestructiva.
Reconocer estas señales no implica diagnosticar, pero sí permite activar medidas de apoyo y orientación adecuadas.
¿Cómo ayudar a alguien con pensamientos suicidas?
Ofrecer ayuda requiere presencia, escucha activa y una actitud de respeto. Las siguientes pautas pueden resultar útiles:
- Escuchar sin juicio. Permitir que la persona exprese su malestar, validar su sufrimiento y mostrar disponibilidad facilita que se sienta comprendida.
- Hablar abiertamente del tema. Preguntar de manera directa por la presencia de ideas suicidas no incrementa el riesgo; por el contrario, permite evaluar la situación y reduce el aislamiento emocional.
- Transmitir apoyo y acompañamiento. Asegurar que no está sola y que existen alternativas de ayuda profesional puede aliviar la sensación de desesperanza.
- Fomentar la búsqueda de atención especializada. Contactar con un psicólogo, un psiquiatra o servicios de urgencias es fundamental cuando el riesgo es elevado o la persona manifiesta un plan concreto.
- Asegurar el entorno inmediato. En situaciones de riesgo inminente, retirar o limitar el acceso a medios potencialmente peligrosos puede ser crucial.
- Mantener el contacto. Tras una primera conversación, es importante hacer seguimiento, ofrecer continuidad y facilitar que la persona mantenga el vínculo con la red de apoyo.
¿Qué evitar si alguien manifiesta pensamientos suicidas?
Algunas reacciones bienintencionadas pueden resultar contraproducentes:
- Minimizar o restar importancia. Frases como «no es para tanto» o «ya se te pasará» invalidan el malestar y pueden incrementar el aislamiento.
- Culpabilizar o presionar. Reproches del tipo «piensa en tu familia» o «cómo puedes decir eso» generan vergüenza y dificultan que la persona siga compartiendo lo que siente.
- Ofrecer soluciones simplistas. El sufrimiento psicológico es complejo; sugerir «anímate» o «haz ejercicio» puede sonar desconectado de la realidad emocional de la persona.
- Mantener el secreto ante un riesgo grave. Si existe peligro para la vida, la prioridad es la seguridad, lo cual puede implicar informar a profesionales o familiares cercanos.
En definitiva, afrontar una situación en la que alguien verbaliza pensamientos suicidas exige sensibilidad, claridad y responsabilidad. Escuchar, validar y facilitar el acceso a ayuda profesional constituye la base de una intervención adecuada. A la vez, es imprescindible evitar actitudes que minimicen el sufrimiento o aumenten la sensación de soledad. La prevención se fortalece cuando la persona encuentra un entorno seguro y dispuesto a acompañar, y cuando se recurre de manera temprana a profesionales
 capacitados para ofrecer tratamiento y orientación.1 comentario
capacitados para ofrecer tratamiento y orientación.1 comentario - 202527nov
10 señales de alerta de la ludopatía
Joan Francesc Serra Pla, psicólogo clínico en Hospital Quirónsalud Digital
La ludopatía, también conocida como juego patológico, es una adicción conductual con graves consecuencias emocionales, sociales y económicas. Su detección temprana es fundamental para evitar la progresión hacia un deterioro mayor. Para ello, es fundamental saber cómo reconocer el problema.
¿Qué se conoce por ludopatía?
La ludopatía es un trastorno del comportamiento caracterizado por la incapacidad persistente para controlar el impulso de jugar, pese a las consecuencias negativas. Las personas con esta adicción experimentan una necesidad creciente de apostar, pérdida de control y una interferencia significativa en su vida personal, laboral y familiar.
Este trastorno suele asociarse a distorsiones cognitivas (como la ilusión de control), activación intensa del sistema de recompensa y dificultades en la regulación emocional. No se trata de una falta de fuerza de voluntad, sino de un trastorno reconocido clínicamente, descrito en manuales diagnósticos como el DSM-5 bajo el nombre de trastorno por juego
 .
.10 señales que pueden indicar que una persona tiene ludopatía
Detectar las señales tempranas permite intervenir antes de que el problema se cronifique. Estas señales afectan al ámbito emocional, cognitivo, económico y social. No es necesario que aparezcan todas, pero la presencia de varias puede ser motivo para solicitar evaluación profesional.
1. Preocupación constante por el juego
Pensar de forma recurrente en apostar, planificar nuevas partidas o recordar experiencias de juego. La actividad ocupa un espacio mental desproporcionado.
2. Necesidad creciente de apostar más dinero
Aparece tolerancia. Es decir, para experimentar la misma excitación o alivio emocional, la persona incrementa progresivamente las cantidades apostadas.
3. Pérdida de control sobre el juego
Intentos repetidos e infructuosos de reducir o abandonar el juego. A menudo la persona promete que será la última vez, pero no consigue detenerse.
4. Jugar para escapar del malestar emocional
El juego se utiliza como vía de escape para aliviar ansiedad, estrés, aburrimiento o tristeza. La apuesta funciona como un regulador emocional disfuncional.
5. Mentiras frecuentes sobre el tiempo o el dinero invertido
La persona oculta, minimiza o falsea la realidad del juego ante familiares, amigos o profesionales.
6. Deterioro económico progresivo
Endeudamiento, uso de créditos rápidos, incumplimiento de obligaciones económicas o desaparición recurrente de dinero en casa.
7. Conflictos familiares o laborales relacionados con el juego
Discusiones, pérdida de confianza, disminución del rendimiento laboral o riesgo de sanciones o despido.
8. Intentos desesperados de recuperar lo perdido
Tras una pérdida económica, la persona vuelve a jugar buscando compensar el dinero perdido, lo que aumenta todavía más la espiral de endeudamiento.
9. Alteraciones emocionales asociadas al juego
Irritabilidad, ansiedad o inquietud cuando no se puede jugar. También pueden aparecer síntomas depresivos por culpa y sensación de fracaso.
10. Abandono de actividades importantes
Pérdida de interés en hobbies, relaciones sociales o responsabilidades. El juego pasa a ser la actividad central de la vida del individuo.
La ludopatía es un trastorno serio, pero tratable. Reconocer las señales de alerta es el primer paso hacia la recuperación. La intervención psicológica especializada —junto con el acompañamiento familiar y, en ocasiones, apoyo farmacológico— permite romper el ciclo adictivo y restablecer el bienestar emocional y funcional.
Si observas estas señales en ti o en alguien cercano, buscar ayuda profesional de manera temprana puede marcar una diferencia sustancial en el pronóstico y la calidad de vida.
0 comentarios - 202520nov
Mitos y verdades sobre la ansiedad crónica
Joan Francesc Serra Pla, psicólogo clínico adjunto en Hospital Quirónsalud Digital
La ansiedad crónica es uno de los motivos de consulta más frecuentes en salud mental. A pesar de su prevalencia, sigue rodeada de malentendidos que pueden dificultar el acceso a un tratamiento adecuado. Este artículo revisa, desde una perspectiva clínica, qué sabemos realmente sobre esta condición, desmonta mitos comunes y reafirma verdades esenciales basadas en la evidencia.
¿Qué es la ansiedad crónica?
La ansiedad crónica se caracteriza por un estado persistente de preocupación y activación fisiológica que se mantiene durante meses o años, incluso en ausencia de amenazas reales. No es un episodio puntual ni una reacción adaptativa aislada, sino un patrón estable que interfiere significativamente en la vida diaria. Puede aparecer como parte de trastornos específicos —como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico o la fobia
 social— o manifestarse de manera mixta, acompañada de síntomas depresivos o somáticos.
social— o manifestarse de manera mixta, acompañada de síntomas depresivos o somáticos.A nivel neurobiológico, implica una hiperactivación sostenida de los circuitos relacionados con la alerta —principalmente la amígdala y los sistemas de respuesta al estrés— que se mantienen hiperreactivos incluso ante estímulos neutros. Este funcionamiento prolongado genera desgaste emocional y físico.
Síntomas característicos de la ansiedad crónica
Entre los síntomas más comunes destacan:
- Preocupación excesiva y difícil de controlar, a menudo centrada en múltiples áreas de la vida.
- Hiperactivación fisiológica, como tensión muscular, palpitaciones, sudoración o respiración acelerada.
- Alteraciones cognitivas, principalmente rumiación, anticipación negativa y dificultad para concentrarse.
- Cambios conductuales, como evitación de situaciones percibidas como amenazantes, irritabilidad o necesidad de control constante.
- Trastornos del sueño, especialmente insomnio de conciliación o despertares frecuentes.
Estos síntomas tienden a fluctuar según el contexto, pero en ausencia de intervención persisten y pueden intensificarse.
Los mitos más extendidos sobre la ansiedad crónica
Los mitos influyen en la forma en que las personas interpretan sus síntomas y buscan ayuda. Desmontarlos es clave para evitar estigmas y fomentar intervenciones tempranas. Algunos de los más extendidos son:
1. La ansiedad crónica es solo estrés mal gestionado
Aunque el estrés puede desencadenarla, reducir la ansiedad crónica a una simple falta de gestión emocional es erróneo y culpabilizante. Implica factores biológicos, temperamentales, cognitivos y ambientales que van más allá de la voluntad personal.
2. El objetivo es evitar totalmente el malestar
Evitar la incomodidad favorece un círculo de refuerzo negativo: cuanto más se evita, mayor se vuelve el miedo. Los tratamientos eficaces incluyen la exposición gradual y la tolerancia al malestar, no la evitación total.
3. Si es crónica, será para toda la vida
La cronicidad no implica irreversibilidad. Con tratamiento psicológico basado en evidencia —terapias cognitivo-conductuales, terapia de aceptación y compromiso— y, cuando es necesario, apoyo farmacológico, la mayoría de personas experimentan mejoras significativas.
3 verdades sobre la ansiedad crónica
Aclarar aquello que sí es cierto ayuda a establecer expectativas realistas y facilita el proceso terapéutico.
1. La ansiedad es tratable
Existe un amplio consenso clínico en que, con intervención adecuada, la sintomatología puede reducirse notablemente. La plasticidad cerebral permite modificar patrones de respuesta profundamente arraigados.
2. La relación mente-cuerpo es bidireccional
La ansiedad crónica afecta al organismo —tensión muscular, problemas digestivos, cefaleas— y, a su vez, el estado físico influye en la ansiedad. Por ello, los enfoques integrados (psicoterapia, ejercicio, sueño, regulación fisiológica) son más eficaces.
3. Detectarla a tiempo mejora el pronóstico
Cuanto antes se interviene, menores son las probabilidades de que la ansiedad derive en un trastorno más complejo o acompañe a otros problemas como depresión, abuso de sustancias o agotamiento profesional.
En definitiva, la ansiedad crónica es una condición compleja, pero comprensible y tratable. Desmontar mitos y reforzar verdades basadas en la evidencia permite a los pacientes tomar decisiones informadas y buscar apoyo sin culpa ni estigma. Desde la práctica clínica, promover una comprensión realista y compasiva de la ansiedad es esencial para facilitar procesos terapéuticos efectivos y sostenibles.
0 comentarios
La salud mental influye en las relaciones sociales y en el bienestar emocional. Cuidarla resulta fundamental para alcanzar la serenidad y la calidad de vida que todos buscamos. En este blog, profesionales expertos en psicología y psiquiatría nos invitan a profundizar en los distintos aspectos que influyen en la salud y bienestar mental con el objetivo de comprenderla, cuidarla y desterrar tabúes y estigmas.
 Psiquiatría y Psicología delHospital Quirónsalud Digital
Psiquiatría y Psicología delHospital Quirónsalud DigitalLa finalidad de este blog es proporcionar información de salud que, en ningún caso sustituye la consulta con su médico. Este blog está sujeto a moderación, de manera que se excluyen de él los comentarios ofensivos, publicitarios, o que no se consideren oportunos en relación con el tema que trata cada uno de los artículos.
Quirónsalud no se hace responsable de los contenidos, opiniones e imágenes que aparezcan en los "blogs". En cualquier caso, si Quirónsalud es informado de que existe cualquier contenido inapropiado o ilícito, procederá a su eliminación de forma inmediata.
Los textos, artículos y contenidos de este BLOG están sujetos y protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, disponiendo Quirónsalud de los permisos necesarios para la utilización de las imágenes, fotografías, textos, diseños, animaciones y demás contenido o elementos del blog. El acceso y utilización de este Blog no confiere al Visitante ningún tipo de licencia o derecho de uso o explotación alguno, por lo que el uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización por escrito de Quirónsalud.
Quirónsalud se reserva la facultad de retirar o suspender temporal o definitivamente, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Blog y/o a los contenidos del mismo a aquellos Visitantes, internautas o usuarios de internet que incumplan lo establecido en el presente Aviso, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones contra los mismos que procedan conforme a la Ley y al Derecho.