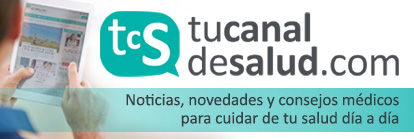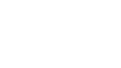Quirónsalud
Blog del Servicio de Hematología de la Fundación Jiménez Díaz
- 202613ene
Anemias hemolíticas: cuando los glóbulos rojos son destruidos antes de tiempo
Los "hematíes","eritrocitos" o "glóbulos rojos" (en este texto emplearemos los tres términos de manera sinónima) son células con una importancia vital para nuestro organismo, dado que a través de la hemoglobina (una proteína que se encuentra en su interior) son las encargadas de realizar el transporte de los gases en la sangre, llevando así el oxígeno desde los pulmones al resto de tejidos y el dióxido de carbono en el sentido inverso, para su eliminación.
De forma habitual, en un ser humano adulto los glóbulos rojos se producen en la médula ósea (que actúa como "fábrica" de la mayor parte de células de la sangre) y se destruyen tras unos 120 días de vida en el bazo o el hígado, órganos encargados de su eliminación, así como de reciclar algunos de sus componentes. Sin embargo, hay situaciones en las cuales la vida de los glóbulos rojos se ve reducida. La más destacable a nivel clínico, y de la que vamos a hablar hoy, es la hemólisis.
¿Qué es la "hemólisis"? ¿Qué tipos de "hemólisis" existen?
Empleamos el término "hemólisis" para referirnos al proceso por el cual los hematíes son destruidos de forma prematura. El origen de esta palabra proviene del griego, de la unión de las raíces haima- (sangre) y -lisis (disolución, ruptura). En estas circunstancias, la médula ósea intenta compensar el déficit de eritrocitos con una producción incrementada y acelerada de los mismos, pero cuando esta respuesta es insuficiente para reponer los hematíes destruidos aparece la anemia.
Se acompaña de síntomas clásicos, como astenia, palidez o aparición de palpitaciones o taquicardia, mareo o sensación de falta de aire. Un hallazgo característico de las anemias hemolíticas es la aparición súbita de "ictericia" (coloración amarillenta de las mucosas y de la piel) debida al aumento de la bilirrubina en sangre, por la destrucción de los glóbulos rojos. En casos leves se limita a las conjuntivas mientras que en los más intensos se extiende a la piel, lo que suele alarmar al paciente y esto les lleva a consultar con rapidez.
La hemólisis a su vez puede tener lugar en el interior de los vasos sanguíneos (en cuyo caso la denominaremos "intravascular") o fuera de los mismos en órganos como el bazo (siendo entonces denominada "extravascular").- Si la hemólisis es intravascular la intensidad suele ser mayor y típicamente observaremos hemoglobinuria (es decir, que parte de la hemoglobina se va a filtrar en los riñones a la orina) y la prueba de Coombs directo (que a grandes rasgos mide la presencia de anticuerpos adheridos a la membrana del hematíe) suele ser positiva.
- Si es extravascular, la intensidad suele ser algo menor y la destrucción de los glóbulos rojos suele tener lugar en el hígado o en el bazo. En estos casos es frecuente encontrar un bazo incrementado en tamaño (por una mayor actividad en él), no suele haber hemoglobinuria y el Coombs directo suele ser negativo.
De forma general podemos establecer dos grupos de anemias hemolíticas en función del mecanismo de responsable de la hemólisis, intracorpusculares (la causa de la ruptura de los hematíes se debe a un defecto estructural del propio hematíe, que lo hace vulnerable y degradable) o extracorpusculares (la causa es ajena al hematíe, destacando en este grupo la presencia de anticuerpos que se adhieren a su membrana).
 Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto
Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto
¿Cuál es el origen de las anemias hemolíticas?
Como hemos descrito en el apartado previo, el origen de las anemias hemolíticas puede ser diverso. Algunos pacientes presentan de forma congénita (y habitualmente heredada) alteraciones en la membrana de los glóbulos rojos o en la hemoglobina que contienen. Dichas alteraciones, debidas a mutaciones diferentes, pueden dar lugar a cambios en la forma de los hematíes, haciéndolos esféricos (esferocitosis), ovalados (eliptocitosis) o en forma de hoz (anemia falciforme -si tenéis curiosidad existe un post monográfico dedicado a esta condición en este blog-), ocasionando que por estos cambios en su estructura encuentren problemas al atravesar el bazo y por tanto sean destruidos en él. También se observa una mayor susceptibilidad para romperse en situaciones en las que aumenta el estrés oxidativo celular, como en las infecciones.
En otras ocasiones los pacientes presentan autoanticuerpos que se adhieren a la membrana de los glóbulos rojos y esto facilita que sean eliminados por otras células o su destrucción de forma directa. Podemos encontrar este escenario en pacientes que presentan otras enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, u enfermedades hematológicas con elevada presencia de fenómenos inmunes asociados como la leucemia linfática crónica. Igualmente, también pueden aparecer de forma primaria, sin otras enfermedades asociadas.
Finalmente, existen pacientes con anemias hemolíticas desencadenadas por fármacos o infecciones o por procesos de "microangiopatía trombótica" (en los que las plaquetas se adhieren a los vasos sanguíneos y generan trombos que reducen su calibre y ocasionan que los hematíes se rompan al pasar a través de ellos).
El estudio pormenorizado de cada uno de los diferentes subtipos de anemias hemolíticas podría ser objeto de diferentes posts de nuestro blog, pero como diría Michael Ende "esa es otra historia y deberá ser contada en otro momento".¿Qué parámetros de laboratorio se ven alterados? ¿Cómo se diagnostican las anemias hemolíticas?
De forma general, todos los pacientes con anemia hemolítica van a presentar reducción de sus cifras de hemoglobina y elevación paralela de los reticulocitos (glóbulos rojos inmaduros) en el intento de la médula ósea por compensar esta pérdida. También es frecuente observar elevación de la bilirrubina indirecta o no conjugada (como resultado de la degradación de la hemoglobina liberada a la sangre en la ruptura de los glóbulos rojos) y de los niveles de LDH (una enzima que se encuentra en el interior de los eritrocitos y que es necesaria para la realización de algunas rutas metabólicas). Por su parte, la haptoglobina se verá reducida (y frecuentemente indetectable) puesto que es una proteína que se une a la fracción proteica de la hemoglobina cuando esta se encuentra libre en el plasma, por lo que la ruptura de múltiples hematíes ocasionará su consumo y posterior aclaramiento.
En cuanto a identificar la causa de la anemia hemolítica, dependiendo de nuestra sospecha realizaremos diferentes estudios de manera dirigida. El frotis de sangre periférica (en el que se examinan las características de las células de la sangre al microscopio) suele revelar la presencia de eritrocitos inmaduros y nos puede permitir identificar alteraciones en la forma de los glóbulos rojos que orienten a algunas causas (glóbulos rojos con forma de esfera, rotos...). Es especialmente útil también el estudio de Coombs directo (ya explicado previamente) pues orienta a un origen inmune de la hemólisis.Podemos ayudarnos también de estudios más específicos de citometría de flujo y genética y biología molecular para identificar defectos enlas proteínas de la membrana del hematíe o en la hemoglobina.
En caso de tener anemia, ¿tengo que preocuparme porque pueda ser hemolítica?
De forma breve, se podría responder que generalmente, no. La mayor parte de anemias que se diagnostica presenta otro origen, sea este carencial (por pérdida o malabsorción de nutrientes, siendo el hierro el principal responsable de las que encuadramos en este grupo), asociado a enfermedades crónicas o más raramente derivado de hemopatías malignas, como es el síndrome mielodisplásico en paciente de edad avanzada. Por tanto, si bien puede ser un diagnóstico a valorar en pacientes con antecedentes familiares, y asumiendo también que cualquier paciente puede presentar un brote de anemia hemolítica autoinmune a lo largo de su vida, las probabilidades de que esto ocurran son muy bajas y no debe constituir nuestra sospecha inicial salvo que el resto de los datos de laboratorio orienten a ello.
En caso de observar anemia en una analítica realizada de forma rutinaria, lo recomendable es consultar inicialmente al médico de familia, que realizará las pruebas pertinentes para identificar el origen de la anemia y, de ser necesario, valorará remitir al paciente a hematología para completar el estudio de forma más específica.¿Cómo se tratan estas enfermedades?
El abordaje terapéutico de las anemias hemolíticas es complejo y debe ser individualizado dependiendo de cada entidad. La mayoría de estos pacientes realizan seguimiento a cargo de un servicio de hematología, puesto que son patologías precisan de manejo pormenorizado y en unidades especializadas.
De esta forma, si nos encontramos ante un brote de anemia hemolítica autoinmune, el tratamiento se realizará empleando inmunosupresores como son los glucocorticoides o los anticuerpos monoclonales anti CD20. En las anemias hemolíticas congénitas, el manejo puede implicar la realización de transfusiones de concentrados de hematíes, la esplenectomía, la abstención terapéutica (limitándonos a evitar factores precipitantes que puedan favorecer los episodios hemolíticos y administrar suplementos vitamínicos de ácido fólico) o incluso la realización de un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en función de la intensidad de la sintomatología o la gravedad de la anemia.
En los casos secundarios a infecciones se administrarán antibióticos si la causa es bacteriana, y las microangiopatías trombóticas precisan de manejo muy especializado, mediante recambio plasmático o administración de fármacos que inhiben al complemento y que van dirigidos a su control.
En los casos de origen congénito, además, los pacientes pueden beneficiarse de consejo genético en caso de presentar deseo gestacional, así como de seguimiento pediátrico especializado desde el nacimiento.
Dr. Gonzalo Castellanos Arias
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz - 20254ago
La anemia de células falciformes: Una enfermedad hereditaria de la sangre
La anemia de células falciformes, también llamada drepanocitosis o enfermedad de sickle-cell (célula en forma de hoz), es una enfermedad genética que afecta a la sangre. Se trasmite de padres a hijos y provoca que la hemoglobina -proteína responsable de transportar oxígeno en los glóbulos rojos- tenga una forma y un funcionamiento alterados.
¿Cuál es la causa esta enfermedad? ¿A quién afecta?
El problema está en los genes. En las personas con anemia falciforme, una alteración en el ADN provoca que se forme una hemoglobina defectuosa, llamada "hemoglobina S". Esta alteración genética hace que los glóbulos rojos pierdan su forma redondeada y flexible y se vuelvan rígidos y con aspecto de hoz. Esto tiene, como veremos, un gran impacto en la salud.
En España, es poco frecuente, afecta a aproximadamente a 1 de cada 5.000 recién nacidos. Es mucho más común en África, India, Oriente Medio y algunas regiones del Caribe. En nuestro país, los casos han aumentado en los últimos años por la migración desde áreas donde la enfermedad es más frecuente y por una mejor detección gracias a programas de cribado neonatal.
Una curiosidad: protección contra la malaria
Las personas que tienen solo una copia del gen alterado (portadores, sin enfermedad manifiesta) tienen cierta protección contra la malaria. Esta infección grave, está causada por un parásito del género plasmodium, se trasmite por mosquitos y es muy común en África.
El parásito de la malaria necesita entrar en los glóbulos rojos para reproducirse y le resulta más difícil sobrevivir si contienen hemoglobina S. Por esta razón, el gen ha permanecido en las poblaciones africanas, donde la malaria es común.
Detección temprana en España
Desde 2021, en España todos los recién nacidos se someten a la "prueba del talón" que permite detectar la anemia falciforme de forma rápida en una pequeña muestra de sangre del recién nacido. Si se detecta pronto, se puede comenzar el tratamiento desde la infancia, mejorando el pronóstico y la calidad de vida.
¿Cómo afecta a los glóbulos rojos, y qué consecuencias tiene?
Normalmente, los glóbulos rojos normales tienen forma ovalada y son flexibles, lo que les permite pasar fácilmente por los vasos sanguíneos. En la anemia falciforme, adoptan forma de hoz o de medialuna, son menos flexibles y se pueden romper fácilmente.
Esto tiene dos consecuencias. Por una parte, al ser más rígidos, pueden "atascarse" obstruir los vasos sanguíneos, especialmente los más pequeños, afectando a órganos como los pulmones, riñones, bazo, huesos… causando crisis de dolor intenso (crisis vasooclusivas). Por otro lado, estos glóbulos rojos dañados, se rompen con más facilidad y antes de tiempo, reduciendo la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos, dando lugar a anemia crónica, cansancio y debilidad.
Diagnóstico
El diagnóstico se confirma con análisis de sangre específicos que identifican la presencia de hemoglobina S y otras variantes anormales.
Tratamientos disponibles
El abordaje de la anemia de células falciformes es integral y va a depender de la gravedad de los síntomas y de la edad del paciente. El objetivo es doble: reducir las complicaciones y controlar los síntomas, para así mejorar la calidad de vida.
Los cuidados generales se basan en prevenir la aparición de manifestaciones de la enfermedad, como la vacunación para prevenir infecciones graves, uso de antibióticos de forma preventiva, mantener una buena hidratación y alimentación y seguir los controles periódicos indicados por su hematólogo. Esta actuación precoz, podrá disminuir las crisis de dolor, las infecciones…El tratamiento más utilizado y que ha demostrado eficacia para disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis dolorosas y otros episodios graves es un inhibidor de la encima ribonucleotido reductasa (inhibe la síntesis de ADN). En los últimos años, han aparecido nuevos tratamientos más específicos. Hay que destacar que, recientemente, se ha desarrollado un anticuerpo monoclonal que ayuda a prevenir las obstrucciones vasculares y reduce las crisis dolorosas.
Cuando ya se ha desarrollado una crisis, hay que utilizar analgésicos, antibióticos e hidratación. En caso de anemia grave, puede ser necesario recurrir a la transfusión de sangre. En casos graves, muy seleccionados (pacientes jóvenes con complicaciones graves y donante HLA idéntico) puede estar indicado realizar un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.
El futuro: terapia génica
La terapia génica se encuentra actualmente muy avanzada y representa una gran esperanza para la curación de esta enfermedad. Recientemente, se han desarrollado las primeras terapias génicas, basadas en la edición génica de las células madre del propio paciente.
Conclusión
La anemia falciforme ha dejado de ser una enfermedad sin opciones de tratamiento. Los avances en el cribado neonatal y los nuevos medicamentos están mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes. En un futuro, esperamos que la terapia génica represente una posibilidad real de curación para esta enfermedad.
0 comentarios - 202520may
Transformando vidas: cómo los ensayos clínicos mejoran la supervivencia en pacientes con cáncer hematológico
Desde su instauración en 2004, cada 20 de mayo se celebra el día del Ensayo Clínico en honor al nacimiento de James Lind. En pleno siglo XVIII, este médico escocés desarrolló uno de los primeros estudios sistemáticos y con un diseño bien estructurado en seres humanos. El objetivo de aquel estudio fue analizar el papel de los cítricos en la prevención del escorbuto, una enfermedad que afectaba gravemente a los marineros que pasaban largas temporadas en alta mar.
Aprovechando esta celebración, queremos desgranar qué se entiende por ensayo clínico en el siglo XXI, qué tipos existen, los beneficios que pueden reportar y además dar a conocer la labor realizada en este terreno durante los últimos diez años en nuestro centro.
Empezaremos explicando mejor qué es un ensayo clínico. Un ensayo clínico es un estudio de investigación que se realiza en seres humanos con el objetivo de evaluar nuevos tratamientos, terapias o procedimientos siguiendo unos métodos estrictos de diseño, administración y evaluación de resultados. En oncohematología, estos ensayos son fundamentales para descubrir formas más efectivas de tratar el cáncer, que sean menos tóxicas para los pacientes y que permitan así mejorar su calidad de vida e incluso, en muchos casos, aumentar su supervivencia.
No todos los ensayos tienen los mismos objetivos ni se desarrollan del mismo modo. Según su propósito específico, se clasifican en varias fases.
Los ensayos clínicos fase 1 o first in human tienen por objetivo confirmar la seguridad de un nuevo tratamiento cuando se usa en seres humanos. Son los más estrictos metodológicamente hablando. Exigen una vigilancia muy estrecha de los participantes, se incluyen muy pocos pacientes en el mundo y se realizan en centros muy seleccionados. Muchas terapias nuevas terminan aquí su desarrollo, bien por resultar tóxicas o porque no consiguen demostrar ningún tipo de actividad antitumoral. Son estudios que se desarrollan despacio, incluyendo pacientes a veces incluso de 1 en 1 y probando diferentes dosis del fármaco. Cuando una de estas terapias se muestra segura y activa frente a la enfermedad puede pasar a la siguiente fase del desarrollo, los ensayos fase 2.
Los estudios fase 2 son más sencillos metodológicamente. En ellos se evalúa la eficacia del tratamiento en un grupo más grande de pacientes, para confirmar si realmente tiene un impacto positivo en la enfermedad. Al Igual que los ensayos fase 1, no suelen ser aleatorizados. Es decir, todos los participantes reciben el tratamiento experimental y los profesionales intervinientes son conocedores de ello. En muchas ocasiones estos estudios son extensiones de los fase 1, en los llamados ensayos fase I/II.
No son pocos los fármacos que en oncohematología han conseguido ser aprobados por las agencias reguladoras para su comercialización en esta fase de desarrollo. Especialmente para pacientes en recaída sin alternativas eficaces de tratamiento. Sin embargo, cuando los fármacos resultan prometedores, el promotor (ya sea la industria farmacéutica o un grupo de investigación académico) busca posicionarlos en líneas más precoces del tratamiento. Es aquí cuando normalmente son necesarios grandes ensayos aleatorizados (fase 3) que comparan estos nuevos tratamientos a los ya disponibles.
Los ensayos fase 3 pueden incluir más de 1000 participantes, se desarrollan en más centros hospitalarios y tienen capacidad para cambiar paradigmas de tratamiento. Suelen dar pie a aprobaciones de nuevos medicamentos, o en su defecto, a su inclusión en el listado de tratamientos financiados por los sistemas de salud.
Sin embargo, la investigación clínica no termina aquí. Una vez comercializados, los tratamientos siguen siendo monitorizados por las agencias reguladoras en los ensayos fase 4 (o de vigilancia post-comercialización).
Una vez entendido qué son y cómo funcionan, es interesante ahondar algo más en el interés que pueden tener para las diferentes partes involucradas. Es innegable que los grandes beneficiados del desarrollo de nuevas terapias son nuestros pacientes. Como decíamos al principio, la investigación clínica permite desarrollar tratamientos que sean menos tóxicos y más eficaces para personas con enfermedades abocadas a desenlaces fatales.
Sin embargo, no son ellos los únicos beneficiarios; el propio sistema sanitario al promover el desarrollo de ensayos clínicos en sus hospitales puede ofrecer a sus pacientes tratamientos novedosos mucho tiempo antes de su llegada por la vía "habitual", disminuir costes en los tratamientos, que por otra parte representan un alto impacto presupuestario para los hospitales, y generar numerosos puestos de trabajo de alta cualificación para sus profesionales. En los últimos años, España ha conseguido ser pionera en el desarrollo de ensayos clínicos, especialmente en el campo de la oncohematología. Asimismo, para los profesionales sanitarios, representan también una oportunidad de desarrollo profesional, adquiriendo formación complementaria a la habitual y reputación y prestigio académico.
Por todo esto, nuestro Servicio lleva más de una década trabajando en este campo. Desde que se puso en marcha la unidad de investigación clínica en Hematología de la Fundación Jiménez Díaz más de 500 pacientes procedentes de muchos lugares del país han sido valorados y participado en ensayos clínicos en todas las fases del desarrollo. Hemos tenido oportunidad de tratar pacientes con linfomas, mieloma múltiple y leucemias agudas y crónicas, ver cómo varios fármacos llegaban a comercializarse y compartir nuestro trabajo con médicos en formación de otros muchos hospitales.
Afortunadamente la oncohematología está viviendo un momento de gran desarrollo y avance, generando grandes esperanzas y expectativas para pacientes, familiares y profesionales. Pequeñas moléculas orales, nuevas inmunoterapias, la terapia celular y combinaciones de tratamientos muy eficaces están cambiando por completo el panorama de estas patologías.
Por todo esto creemos sobran motivos para conmemorar un año más el Día del Ensayo Clínico. Felicidades y gracias a todos lo que lo hacen posible.
Dr. Sergio Ramos Cillán
Unidad de Linfomas y Ensayos Clínicos
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Madrid0 comentarios - 202512may
Las plaquetas: pequeñas guardianas de tu salud
Las plaquetas son como los bomberos de tu sistema circulatorio: pequeñas, rápidas y siempre listas para actuar cuando hay una emergencia. Se producen en la médula ósea a partir de células precursoras llamadas megacariocitos, y aunque son pequeñas, su trabajo es muy importante.
Cuando se daña un vaso sanguíneo -por un corte, un golpe o incluso una lesión que puede pasar desapercibida- las plaquetas acuden al lugar, se adhieren a la zona afectada y liberan sustancias que ayudan a que más plaquetas lleguen al sitio y se "agreguen". Así, en condiciones normales forman un coágulo que detiene el sangrado. Este coágulo posteriormente se refuerza con fibrina, una proteína que actúa como red para mantenerlo firme mientras el tejido dañado se repara.
Sin embargo, las plaquetas tienen aún más funciones: además de ayudar a detener las hemorragias, también colaboran en mantener en buen estado la pared de los vasos sanguíneos y en la regeneración de tejidos. También sabemos que juegan un papel importante en el sistema inmune y en la defensa frente a ciertos tumores.
¿Qué pasa cuando las plaquetas están fuera de su rango?
El número normal de plaquetas en sangre suele estar entre 150.000/µl y 450.000/µl. Si están por debajo o por encima de estas cifras, es posible que esté ocurriendo algo en nuestro organismo. Podemos salir de dudas fácilmente realizando un análisis de sangre llamado hemograma, que nos da información de las diferentes células sanguíneas: leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas.
Hay casos en los que las plaquetas parecen estar disminuidas, pero no es real. Esto ocurre cuando reaccionan con el anticoagulante del tubo de extracción, agrupándose artificialmente. A esto se le llama pseudotrombocitopenia, y se detecta fácilmente al examinar una extensión de sangre al microscopio.
¿Qué síntomas pueden indicar que hay un problema con las plaquetas?
Muchas personas con alteraciones en las plaquetas no notan nada. Sin embargo, existen ciertas señales de alarma que conviene conocer. Los siguientes síntomas podrían indicar un problema relacionado con las plaquetas:
- Sangrados anormales: por la nariz, encías, menstruaciones muy abundantes, sangre en la orina o las heces.
- Manchitas rojas o moradas en la piel: también llamadas petequias o equimosis ("moratones"), suelen aparecer en las piernas, sin haber sufrido ningún traumatismo y pueden confundirse con otras lesiones.
- Cansancio extremo: a veces es un signo de que algo afecta a la sangre más allá de las plaquetas.
- Dolores de cabeza intensos: si las plaquetas están muy bajas, puede haber riesgo de sangrado cerebral.
- Mareos o vértigo, o incluso dolor abdominal: pueden deberse a problemas circulatorios o al aumento del tamaño del bazo.
Estos síntomas no siempre indican que exista un problema relacionado directamente con las plaquetas, aunque es recomendable comentarlos con tu médico de atención primaria o tu hematólogo por si considera necesario realizar un análisis de sangre.
¿Qué significa tener las plaquetas bajas? (trombocitopenia)
La trombocitopenia es la disminución de plaquetas en sangre por debajo de los valores normales. Cuando hay pocas plaquetas, el riesgo de sangrado aumenta. Si bajan de 50.000/µl, y especialmente por debajo de 10.000/µl, pueden producirse sangrados espontáneos.
¿Por qué pueden bajar las plaquetas?
Las causas más comunes son:
- Infecciones virales como el dengue, el virus de la inmunodeficiencia humana o la mononucleosis.
- Enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo ataca a sus propias plaquetas, como es el caso de la trombocitopenia inmune (PTI) (ya se revisó el tema en otro post de este blog).
- Problemas graves como la coagulación intravascular diseminada (CID), frecuente en pacientes en estado crítico.
- Medicamentos que afectan a la médula o destruyen las plaquetas (por ejemplo, algunos antibióticos o bien la quimioterapia).
- Enfermedades del hígado, que hacen que aumente el tamaño del bazo (esplenomegalia) y "secuestre" a las plaquetas en su interior.
- Embarazo, que puede provocar una ligera bajada sin mayores consecuencias.
- Enfermedades oncohematológicas, como las leucemias, los síndromes mielodisplásicos o los linfomas, que pueden "ocupar" la médula ósea afectando a la producción de plaquetas.
Identificar la causa que provoca la trombocitopenia es clave para tratarla de forma adecuada.
¿Y si tengo las plaquetas altas? (trombocitosis)
La trombocitosis es el aumento de plaquetas en sangre por encima de los valores normales. Cuando el número de plaquetas está aumentado, también puede haber problemas, especialmente en enfermedades que se asocian a un aumento de la formación de coágulos sanguíneos. Esto puede provocar trombosis, dolores de cabeza, mareos o incluso infartos.
Principales causas:
- Infecciones o inflamaciones agudas.
- Deficiencia de hierro, que suele corregirse al tratar la anemia asociada.
- Ciertos cánceres, que estimulan la producción de plaquetas.
- Después de una cirugía o traumatismo, de forma temporal.
- Algunos medicamentos, como antibióticos o tratamientos oncológicos.
- Neoplasias mieloproliferativas, por ejemplo, la trombocitemia esencial, una enfermedad de la médula ósea que requiere control por un hematólogo.
En resumen:
Las plaquetas son células pequeñas, pero "poderosas". Más allá de su papel en la coagulación, son un reflejo de nuestra salud general. Tenerlas demasiado bajas o demasiado altas puede alertar sobre la existencia de enfermedades que van desde una infección leve hasta un problema más serio. La realización de un hemograma y el análisis de una extensión de sangre por un hematólogo es de gran utilidad para orientar el diagnóstico.Si notas síntomas como sangrados anormales, moretones sin causa aparente, fatiga inexplicable, consulta con tu médico, quien te indicará las pruebas adecuadas para tu caso. Cuidar de tus plaquetas es cuidar de tu salud.
Dr. Fabio Andrés Torres Saavedra.
Residente de segundo año del Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz0 comentarios - 20258ene
Anticoagulantes y antiagregantes: ¿por qué es importante conocer qué son y cómo funcionan?
¿Qué son los anticoagulantes y los antiagregantes?
Los anticoagulantes y antiagregantes son dos tipos de medicamentos que ayudan a prevenir problemas graves relacionados con los coágulos sanguíneos, esos "tapones" que nuestro cuerpo crea y que, si se alojan en una vena o arteria, pueden bloquear su flujo normal. Ambos medicamentos están diseñados para evitar la formación de "coágulos anormales" que pongan en peligro la vida. Por ello, en conjunto, se les llama "fármacos antitrombóticos", si bien actúan sobre distintas partes del proceso de coagulación.
¿Cómo se forman los coágulos en el cuerpo?
La coagulación es un proceso natural que nuestro cuerpo utiliza para detener el sangrado cuando sufrimos una herida. Este proceso tiene tres componentes principales: las plaquetas/los vasos sanguíneos, la cascada de coagulación y el sistema fibrinolítico.
- Las plaquetas: las "primeras en llegar". Las plaquetas son células pequeñas que circulan por nuestra sangre. Cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo, como un corte, se activan rápidamente, se adhieren a la zona dañada y forman un "tapón inicial" para detener el sangrado. Sin embargo, este tapón es débil y necesita reforzarse.
- La cascada de coagulación: el "refuerzo del tapón". Aquí entran en acción unas proteínas especiales llamadas factores de coagulación. Estas proteínas trabajan juntas en una reacción en cadena para convertir el fibrinógeno en fibrina, que es como una red resistente. Esta red refuerza el tapón de plaquetas y forma un coágulo estable que asegura que el sangrado se detenga por completo.
- El sistema fibrinolítico: "limpiando cuando ya no se necesita". Una vez que el coágulo ha cumplido su función y la herida está cerrada, el cuerpo activa el sistema fibrinolítico. Este se encarga de disolver los restos del coágulo formado, con la ayuda de enzimas como la plasmina, permitiendo que el flujo de sangre vuelva a la normalidad.
Todo este sistema está cuidadosamente equilibrado para que los coágulos se formen únicamente cuando son necesarios y se disuelvan cuando ya no lo son. Sin embargo, a veces este equilibrio falla.
¿Qué sucede cuando se forman coágulos donde no deberían?
La aparición de coágulos dentro de vasos sanguíneos, pueden bloquear el flujo de la sangre. Esto puede provocar problemas graves como: una trombosis, cuando un coágulo obstruye una vena o arteria; o una embolia, cuando el coágulo formado se desprende, viaja por el torrente sanguíneo y bloquea el flujo sanguíneo en otro lugar.
Ambos tratamientos son fundamentales para prevenir y tratar problemas relacionados con la formación de coágulos en vasos sanguíneos aparentemente sanos, y la elección de uno u otro depende del problema específico y de la recomendación médica.¿Cómo funcionan los anticoagulantes y antiagregantes?
El tratamiento anticoagulante se centra en la cascada de coagulación, ese proceso en cadena que produce fibrina para reforzar "el tapón plaquetario inicial". Su objetivo es interferir esta cascada en diferentes puntos (según el tipo de anticoagulante) para evitar que se formen coágulos anormales. Esto puede lograrse de dos formas principales:
- Bloqueando factores de la coagulación: algunos medicamentos, como la warfarina o el acenocumarol (conocido como Sintrom®) y otros anticoagulantes orales más recientes (dabigatrán, apixabán, edoxabán y rivaroxabán), impiden que ciertas proteínas clave (factores de coagulación) hagan su trabajo correctamente. Esto reduce la producción de fibrina.
- Potenciando anticoagulantes naturales: Otros medicamentos, como la heparina, aumentan la actividad de las proteínas anticoagulantes que nuestro cuerpo produce de forma natural, lo que ayuda a mantener el equilibrio y evita la formación excesiva de coágulos.
Los anticoagulantes son especialmente útiles en problemas relacionados con las venas, como la trombosis venosa profunda (coágulos en las venas de las piernas) o en condiciones como la fibrilación auricular, donde hay un alto riesgo de que se formen coágulos en el corazón y estos viajen al cerebro o a otras partes del cuerpo.
El tratamiento antiagregante, en cambio, actúa sobre las plaquetas, esas pequeñas células que forman el "tapón hemostático inicial" cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo. Los antiagregantes, evitan que las plaquetas se activen y se adhieran unas a otras, lo que es especialmente importante en las arterias. ¿Por qué? Porque en las arterias los coágulos suelen formarse por la ruptura de placas de colesterol (ateromas) que se acumulan en las paredes de los vasos. Cuando una placa se rompe, las plaquetas tienden a agruparse, formando un coágulo que puede bloquear el flujo sanguíneo. Este mecanismo está detrás de problemas graves como los infartos de miocardio ("ataques al corazón") o los accidentes cerebrovasculares (infartos cerebrales). Los medicamentos antiagregantes, como la aspirina o el clopidogrel, se utilizan egantes para reducir este riesgo.
En resumen, ambos grupos de medicamentos antitrombóticos tienen el mismo objetivo: evitar problemas causados por los coágulos de la sangre, si bien actúan en puntos diferentes del sistema de la coagulación sanguínea. Los antiagregantes, como se ha comentado, actúan en las etapas iniciales, evitando que las plaquetas se adhieran a la pared vascular. Los anticoagulantes, sin embargo, interfieren en la cascada de coagulación, bloqueando el desarrollo de coágulos más grandes. Esto les permite ser más efectivos en la prevención de problemas graves relacionados con coágulos en las venas o en el corazón, como es el caso de la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar o los ictus relacionados con fibrilación auricular.
Estos tratamientos son muy efectivos, si bien deben usarse bajo supervisión médica, ya que afectan procesos clave de nuestro organismo y pueden aumentar el riesgo de sangrados si no se dosifican correctamente. Por eso, es esencial seguir siempre las indicaciones de su médico y acudir a las revisiones periódicas. ¡Cuidar nuestra salud circulatoria puede salvar vidas!
Elena Vega Romero
Residente de tercer año del Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Información divulgativa sobre los problemas de coagulación, prevención, diagnóstico, tipología, tratamientos y problemas asociados.
 Dra. Pilar Llamas SilleroJefe del Servicio de Hematología de la Fundación Jiménez Díaz. Directora de la Unidad de Trombosis y Hemostasia de la Fundación Jiménez Díaz.Dra. Rosa VidalMédico Adjunto del Servicio de Hematología de la Fundación Jiménez Díaz. Miembro de la Unidad de Trombosis y Hemostasia de la Fundación Jiménez Díaz.
Dra. Pilar Llamas SilleroJefe del Servicio de Hematología de la Fundación Jiménez Díaz. Directora de la Unidad de Trombosis y Hemostasia de la Fundación Jiménez Díaz.Dra. Rosa VidalMédico Adjunto del Servicio de Hematología de la Fundación Jiménez Díaz. Miembro de la Unidad de Trombosis y Hemostasia de la Fundación Jiménez Díaz.- Anemias hemolíticas: cuando los glóbulos rojos son destruidos antes de tiempo
- La anemia de células falciformes: Una enfermedad hereditaria de la sangre
- Transformando vidas: cómo los ensayos clínicos mejoran la supervivencia en pacientes con cáncer hematológico
- Las plaquetas: pequeñas guardianas de tu salud
- Anticoagulantes y antiagregantes: ¿por qué es importante conocer qué son y cómo funcionan?
La finalidad de este blog es proporcionar información de salud que, en ningún caso sustituye la consulta con su médico. Este blog está sujeto a moderación, de manera que se excluyen de él los comentarios ofensivos, publicitarios, o que no se consideren oportunos en relación con el tema que trata cada uno de los artículos.
Quirónsalud no se hace responsable de los contenidos, opiniones e imágenes que aparezcan en los "blogs". En cualquier caso, si Quirónsalud es informado de que existe cualquier contenido inapropiado o ilícito, procederá a su eliminación de forma inmediata.
Los textos, artículos y contenidos de este BLOG están sujetos y protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, disponiendo Quirónsalud de los permisos necesarios para la utilización de las imágenes, fotografías, textos, diseños, animaciones y demás contenido o elementos del blog. El acceso y utilización de este Blog no confiere al Visitante ningún tipo de licencia o derecho de uso o explotación alguno, por lo que el uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización por escrito de Quirónsalud.
Quirónsalud se reserva la facultad de retirar o suspender temporal o definitivamente, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Blog y/o a los contenidos del mismo a aquellos Visitantes, internautas o usuarios de internet que incumplan lo establecido en el presente Aviso, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones contra los mismos que procedan conforme a la Ley y al Derecho.