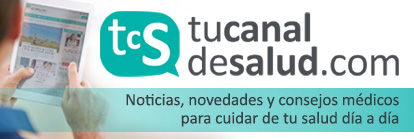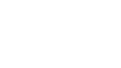Quirónsalud
Blog del servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
- 202629ene
¿Qué es la glándula adrenal y por qué es importante para tu salud?
Las glándulas adrenales (o suprarrenales) son dos pequeñas glándulas que se encuentran justo encima de cada riñón. Aunque son pequeñas, tienen una gran importancia porque producen hormonas que regulan funciones vitales del cuerpo, como la presión arterial, el metabolismo, la respuesta al estrés y el equilibrio de sal y agua.
¿Qué hacen exactamente las glándulas adrenales?
Cada glándula adrenal está formada por dos partes:
• La corteza, que produce hormonas como el cortisol (que ayuda a manejar el estrés), la aldosterona (que controla la presión arterial) y ciertas hormonas sexuales.
• La médula, que produce adrenalina y noradrenalina, responsables de la respuesta del cuerpo ante situaciones de peligro o estrés ("respuesta de lucha o huida").¿Qué enfermedades pueden afectar a las glándulas adrenales?
Cuando las glándulas adrenales no funcionan correctamente, pueden causar varios problemas de salud. Entre las enfermedades más comunes están:
1. Síndrome de Cushing: ocurre cuando el cuerpo produce demasiado cortisol. Puede causar aumento de peso (especialmente en la cara y el abdomen), debilidad muscular, presión alta y cambios en la piel.
2. Enfermedad de Addison: ocurre cuando hay una producción insuficiente de hormonas adrenales. Los síntomas incluyen fatiga extrema, pérdida de peso, presión baja, náuseas y oscurecimiento de la piel.
3. Feocromocitoma: es un tumor poco frecuente de la médula adrenal que puede causar subidas repentinas de presión arterial, palpitaciones, sudoración excesiva y ansiedad.
4. Hiperaldosteronismo: se produce cuando hay un exceso de aldosterona, lo que puede causar presión arterial alta y niveles bajos de potasio.¿Qué síntomas deben ponernos en alerta?
Aunque muchas enfermedades de las glándulas adrenales son poco comunes, es importante prestar atención a ciertos síntomas, especialmente si persisten o empeoran:
• Fatiga o debilidad sin causa aparente
• Mareos, especialmente al ponerse de pie
• Aumento de peso inexplicable o cambios en la forma del cuerpo
• Presión arterial alta o muy baja
• Palpitaciones o sensación de ansiedad sin razón clara
• Cambios en la piel (manchas oscuras, acné, piel fina o frágil)
• Sudoración excesiva
• Dolor abdominal persistente¿Cuándo debo acudir al médico?
Si experimentas varios de estos síntomas o si tienes antecedentes familiares de enfermedades hormonales, es recomendable consultar con tu médico. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia y permitir un tratamiento más eficaz.Nuestra unidad especializada
En nuestro centro contamos con una unidad especializada en patología adrenal, formada por un equipo multidisciplinar de urólogos, endocrinos y anestesistas. Nos encargamos de establecer un diagnóstico preciso y un tratamiento individualizado para cada paciente, lo que resulta fundamental para obtener los mejores resultados posibles.0 comentarios - 202513oct
Docencia en el Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HUFJD) es una institución construida sobre tres pilares fundamentales; asistencia clínica, investigación y docencia. Actualmente, casi 70 años desde su creación, la docencia tanto pregrado como postgrado es una actividad capital en el día a día de nuestro hospital. El HUFJD se ha consolidado como una escuela de Medicina y Enfermería de gran prestigio a nivel nacional e internacional. El Servicio de Urología tiene una larga tradición y un firme en la formación pregrado y posgrado.
El modelo de formación ha evolucionado desde que el Dr. Carlos Jiménez Díaz arrancó su proyecto, especialmente en la formación médica de especialistas que desarrollan parte de su actividad en el quirófano, o realizan procedimientos sobre el paciente, como es el caso de la Urología. Tradicionalmente, las habilidades quirúrgicas se han aprendido a través de un aprendizaje en el que el maestro enseña sus habilidades al aprendiz. Un modelo con tres fases consecutivas; en la primera, el aprendiz observa los procedimientos realizados por el profesor. En el segundo, el aprendiz se convierte en asistente quirúrgico. En la tercera y última fase, el discípulo comienza a realizar procedimientos quirúrgicos por sí mismo, bajo supervisión. Este modelo, aunque sigue siendo indispensable en la formación, implica algún riesgo para los pacientes, requiere una supervisión extensa y puede limitar la extensión de la práctica. Este sistema de formación ha quedado obsoleto. El marco legislativo que regula hoy la formación MIR en nuestra Especialidad no recoge ni aporta el método para realizar este proceso, pues únicamente hace referencia a los contenidos teóricos y procedimientos que el residente debe aprender, sin mencionar en modo alguno la forma de adquirir la pericia quirúrgica.
La formación MIR en Urología en el siglo XXI embarca al residente en un lustro apasionante, en el que afronta una avalancha de conocimientos teóricos que debe compaginar con la adquisición la de capacidad para dominar procedimientos quirúrgicos de una especialidad altamente tecnificada. En las últimas dos décadas, las nuevas tecnologías han impactado en la formación quirúrgica, pues han permitido eliminar la antaño obligada presencialidad para la docencia. La conexión "on-line" facilita el acceso a material docente de calidad y actualizado sobre una infinidad de temas. Los recursos multimedia en forma de videos y páginas web interactivas brindan una ventana al aprendizaje de diferentes técnicas y procedimientos quirúrgicos, ya sean clásicos o de reciente desarrollo, en otros entornos clínicos alrededor del mundo. El HUFJD cuenta con una plataforma "Moodle" propia, el "Aula Jiménez Díaz" que es un vehículo multimedia ideal para ofrecer contenido teórico y ejercicios prácticos a nuestros residentes y estudiantes de Medicina.
Los procedimientos y técnicas quirúrgicas deben aprenderse y practicarse a fondo para ejecutarse de manera competente. Un cirujano novato en formación nunca debería aprender habilidades básicas en un paciente. El entrenamiento basado en simulación ayuda a adquirir habilidades técnicas de forma segura, controlada y libre de estrés, aunque no hay un método universalmente aceptado para su aplicación ni evaluación. El entorno clínico ofrece pocas oportunidades para practicar, y en su mayoría no son programables. Es necesario encontrar un modelo estructurado de enseñanza quirúrgica, que incluya conocimientos básicos, la adquisición y evaluación de competencias, así como el entrenamiento de las técnicas quirúrgicas fuera del quirófano. Actualmente la responsabilidad de adaptar la formación al nuevo formato centrado en la simulación antes de realizar el procedimiento en el paciente queda en cada hospital y servicio. En este aspecto el Servicio de Urología del HUFJD es pionero ya que cuenta con proyectos orientados a la formación con los nuevos estándares exigidos en el siglo XXI: el "Proyecto URO-GPS" y el "Programa de Formación LAP para Residentes" HUFJD son ejemplos de esta nueva manera de formar médicos y especialistas moderna y centrada en la adquisición de competencias y habilidades de forma segura fuera del quirófano. Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto
Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto
• Para los estudiantes de medicina el "Proyecto URO-GPS" ofrece un recorrido multimedia, a través del "Aula Jiménez Díaz", donde pueden conocer de forma realista y sencilla, a través de vídeos narrados por los propios especialistas del Servicio de Urología, su práctica clínica y principios básicos de la especialidad. Ha sido puesto en marcha en 2023 con el objetivo de facilitar al alumno asomarse a la actividad real del urólogo. Es un programa innovador y pionero diseñado para complementar el conocimiento del estudiante más allá del contenido teórico clásico que pueden encontrar en las clases, apuntes y libros de la especialidad. Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto
Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto
• El "Programa de Formación laparoscópica para Residentes" iniciado 2017, para permitir a los residentes en formación (R2 a R5) adquirir los conocimientos y adquirir las habilidades básicas necesarias para realizar cirugía laparoscópica. El programa se inicia de R2, en el momento en el que se incorporan al Servicio. Comienza con la realización de un curso teórico de iniciación, a través de la plataforma "Aula Jiménez Díaz" (tabla 1). El curso ofrece un recorrido multimedia, con los conocimientos básicos, bibliografía de referencia, fotos y vídeos esenciales para la iniciación en laparoscopia. Por otro lado, se incentiva a los residentes a realizar ejercicios prácticos para estimular la adquisición de habilidades básicas (simulación en pelvictrainer). Disponen de dos pelvictrainer en el Servicio con instrumental básico para practicar. Igualmente, se les ofrece entrenamiento de técnica quirúrgica (jornadas en quirófano experimental del HUFJD sobre modelo porcino). Con el fin de estimular la práctica, evaluar el progreso y proporcionar "feed-back" sobre su evolución cada año se realiza un examen E-BLUS "casero" a todos los residentes (5 ejercicios: "peg transfer", "circle cut", "simple knot", "clip & cut" y "needle guidance") (figura 1). El E-BLUS es un medio de evaluar la progresión del aprendizaje, estimular la práctica y adquirir destrezas. El objetivo fundamental de simulación en habilidades básicas son las aptitudes sencillas, como el manejo de cámara, agarre, tracción-contra tracción, corte y anudado que forman la base de cualquier técnica quirúrgica. Estos son comunes a cualquier procedimiento laparoscópico.El programa de formación del Servicio de Urología del HUFJD para el estudiante de Medicina y residente en formación es innovador y pionero, incluye la adquisición de conocimientos, el entrenamiento de habilidades básicas y técnica quirúrgica en un entorno seguro, moderno y adecuado a las necesidades de formación del siglo XXI.
Dr. Ramiro Cabello Benavente
Jefe asociado del Servicio de Urología
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
- 20259jul
Importancia de la autoexploración testicular: identifica tempranamente pequeñas posibles lesiones, incluido el cáncer de testículo
La autoexploración testicular es una herramienta muy poderosa para tu salud.
Al conocer nuestro cuerpo y detectar tempranamente cualquier cambio, podemos mejorar significativamente las posibilidades de tratamiento exitoso ante determinadas patologías.
El cáncer testicular es relativamente infrecuente, sin embargo, es el tipo más común en hombres jóvenes de 15 a 35 años. Aproximadamente, 1 de cada 250 hombres será diagnosticado con cáncer testicular en algún momento de su vida.
La buena noticia es que se trata de una patología potencialmente curable, especialmente si se detecta en las primeras etapas de aparición y para ello es muy importante poder detectarlo, lo que pasa por la autoexploración.Factores de riesgo relacionados con el cáncer de testículo
Entre los principales factores de riesgo relacionados con el cáncer de testículo se pueden de mencionar los siguientes:
- Atrofia testicular (falta de desarrollo testicular)
- Infertilidad o subfertilidad.
- Historial familiar: tener un pariente de primer grado (abuelo, padre, hermanos,) con cáncer testicular aumenta el riesgo.
- Criptorquidia: testículos no descendidos a la bolsa escrotal al nacer.
- Síndrome de Klinefelter: Trastorno genético que ocurre cuando un hombre nace con una copia extra del cromosoma XPor todo ello, la autoexploración testicular es un proceso simple pero crucial que implica revisar los testículos de forma regular para detectar posibles cambios o anomalías en la forma, en el tamaño, en su estructura…
Este hábito autónomo es esencial para la detección temprana de la enfermedad que hoy presentamos. Un gesto recomendable que implica responsabilidad en el control de la propia salud.¿Cómo es un testículo normal?
Para detectar cualquier anomalía es preciso conocer cómo es un testículo normal.
El testículo es una estructura ovalada, de bordes lisos, de consistencia blanda, turgente y regular. Adyacente al mismo, como abrazándolo por su cara posterior, se encuentra una estructura alargada que se denomina epidídimo.La palpación delicada de ambos, tanto del testículo como del epidídimo, no debe nunca resultar dolorosa.
Para una correcta exploración, se recomienda su realización de manera mensual, durante el aseo e higiene diarios, tras un baño o ducha tibia.Es importante conocer nuestro cuerpo, familiarizarnos con la forma, el tamaño y la textura de los testículos para detectar cualquier cambio. En caso de detectar alguna irregularidad, como bulto o nódulo no doloroso, induración, hinchazón, dolor persistente o cambios en la forma de los testículos, deberíamos acudir a nuestro médico responsable para valorar la derivación al especialista en Urología.
Por último y no por ello menos importante, debemos mantener un estilo de vida saludable, una dieta equilibrada, ejercicio físicoregular y evita el tabaco y el exceso de alcohol.
Como decíamos al principio a autoexploración testicular es una herramienta poderosa para tu salud. Al conocer nuestro cuerpo y detectar tempranamente cualquier cambio, podemos mejorar significativamente las posibilidades de tratamiento exitoso.
La prevención y el cuidado personal son esenciales, no dudes en hablar con tu médico si tienes alguna preocupación. Tu bienestar está en tus manos.
Dr. Amaruch Garcia
Especialista del Servicio de Urología
Unidad de cáncer testicular
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz0 comentarios - 202517mar
Infección urinaria (ITU) en el anciano institucionalizado (Parte II)
¿Qué ocurre con los ancianos que viven institucionalizados?
Queremos recordar como una infección urinaria ocurre cuando las bacterias ingresan al tracto urinario (TU) y se multiplican, causando inflamación en la vejiga y como consecuencia síntomas como dolor al orinar, necesidad urgente de orinar, orina sanguinolenta, turbia o con mal olor, y en algunos casos, fiebre.
Las infecciones urinarias (ITU) son una de las afecciones más comunes en los ancianos. En éstos los síntomas pueden ser menos evidentes, lo que hace que las infecciones sean más difíciles de detectar, especialmente en aquellos que viven en instituciones como residencias de ancianos. Estas infecciones pueden afectar significativamente la calidad de vida y la salud general de los pacientes mayores. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este importante tema.
La institucionalización de un anciano se refiere al proceso mediante el cual una persona mayor es admitida en una residencia o institución de atención a largo plazo. Este cambio implica mudarse del entorno familiar a un entorno institucional, donde recibirá cuidados y apoyo continuo. La institucionalización puede tener efectos significativos en la vida de los ancianos, tanto positivos como negativos. Por un lado, proporciona un entorno seguro y atención profesional; por otro, puede generar sentimientos de aislamiento y pérdida de independencia.
Entender el proceso de institucionalización y sus implicaciones es crucial para garantizar que los ancianos reciban el cuidado y apoyo que necesitan, mientras se minimizan los efectos negativos asociados con este cambio.
La institucionalización de las personas no se limita exclusivamente a razones de salud. Los ancianos pueden ser institucionalizados por diversas razones, entre las que se incluyen
• Dependencia física: Necesidad de asistencia constante para realizar actividades diarias.
• Reducción de la autonomía intelectual y mental: Condiciones como la demencia que dificultan la vida independiente.
• Problemas socioeconómicos: Falta de recursos para recibir cuidados adecuados en casa.
• Soledad y marginación: Falta de apoyo social y familiar.
• Problemas de conducta y enfermedades mentales graves: Situaciones que requieren supervisión y cuidados especializadosExisten diferentes tipos de centros (centros de día, residencias o centros de la tercera edad, pisos compartidos o centros especializados)
En este tipo de centros, las enfermedades infecciosas constituyen uno de los principales motivos de hospitalización y una de las principales causas de mortalidad en las residencias de ancianos. Concretamente, las infecciones urinarias son sumamente frecuentes en ancianos institucionalizados.Los microorganismos aislados en la infección del tracto urinario en este tipo de pacientes presentan una mayor heterogeneidad en la etiología de la infección. Los microorganismos más frecuentemente asociados son las Enterobacteriaceae.
Aunque la mayoría de las infecciones urinarias son asintomáticas, los episodios de infección sintomática contribuyen a la morbilidad de esta población.
Factores de riesgo en ancianos institucionalizados
Los ancianos que viven en instituciones tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones urinarias debido a varios factores.
• Uso de sondas urinarias: Las sondas pueden introducir bacterias en el tracto urinario.
• Inmovilidad: La falta de movimiento puede causar retención urinaria, lo que favorece el crecimiento bacteriano.
• Comorbilidades: Enfermedades crónicas como la diabetes pueden aumentar el riesgo de infecciones, trastornos neurológicos que producen incontinencia o retención urinaria.
• Toma de fármacos por diversas enfermedades, como son aquellos con efecto anticolinérgico.
• La retención de orina o residuo post-miccional en muchos de ellos por el padecimiento de hiperplasia benigna de próstata (HBP).
• La sequedad vaginal propia del síndrome genitourinario de la menopausia y años posteriores.
• Deterioro cognitivo: Los pacientes con demencia pueden no comunicar sus síntomas adecuadamente.¿Cuáles son los síntomas de una infección de orina en el anciano?
Clínicamente son similares a los ya mencionado al hablar del anciano en general.
La expresividad de la infección sintomática oscila desde síntomas limitados al tracto inferior que interfieren con las actividades de la vida diaria, hasta cuadros más severos que requieren la hospitalización del paciente.Los síntomas más frecuentes de una infección de orina son los siguientes:
• Orinar con mayor frecuencia de lo habitual (polaquiuria)
• Sufrir dolor al orinar o micción ardiente.
• Picor al orinar.
• Presencia de sangre en la orina (orina rojiza).
• Mal olor en la orina
• Fiebre y/o dolor en la parte alta de la espalda y riñones. La aparición de fiebre en una persona mayor puede ser síntoma de una infección graveTambién habíamos ya mencionado que hay que tener en cuenta que a medida que se envejece, la respuesta del sistema inmunitario cambia considerablemente. Por ello, lo más fiable es analizar un cambio repentino en el comportamiento del anciano, especialmente en los siguientes aspectos:
• Aparición repentina de incontinencia urinaria
• Confusión del paciente o incapacidad para realizar las tareas que solía hacer bien.
• Pérdida de apetito o pérdida de autonomía.
• Somnolencia inexplicable.Hay que tener en cuenta que la infección de orina produce estrés en el anciano y que, por tanto, puede generar confusión y cambios abruptos en su comportamiento. Si el paciente, además, padece una enfermedad neurológica como Parkinson o Alzheimer, este estrés físico puede agravar aún más su estado de salud.
Prevención y tratamiento
La prevención es clave para reducir la incidencia de infecciones urinarias en ancianos institucionalizados
Algunas medidas preventivas incluyen:
• Higiene adecuada: Mantener una buena higiene personal y del entorno.
• Hidratación: Asegurarse de que los pacientes beban suficiente agua.
• Revisión de sondas: Cambiar y limpiar las sondas urinarias regularmente.
• Monitorización de síntomas: Estar atentos a cualquier cambio en el comportamiento o la salud del paciente que pueda indicar una infección.¿Cómo se trata la infección de orina (ITU) en los ancianos institucionalizados?
El tratamiento de las infecciones urinarias generalmente incluye el uso de antibióticos. Es crucial seguir las indicaciones médicas y completar el tratamiento para evitar recurrencias y complicaciones como la sepsis. Los microorganismos aislados en las infecciones del tracto urinario en pacientes institucionalizados suelen presentar una mayor resistencia antimicrobiana en relación con los aislados en ancianos que viven en la comunidad, lo cual es el reflejo de la repetida exposición a antibióticos de individuos con infecciones recurrentes.
Ante una infección urinaria sintomática, en ancianos con síntomas leves o moderados, debería esperarse al resultado del cultivo de orina para iniciar el tratamiento. Cuando se deba iniciar el tratamiento sin conocer el microorganismo causal, la selección del antibiótico debe basarse en la sensibilidad observada en cultivos de orina previos que se hayan realizado, si los hubiera, así como en los patógenos endógenos de la institución.
La duración del tratamiento antibiótico en mujeres suele ser de 7 días para infecciones del tracto urinario inferior y de 10 a 14 días para infecciones con fiebre o síntomas del tracto urinario superior. En varones se aconseja un ciclo de 10 a 14 días.
En conclusión, señalar que la infección urinaria en el anciano institucionalizado es un problema de salud significativo que requiere atención y cuidado. Con medidas preventivas adecuadas y un tratamiento oportuno, es posible mejorar la calidad de vida de estos pacientes y reducir el riesgo de complicaciones graves.
Bibliografía:
Adela-Emilia Gómez Ayala. Infección urinaria en el anciano. Farmacia hospitalaria 23(4):40-45
Guía de buena práctica en Geriatría. INFECCIONES URINARIAS
Dra. Leticia López Martín
Médico Adjunto. Responsable de la Unidad de Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) e Infección Urinaria
Servicio de Urología
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid) - 202516ene
Infección urinaria (ITU) en el anciano (Parte I)
A lo largo de este blog, y con varios posts, te hemos familiarizado con la infección de orina (ITU). Te hemos contado qué es, cómo se produce y cuáles son los síntomas. También hemos comentado consejos para su prevención e incluso te hemos contado que existen vacunas frente a la infección urinaria.
Como de esto ya hace un tiempo, queremos hacer un breve resumen a modo de recordatorio.Las infecciones de orina no suelen tener consecuencias graves para la salud, aunque constituyen una auténtica pesadilla para el bienestar de millones de mujeres. Son ellas las que lo sufre con más frecuencia, puesto que cualquier mujer en algún momento de su vida puede tener algún episodio.
Se estima que 1 de cada 4 mujeres tiene infecciones de orina de repetición, es decir aquella que aparece al poco tiempo de haber padecido una crisis. En las mujeres, son las relaciones sexuales, el elemento favorecedor de la infección urinaria, no por la propia actividad sexual en sí, sino porque el masaje uretral, favorecido en el coito, puede facilitar la ascensión de bacterias hasta la vejiga. Las mujeres sexualmente activas son mucho más proclives a padecerlas. El riesgo aumenta con la frecuencia y con los repetidos cambios de pareja.
Aunque como contábamos en nuestro post "lo que debo saber si la infección urinaria se repite", existen otras muchas otras razones por las que puedes padecer infecciones de orina.
Consúltalo o repásalo, te vendrá muy bien para poder entender y cuidarte. Mucho de lo que sucede depende de ti.
¿Por qué es frecuente la infección de orina en ancianos?
El desarrollo de la infección de orina en varones aumenta a partir de los 50 años, relacionada con cambios fisiológicos provocados por el envejecimiento, en la mayor parte de los casos a una patología prostática como es el agrandamiento de la próstata, el estrechamiento anormal de la uretra y los cálculos renales.
Con la edad, la actividad bactericida de las secreciones prostáticas está disminuida, de la misma manera que la actividad antibacteriana de la orina se reduce, mientras que, por otro lado, las bacterias responsables de la infección de orina (como Escherichia coli) puede tener una mayor capacidad de adherencia al urotelio.
Por otra parte, los ancianos apenas tienen sed y beben muy poco, causando una disminución en la producción de orina, del volumen urinario o ésta está muy concentrada.
Con la menopausia en la mujer se produce una disminución del nivel de estrógenos además de aumentar el pH vaginal debido a la ausencia de lactobacilos. Esto favorece la colonización de la vagina y el periné por Escherichia coli y otros enteropatógenos (bacterias venidas del tracto intestinal).
Además, en muchas mujeres se produce un vaciado incompleto de la vejiga después de cada micción, consecuencia de una mala dinámica miccional o la existencia de prolapso, lo que favorece la proliferación de gérmenes en esa orina residual después de cada micción.
Por otra parte, la comorbilidad es el principal factor predisponente para la bacteriuria (existencia de bacterias en orina) en el anciano. Las patologías más frecuentemente asociadas son enfermedades neurológicas (como la enfermedad de Parkinson o el Alzheimer) o enfermedades como la diabetes predisponen a la infección urinaria a través de la neuropatía diabética, la alteración de la función leucocitaria y la microangiopatía diabética, situaciones todas que debilitan las condiciones de defensa de estas personas frente a la existencia de bacterias en orina.¿Cuáles son los síntomas de una infección de orina en el anciano?
Los síntomas más frecuentes de una infección de orina son los siguientes:
• Orinar con mayor frecuencia de lo habitual (polaquiuria)
• Sufrir dolor al orinar o micción ardiente
• Picor al orinar
• Presencia de sangre en la orina (orina rojiza)
• Mal olor en la orina
• Fiebre y/o dolor en la parte alta de la espalda y riñonesEn ocasiones los síntomas de una infección urinaria en el anciano, puede no cursar con ninguno de ellos, pueden ser difíciles de identificar ya que tienen su sistema inmunitario debilitado, presentando síntomas como debilidad general, confusión, náuseas, mareos e incontinencia repentina, que pueden estar relacionados con otros problemas de salud o por lo tanto confundibles. En muchas ocasiones, ni siquiera produce molestias o dolor. Los síntomas pueden quedar enmascarados, especialmente en el caso de las personas mayores que toman con frecuencia anti-inflamatorios.
Hay que tener en cuenta que a medida que se envejece, la respuesta del sistema inmunitario cambia considerablemente. Por ello, lo más fiable es analizar un cambio repentino en el comportamiento del anciano, especialmente en los siguientes aspectos:
• Aparición repentina de incontinencia.
• Confusión del paciente o incapacidad para realizar las tareas que solía hacer bien.
• Pérdida de apetito o pérdida de autonomía
• Somnolencia inexplicable.La aparición de fiebre en una persona mayor puede ser síntoma de una infección grave. Hay que tener en cuenta que la infección de orina produce estrés en el anciano y que, por tanto, puede generar confusión y cambios abruptos en su comportamiento. Si el paciente, además, padece una enfermedad neurológica como Parkinson o Alzheimer, este estrés físico puede agravar aún más su estado de salud.
¿Cómo se trata la infección de orina en los ancianos?
Ante la sospecha de una infección urinaria en el anciano, el diagnóstico debe confirmarse a través del laboratorio, puesto que, con el tratamiento basado únicamente en la sintomatología, la tasa de errores terapéuticos es muy alta.
El tratamiento básico de la infección de orina, tanto en mujeres como en hombres, consiste en la administración de antibióticos. Habitualmente el tratamiento para las mujeres es mucho más corto (entre 5 y 7 días), mientras que en el caso de los hombres puede prolongarse hasta dos o tres semanas. Ello se debe a la diferencia anatómica, más compleja en el hombre, así como a las complicaciones del agrandamiento de la próstata que pueden presentar algunos ancianos.
¿Qué podemos hacer para prevenir la infección de orina en los ancianos?
En este blog vamos a darte una serie de consejos básicos de higiene y alimentación, para prevenir la aparición de las infecciones de orina en ancianos:
• Asegúrate de que la persona mayor beba agua frecuentemente. Beber mucha agua durante todo el día de forma regular, esto facilita la hidratación e impide la proliferación de bacterias. En ocasiones hay que enmascarar esa agua "no apetecible" con cierto sabor a algo que le guste, como sabor a frutas por ejemplo… pero deben de beber.
• En la preparación de las comidas, te recomendamos que la persona mayor siga una dieta lo más saludable posible. Recordemos que la alimentación es especialmente importante en el envejecimiento.
• Preguntarles cada cierto tiempo si tienen ganas de ir al baño, para evitar que retengan/mantengan la orina demasiado tiempo en la vejiga, facilitándoles que vacíen la vejiga con frecuencia. No debemos dejar que la orina se estanque, si no se orina con frecuencia la orina se estanca en la vejiga a 37° y las bacterias permanecen en la uretra favoreciendo la aparición de una infección.
• Mantener siempre el área genital limpia e hidratada. En el caso de las mujeres limpiar la zona vaginal después de tener relaciones sexuales y. Se recomienda limpiarse de delante hacia atrás para evitar que la flora intestinal o posibles bacterias fecales pasen al área periuretral. Evitar lavar en exceso el área genital o usar jabones agresivos, situaciones que pueden provocar lesión o desaparición de los lactobacilos (bacterias buenas que deben de existir en la vagina ya que protegen la llegada o la acción de las enterobacterias).
• Secarse bien la piel después de lavarla o después de cambiar los productos de higiene, ya que las bacterias proliferan más rápidamente en las áreas húmedas.
• En caso de que usen pañal, recordar cambiarlo con frecuencia. Mantener una excelente higiene. Cuando se sufre incontinencia y se usan compresas se recomienda utilizar siempre productos transpirables y de calidad.
• Las personas con problemas de movilidad tienen dificultad para vaciar la vejiga por completo. Esto puede provocar que la orina restante se convierta en caldo de cultivo para las bacterias. Es necesario ayudar a los ancianos a mantener buenos hábitos de higiene, ya que con ello se reduce el riesgo de que sufran una infección.
• Los medicamentos antiinflamatorios pueden aliviar los síntomas típicos de la infección de orina, como el dolor, la fiebre y la inflamación.El paciente anciano institucionalizado debe ser contemplado de manera especial por lo que continuamos en un próximo post.
Bibliografía:
Adela-Emilia Gómez Ayala. Infección urinaria en el anciano. Farmacia hospitalaria 23(4):40-45
Guía de buena práctica en Geriatría. INFECCIONES URINARIASDra. Leticia López Martín
Médico Adjunto. Responsable de la Unidad de Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) e Infección Urinaria
Servicio de Urología
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid)0 comentarios
Desde nuestra formación, conocimientos y experiencia, queremos promover y promocionar la Salud, el bienestar urológico en toda la sociedad. Queremos crear un espacio atractivo, rico y útil donde los temas mas prevalentes, relevantes y de interés popular y poblacional puedan tener la mejor respuesta, una respuesta adecuada y avalada por un equipo de profesionales que vive la Medicina y la Urología con vocación de servicio a los demás
 2.026
2.026
 2.025
2.025
 2.024
2.024
 2.023
2.023
 2.022
2.022
 2.021
2.021
 2.020
2.020
- ¿Qué es la glándula adrenal y por qué es importante para tu salud?
- Docencia en el Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
- Importancia de la autoexploración testicular: identifica tempranamente pequeñas posibles lesiones, incluido el cáncer de testículo
- Infección urinaria (ITU) en el anciano institucionalizado (Parte II)
- Infección urinaria (ITU) en el anciano (Parte I)
La finalidad de este blog es proporcionar información de salud que, en ningún caso sustituye la consulta con su médico. Este blog está sujeto a moderación, de manera que se excluyen de él los comentarios ofensivos, publicitarios, o que no se consideren oportunos en relación con el tema que trata cada uno de los artículos.
Quirónsalud no se hace responsable de los contenidos, opiniones e imágenes que aparezcan en los "blogs". En cualquier caso, si Quirónsalud es informado de que existe cualquier contenido inapropiado o ilícito, procederá a su eliminación de forma inmediata.
Los textos, artículos y contenidos de este BLOG están sujetos y protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, disponiendo Quirónsalud de los permisos necesarios para la utilización de las imágenes, fotografías, textos, diseños, animaciones y demás contenido o elementos del blog. El acceso y utilización de este Blog no confiere al Visitante ningún tipo de licencia o derecho de uso o explotación alguno, por lo que el uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización por escrito de Quirónsalud.
Quirónsalud se reserva la facultad de retirar o suspender temporal o definitivamente, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Blog y/o a los contenidos del mismo a aquellos Visitantes, internautas o usuarios de internet que incumplan lo establecido en el presente Aviso, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones contra los mismos que procedan conforme a la Ley y al Derecho.