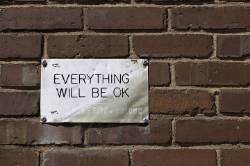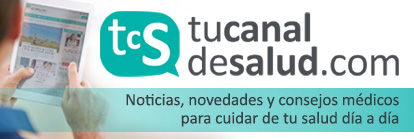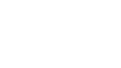Quirónsalud
Blog del Dr. Francisco Javier Bonilla Rodríguez. Psicólogo clínico del Servicio de Psiquiatría de los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz y Rey Juan Carlos y especialista en Psicología Deportiva
- 202121jun
Alcoholismo ¿Cuándo el adicto es consciente de tener un problema?
Beber alcohol es una conducta muy arraigada y, de hecho, constituye la sustancia psicoactiva de mayor consumo en España. A pesar de acarrear muchas dificultades, su consumo forma parte de los patrones culturales de la sociedad actual. El alcoholismo es uno de los problemas más importantes y que más daños produce. Dentro del consumo de sustancias, el alcohol es la que mayor número de problemas personales, sociales y sanitarios causa en España.
¿Cuándo podemos hablar de un problema de alcoholismo?
Cuando se produce un abuso y/o dependencia de de esta sustancia. El abuso conlleva un consumo recurrente de alcohol que lleva a descuidar obligaciones, poner en riesgo a la persona, ocasionar problemas con la justicia y, a pesar de experimentar numerosos problemas sociales y personales, continuar bebiendo. Hablamos de dependencia cuando se necesita mayor cantidad de alcohol para conseguir el mismo efecto, hay un síndrome de abstinencia cuando cesa el consumo, apareciendo un fuerte deseo de beber. Este consumo de alcohol se lleva a cabo a pesar de ser consciente de los problemas, de dedicar la mayor parte del tiempo a este consumo y abandonar otras actividades y obligaciones.
Otra pregunta importante es ¿Cómo de motivada está la persona a acudir a un tratamiento para dejar de beber alcohol?
Desde los años 80 se usa el modelo transteórico de cambio formulado por los psicólogos Prochaska y DiClemente. Este modelo describe una rueda del cambio con diferentes estadios que se ha mostrado útil a la hora de predecir si una persona adicta acudirá o no a tratamiento:
Estado de precontemplación: La persona no ve su consumo de alcohol como un problema y por lo tanto no está pensando en cambiar ni acudir a tratamiento. En esta fase el adicto no se percata del alcance del problema.
Estadio de contemplación: La persona empieza a ser consciente de que existe un problema con el alcohol. Se empieza a pensar en el cambio aunque no se está dispuesto a intentar dejarlo por el momento.
Estadio de preparación para la acción: La persona ya es consciente de que los problemas que ocasiona beber son mayores que los beneficios y por tanto está dispuesta a intentar cambiar. Incluso es posible que lo haya intentado. Este es un buen momento para iniciar un tratamiento ya que existe motivación a cambiar.
Estadio de acción: Es cuando se inicia el cambio. Si la persona está en tratamiento cumplirá todas las prescripciones terapéuticas con el objetivo de mantenerse sin consumir alcohol.
Estadio de mantenimiento: Si la persona llega a mantenerse abstinente durante más de 6 meses, se pasa a esta fase de mantenimiento. En esta fase es importante aplicar las estrategias de prevención de recaídas.
La recaída: Es importante saber que este proceso de cambio no es lineal y que puede ocurrir la recaída en el consumo. Esto supone dar un paso atrás a los estadios iniciales. Está comprobado que la recaída es un suceso frecuente ya que el patrón de cambio es cíclico.
La recaída ocasiona un estado emocional negativo y puede crear dudas a la persona sobre su capacidad de dejar la adicción, por lo que es un momento importante para intensificar los esfuerzos terapéuticos. Es importante analizar los factores que han llevado a recaer y seguir entrenando habilidades para afrontar situaciones de alto riesgo. El cambio del estilo de vida es fundamental para mantener la abstinencia.
Francisco Javier Bonilla Rodríguez
Psicólogo Clínico Residente
Fundación Jiménez Díaz
0 comentarios - 202123mar
Factores psicológicos implicados en la lesión deportiva: la relación mente-cuerpo en la recuperación de los deportistas lesionados
Uno de los eventos más negativos y estresantes que puede sufrir un deportista es lesionarse. Dependiendo de la gravedad de la lesión y el momento en que se produzca, va a ocasionar mayor estrés y emociones negativas.
A mayor gravedad y mayor tiempo estimado de recuperación, más dificultades de afrontamiento a nivel psicológico supondrán una lesión. El momento en que se produce la lesión durante la temporada también es relevante, ya que no es lo mismo lesionarse en la fase regular de la temporada que antes de las fases finales. El momento vital del deportista también es muy importante ya que una lesión puede producirse en un momento de gran progresión o en etapas finales de la carrera deportiva. Las lesiones siempre son inoportunas, pero en ocasiones pueden tener una gran influencia en la carrera deportiva, causando pérdida de oportunidades o incluso la retirada.
Ya estemos hablando de deportistas de élite como a nivel recreativo, el deporte puede suponer un pilar importante en la vida de la persona. La lesión puede poner en riesgo la práctica de un rol importante y la pérdida de un fuerte reforzador que genera bienestar tanto físico como psicológico.
Desde la Psicología, cada vez está mejor establecida la relación entre factores psicológicos y las lesiones. Lesionarse tiene consecuencias con clara repercusión en la esfera psíquica y emocional:
- · Al sufrir una lesión se producen cambios y reajustes en la actividad diaria, cambiando la asistencia a entrenos y competiciones por intervenciones, reposo o rehabilitación. Esta interrupción genera un mayor aislamiento ya que se ve interrumpida la participación en la actividad social y de grupo.
- · A causa de la lesión se pone en riesgo la posición y permanencia en el equipo, incluso tener acceso a nuevos contratos. El riesgo de pérdida puede causar una sensación de amenaza.
- · Los plazos de recuperación no son fijos y generan una gran carga de incertidumbre y sensación de pérdida de control.
- · Una lesión de gravedad incluso puede dificultar realizar actividades básicas de la vida diaria como vestirse solo, desplazarse
Todos estos factores influyen en el bienestar psicológico de la persona. Síntomas como mayor irritabilidad, hostilidad, pensamientos negativos, síntomas depresivos o ansiedad son frecuentes en deportistas lesionados.
El control del estrés y manejo de las emociones y pensamientos negativos asociados a la lesión son aspectos donde la psicología puede ayudar. La intervención psicológica en caso necesario puede contribuir a una correcta recuperación, mejorar la adherencia a los tratamientos y mejorar los plazos, así como prevenir complicaciones mas graves en torno a la salud mental.
Además de ponerse en manos de profesionales para la recuperación (médicos, fisioterapeutas, psicólogos...), el apoyo social por parte de familia, compañeros, técnicos y club es fundamental para amortiguar todo el estrés que genera un proceso de lesión. El entorno debe contribuir a fortalecer las habilidades de afrontamiento del deportista y no ser un foco de mayor estrés o presión.
Dr. Francisco Javier Bonilla Rodríguez
Residente del Servicio de Psicología
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
0 comentarios - 202027nov
Resiliencia en tiempos de Covid
La resiliencia es un concepto del que se habla desde hace varios años en el campo de la psicología y es muy útil en momentos como los que estamos viviendo ahora a nivel mundial, que implican tanto malestar y condiciones tan adversas para tanta gente.
El término fue acuñado por Rutter en 1993 para describir a las personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos. Por lo que los resilientes son aquellos que, al estar en una situación de adversidad, tienen la capacidad de sobreponerse, crecer y desarrollarse adecuadamente, a pesar de los pronósticos desfavorables.
Tiene dos componentes principales, las dos ‘R’:
- · Resistencia a la adversidad
- · Capacidad para restaurar ese escenario negativo
La resiliencia se sostiene en la interacción entre la persona y el entorno, por lo tanto, no procede exclusivamente del medio externo, ni es algo exclusivamente innato. Además, hay que tener en cuenta que nunca es absoluta, ni permanece siempre estable.
Este concepto lo que nos enseña es que, en ciertas circunstancias, los eventos displacenteros y potencialmente negativos pueden fortalecer a las personas frente a eventos futuros previsiblemente dañinos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en otras circunstancias puede darse el efecto contrario y que los eventos estresantes actúen como factores de riesgo, sensibilizando frente a futuras experiencias de estrés.
Otras definiciones de este concepto según otros autores son:
- · Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. (ICCB, Institute on Child Resilience and Family, 1994)
- · Enfrentamiento efectivo ante eventos y circunstancias de la vida severamente estresantes y acumulativos (Lösel, Blieneser y Köferl en Brambing et al., 1989).
- · Combinación de factores que permiten a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida (Suárez, 1995).
Como podemos facilitar la resiliencia en nuestro entorno social:
- · Es importante tener una relación de confianza con al menos una persona, en la que podamos encontrar apoyo social.
- · Mejorar la red de apoyo, fomentando conocer a personas fuera de nuestro entorno habitual.
- · También es importante aumentar los conocimientos educacionales y participar en actividades espirituales.
En relación al manejo del estrés, los autores señalan como aspectos a potenciar:
- · Desarrollar habilidades de resolución de problemas que permitan establecer pequeños planes para el manejo de las situaciones que no se pueden solucionar en el momento, generando diferentes alternativas y valorando la posibilidad de éxito de cada una.
- · Utilizar estilos de afrontamiento activo, basados en el acercamiento y en la no evitación de los problemas, por ejemplo, con el consumo de alcohol y drogas para el manejo del malestar. Las estrategias de afrontamiento activas están dirigidas a modificar el entorno cuando sea posible y cuando esto no se pueda, fomentar la aceptación.
- · Reducir la tendencia al fatalismo.
- · Aumentar la autonomía, independencia y la sensación de control, lo que provocará un aumento de la autoestima.
- · Utilizar la empatía, al tiempo que se amplía el conocimiento y manejo de otras habilidades en las relaciones interpersonales.
- · Uso del sentido del humor, es importante destacar el papel que puede tener la promoción del humor, tanto en la salud física como mental.
Grotberg en 1995 crea un modelo en que describe las características del niño resiliente a través de la posesión de atribuciones verbales: "Yo tengo", "Yo soy", "Yo estoy", "Yo puedo"
Algunos ejemplos que pueden explicar mejor el uso de estos verbos son:
Yo tengo:
- · Personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren incondicionalmente.
- · Personas en mi entorno que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros y problemas.
- · Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo.
- · Capacidad de control cuando quiero decir o hacer algo que pueda dañarme a mi o a otro.
Yo soy:
- · Una persona por la que los otros sienten cariño.
- · Respetuoso conmigo mismo y otros.
- · Capaz de buscar soluciones a mis problemas.
- · Una persona con defectos y eso no me hace peor que los demás.
Yo estoy:
- · Dispuesto a responsabilizarme de mis actos.
- · Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo.
- · Seguro de que si pido ayuda la voy a recibir.
- · Tranquilo cuando mis familiares se van, porque sé que van a volver.
Yo puedo:
- · Hablar sobre cosas que me asustan y me preocupan.
- · Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar.
- · Equivocarme sin perder el cariño de los demás.
- · Sentir afecto y expresarlo.
De manera que la resiliencia no es algo con lo que se nace, es una habilidad que se adquiere al enfrentarse a situaciones difíciles y por lo tanto está al alcance de todos. Los eventos que nos ocurren no determinan en su totalidad cómo nos encontramos, las personas tenemos la capacidad de manejar las situaciones adversas al poner en marcha nuestras estrategias de afrontamiento, entre las que se encuentran, pedir ayuda al entorno para el manejo de los problemas y emociones cuando nos sentimos desbordados, y la aceptación de los escenarios que no podemos modificar.
"La resiliencia es aceptar tu nueva realidad,
incluso si es menos buena de la que tenías antes"
Elizabeth Edwards
Adela Sánchez-Escribano Martínez
Residente de Psicología Clínica
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
0 comentarios - 202021oct
El Covid-19 como estresor y procesos de afrontamiento para hacerle frente
La situación actual del covid supone un escenario de incertidumbre que nos exige un esfuerzo extra para manejar el estrés que genera en nuestras vidas. Convivir con el coronavirus genera unas demandas que repercuten en nuestro estado emocional. Ante estas circunstancias tan especiales, las personas ponemos en marcha estrategias de afrontamiento para hacer frente a los estados de estrés.
Esta pandemia supone un factor de estrés severo para cualquier persona ya que se trata de una experiencia totalmente excepcional. La amenaza que genera el virus puede causar miedo e impotencia. Es en este tipo de condiciones en las que se pone en marcha una respuesta adaptativa para facilitar el afrontamiento.
Las estrategias de afrontamiento que utilizamos en situaciones de exigencia y estrés pueden desempeñar un papel importante en nuestro bienestar emocional y nuestra salud. Sin embargo, también pueden dar lugar a síntomas o trastornos que dificulten nuestro día a día. Un aumento de las emociones negativas, síntomas de ansiedad, depresión, enfado ypreocupación por la salud son reacciones frecuentes en esta situación que estamos viviendo.
Todos tenemos unestilo particular de afrontar las situaciones estresantes. Algunas personas se enfrentaran con mayor o menor grado de ansiedad y con mayor o menor grado de respuestas fisiológicas (hiperventilación, incremento de tasa cardiaca, tensión muscular…).
Afrontar una situación significa poner en marcha esfuerzos cognitivos, conductuales y emocionales para manejarla. Que afrontemos de una determinada manera va a depender, por una parte, de nuestro estilo habitual, nuestra personalidad y vivencias pasadas, aunque también del tipo de situación a la que nos enfrentemos.
El afrontamiento consiste en un proceso. Lo primero que hacemos ante un estresor es generar una respuesta emocional. Estas emociones a pesar de poder generar malestar, están cumpliendo una función: El objetivo es ayudarnos a evaluar la situación y a poner en marchar acciones que nos devuelvan a un funcionamiento normal.
Todas las emociones se activan junto a los cambios fisiológicos que las caracterizan. Una vez puesta en marcha la emoción, podemos valorar la situación estresante y decidir si podemos o no hacer algo para cambiarla. Llevaremos a cabo un afrontamiento centrado en el problema si consideramos que podemos hacer algo, o centrado en el manejo de la emoción si consideramos que no podemos hacer nada para cambiar la situación. También es posible una combinación de ambos tipos de afrontamiento.
Veamos algunos ejemplos de estas formas de afrontamiento que nos puedan servir para entender como nos enfrentamosa la situación actual creada por el covid-19.
Algunas estrategias que pueden asociarse a mayor bienestar y que pueden considerarse adaptativas son:
- · Crear un plan de acción: es una de las estrategias que se asocia a mejor manejo del estrés. Como ejemplo la panificación de protocolos de seguridad y su cumplimiento, crear nuevas rutinas de trabajo o de ocio…
- · Aceptar la propia responsabilidad: Cuando nos hacemos cargo de nuestra parte de responsabilidad sobre un problema, estamos en disposición de aportar soluciones. Un ejemplo puede ser tomar conciencia de que reducir en número de contagios está en nuestra mano si cumplimos con las recomendaciones. También es nuestra responsabilidad ocuparnos de nuestro autocuidado y buscar espacios y momentos que nos permitan sentirnos mejor.
- · Autocontrol: Es decir, no precipitarse ni dejarse llevar por la impulsividad. Esta estrategia frente a las situaciones estresantes se asocia a resultados positivos. Un ejemplo podría ser no dejarse llevar por noticias sin fundamento o no implicarse en anticipaciones catastrofistas. Por otro lado, en los casos de un excesivo autocontrol en el que no compartimos nuestros problemas o emociones con nuestros seres queridos, puede suponer un mayor malestar a largo plazo.
- · Expresión emocional: hablar de lo que sientes con alguien de confianza puede ser una buena estrategia para amortiguar el estrés. Por ejemplo, expresar tus emociones sobre la situación de incertidumbre puede ayudarte a elaborar lo que está pasando, sentirte comprendido y recibir afecto positivo.
- · Recurrir a ayuda: Además del apoyo emocional, podemos recurrir a los demás para recibir ayuda instrumental. Ejemplos pueden ser que alguien nos realice la compra si nos encontramos mal o que algún familiar cuide de nuestros hijos mientras estamos trabajando.
- · Reevaluar la situación de manera positiva: Se trata de una acción complementaria al resto de estrategias. Consiste en la búsqueda del crecimiento personal ante la experiencia estresante teniendo en cuenta los aspectos positivos que puedan generarse a raíz de dicha vivencia. Por ejemplo, la valorar la cercanía y el contacto con tus seres queridos tras experiencia de confinamiento.
Por el contrario, también existen estrategias que pueden llevar a mayor malestar y que pueden generarnos consecuencias negativas a largo plazo:
- · Estrategias de evitación como intentar no pensar y tratar de olvidarse del problema: Son estrategias que, aunque pueden llevar a un cierto alivio del malestar a corto plazo, pueden dificultar el proceso de puesta en marcha de otras estrategias más adaptativas. También nos puede llevar a cometer comportamientos imprudentes como no cumplir las medidas de seguridad. Como ejemplo podemos recurrir a las reuniones masivas de gente o no hacer uso adecuado de la mascarilla o higiene de manos.
- · Entrar en confrontación con los demás: Una de las respuestas emocionales normales en situaciones de elevado estrés es la irritabilidad. Es una estrategia que puede generar malestar y consecuencias negativas ocasionando conflicto con otras personas y ocasionando una expresión inadecuada de emociones.
- · Tomar alcohol o drogas: estas estrategias buscan un alivio del malestar emocional inmediato generando a medio y largo plazo mayores problemas, aumento de la ansiedad y síntomas depresivos.
Como podemos ver, la forma de afrontar una situación de tal magnitud como es la crisis actual del coronavirus depende tanto de nuestro estilo de afrontamiento personal, como de las situaciones a las que nos vemos expuestos por culpa de la pandemia. Un afrontamiento activo de problemas concretos, un adecuado manejo emocional, el autocuidado y recurrir a apoyo social pueden ser estrategias que alivien y amortigüen el impacto del estrés en nuestra salud.
Francisco Javier Bonilla Rodríguez y Beatriz Villar Sevilla
Residentes del Servicio de Psicología
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
0 comentarios - 202018sep
El efecto espectador en situaciones de emergencia
Todos somos capaces de reconocer una escena de emergencia en la vía pública, no sólo por las ambulancias y policía que hay en la calle, sino por la cantidad de gente que se aglutina alrededor del suceso. Esta expectación se produce no sólo cuando la víctima ya está siendo atendida, sino también cuando todavía necesita ayuda; sin embargo, se observa el fenómeno de que a las personas nos cuesta prestar auxilio.
Desde la psicología social, los autores Bibb Latané y John Darley, en 1970 estudiaron esta ausencia de ayuda en situaciones sociales, a la que llamaron el efecto espectador, que consiste en que cuanto mayor es el número de personas que presencia una situación de emergencia, menor es la probabilidad de recibir auxilio. Por lo que es más probable ser socorrido si hay una sola persona que si hay varias.
Este fenómeno se empezó a estudiar en los años 60 a raíz de casos de espectadores pasivos ante crímenes en los que era posible conseguir ayuda, como ocurrió en el asesinato de Kitty Genovese, una mujer de 28 años, en Nueva York.
El 13 de marzo de 1964, un hombre persiguió a Kitty Genovese
 y la apuñaló en la espalda. Kitty pidió ayuda, pero sólo una persona gritó que la dejara en paz. El ladrón huyó, pero volvió diez minutos después para continuar agrediéndola, robarla y abusar sexualmente de ella. Este ataque duró en torno a 30 minutos y ocurrió ante al menos 38 personas, quienes a pesar de escuchar los gritos de la víctima no acudieron a socorrerla. ¿Por qué nadie se acercó a ayudar a Kitty? La respuesta está en el efecto espectador.
y la apuñaló en la espalda. Kitty pidió ayuda, pero sólo una persona gritó que la dejara en paz. El ladrón huyó, pero volvió diez minutos después para continuar agrediéndola, robarla y abusar sexualmente de ella. Este ataque duró en torno a 30 minutos y ocurrió ante al menos 38 personas, quienes a pesar de escuchar los gritos de la víctima no acudieron a socorrerla. ¿Por qué nadie se acercó a ayudar a Kitty? La respuesta está en el efecto espectador.Darley y Latané publican en el Journal of Personality and Social Psychology una investigación titulada "La intervención de los espectadores en emergencias: la difusión de la responsabilidad
 ", donde concluyen que:
", donde concluyen que:- Cuando sólo estaba presente un espectador y la víctima, el 85% de las personas respondió a la situación de emergencia.
- Cuando estaban involucradas dos personas y la víctima, el 62% respondió.
- Mientras que cuando el experimento involucraba a tres o más individuos, sólo el 31% de las personas buscó ayuda para atender a la víctima.
La explicación a este efecto incluye diferentes elementos:
- Ignorancia pluralista: aparece cuando casi todos los miembros de un grupo rechazan en lo privado una idea, pero creen que el resto de los miembros la aceptan ("Si nadie ha hecho nada, es que realmente no pasa nada, aunque yo crea que es una emergencia").
- Difusión de la responsabilidad entre todos los espectadores ("Somos muchos ya habrá llamado alguien a la policía", "Si nadie hace nada, ¿por qué lo tengo que hacer yo?).
- La ambigüedad de la situación: la situación no permite identificar de forma clara si es una emergencia o no.
- La aprensión a la evaluación: miedo a que el resto de los espectadores juzguen si nuestra intervención está siendo acertada.
Este efecto no se produce sólo en víctimas de agresiones físicas o emergencias médicas en lugares públicos, también es posible vivirlo en situaciones sociales. En la prensa aparece con cierta frecuencia casos en los que alguien es atacado verbalmente o acosado y nadie hace o dice nada para defender a la víctima.
¿Cómo evitarlo?
Cuando somos el espectador:
- Debemos ser capaces de identificar la situación como irregular, violenta o de emergencia.
- Gestionar la confusión y el miedo.
- Utilizar la empatía, entender que todas las personas son dignas de ayuda y que cualquiera podríamos estar en una situación similar y necesitar auxilio.
- Ser consciente de que se puede ayudar, aunque no tengamos conocimientos médicos, siempre se puede llamar a una ambulancia o a la policía.
Cuando somos la víctima:
- No esperar de forma pasiva que alguien que está presenciando la emergencia preste ayuda de forma espontánea.
- Dirigirse a una persona en concreto, realizar contacto visual y explicitar nuestra necesidad: "Disculpe, el señor de la camisa blanca, necesito que me ayude…"
- En caso de que se negara a brindar su ayuda, solicitarla a otra persona, también de manera concreta.
"La empatía reside en la habilidad de estar presente sin opinión"
M. Rosemberg
Adela Sánchez-Escribano Martínez
Residente de Psicología Clínica
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
0 comentarios
Hábitos beneficiosos para nuestra salud mental y bienestar psicológico. Educación sobre nuestras emociones y pensamientos. Consejos para promover el bienestar psicológico...
La finalidad de este blog es proporcionar información de salud que, en ningún caso sustituye la consulta con su médico. Este blog está sujeto a moderación, de manera que se excluyen de él los comentarios ofensivos, publicitarios, o que no se consideren oportunos en relación con el tema que trata cada uno de los artículos.
Quirónsalud no se hace responsable de los contenidos, opiniones e imágenes que aparezcan en los "blogs". En cualquier caso, si Quirónsalud es informado de que existe cualquier contenido inapropiado o ilícito, procederá a su eliminación de forma inmediata.
Los textos, artículos y contenidos de este BLOG están sujetos y protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, disponiendo Quirónsalud de los permisos necesarios para la utilización de las imágenes, fotografías, textos, diseños, animaciones y demás contenido o elementos del blog. El acceso y utilización de este Blog no confiere al Visitante ningún tipo de licencia o derecho de uso o explotación alguno, por lo que el uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización por escrito de Quirónsalud.
Quirónsalud se reserva la facultad de retirar o suspender temporal o definitivamente, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Blog y/o a los contenidos del mismo a aquellos Visitantes, internautas o usuarios de internet que incumplan lo establecido en el presente Aviso, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones contra los mismos que procedan conforme a la Ley y al Derecho.