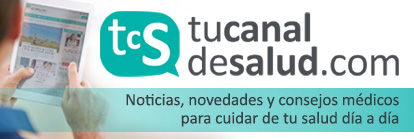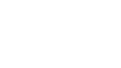Quirónsalud
Blog de la Unidad de Cefaleas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
- 202414nov
De pródromos y desencadenantes. Las fases iniciales de la migraña
La migraña no es sólo dolor de cabeza. Se trata de un proceso cíclico con varias fases de las cuales la más conocida es la "ictal" o la fase del ataque, donde predomina el dolor pero que suele ir acompañada de muchos otros síntomas. Una fase menos conocida es la llamada fase prodrómica, la transición entre la fase interictal (entre ataques de migraña) y la fase de dolor. Es la fase más inicial, que se produce antes del aura en aquellos pacientes que tienen migraña con aura y antes del dolor en aquellos que padecen migraña sin aura.
Esta fase puede comenzar incluso dos o tres días antes de que aparezca el dolor de cabeza y lo que nos indica es que se está "activando" la migraña, muchas veces antes de que el paciente sea plenamente consciente de ello, pero si se reconocen bien estos síntomas y son consistentes entre ataques, se podría llegar a predecir un ataque de migraña.
¿Cuáles son los síntomas que se pueden experimentar durante la fase prodrómica? Los más típicos son la fatiga, dolor o rigidez en el cuello, cambios de humor, fotofobia (percepción de la luz como molesta), bostezos, mareo, dificultades de concentración, cambios de apetito y náuseas. Algunos de estos síntomas pueden persistir a lo largo del ataque de migraña e incluso en una fase posterior llamada postdrómica.
Pero y entonces, ¿qué son los desencadenantes? Como indica su nombre, sería cualquier factor externo o interno capaz de generar un ataque de migraña. Por ejemplo, el estrés, la privación de sueño, la menstruación, el ejercicio intenso, el ayuno, el alcohol… parece que todos ellos son capaces de una u otra manera de provocar un ataque de migraña, aunque hay que tener en cuenta que no siempre un mismo factor es capaz de desencadenar una migraña en un mismo paciente (p.e., no siempre que un paciente ha dormido mal o está en período menstrual va a tener migraña).
¿Cuál es la complejidad? Si nos fijamos bien, hay cierto solapamiento entre algunos síntomas prodrómicos y algunos desencadenantes y es posible que en muchos casos se confundan unos por otros. Es decir, un paciente puede catalogar como desencadenante, por ejemplo, el dolor en el cuello, porque lo asocia temporalmente con el inicio del ataque de migraña, cuando en realidad ese dolor refleja el inicio de su propio ataque durante la fase prodrómica. O en el caso de la sensibilidad a la luz: ¿es una luz intensa capaz de desencadenar un ataque o bien se trata de un síntoma prodrómico en el que se percibe como más intensa una luz que en realidad fuera de esta fase no sería percibida como molesta? Con los alimentos parece aún más complicado: ¿es el alimento en cuestión responsable de provocar la migraña o durante la activación de la migraña se tienen apetencias por esos alimentos (como los antojos de las embarazadas) y se perciben como falsos desencadenantes? Probablemente dependa del tipo de alimento, pues hay algunos que sí parecen claros desencadenantes (lácteos, chocolates)…
Está claro que queda mucho camino por investigar en estos aspectos y está clara también la importancia. Muchos pacientes evitan determinadas actividades o factores que asocian a la migraña, lo que es apropiado si son claros desencadenantes, pero también, por lo que hemos comentado, habría que analizar en cada paciente concreto si se trata en realidad de síntomas prodrómicos y en cuyo caso evitarlos es innecesario. Si se llegan a conocer bien estos pródromos, las probabilidades de tratar un ataque en su fase más precoz y frenarlo a tiempo son más altas, por lo que a nivel terapéutico esta fase ayudaría a mejorar el manejo de la migraña.
Dra. Andrea Gómez García
Servicio de Neurología. Unidad de Cefaleas del Hospital Fundación Jiménez Díaz
0 comentarios - 202421oct
El primer paso para aliviar tu dolor de cabeza: explicárselo al médico
El diagnóstico de las cefaleas se basa principalmente en la descripción detallada de los síntomas, ya que el examen clínico juega un papel clave para definir con precisión el tipo de dolor de cabeza y elegir el tratamiento más adecuado. Por eso, es fundamental que los pacientes nos proporcionen toda la información posible sobre su dolor. Tu dolor de cabeza tiene historia, ¡aprende a contarla! Aquí están los aspectos más importantes que debes compartir con tu médico en la consulta:
- Inicio: Es crucial que nos cuentes cuándo empezaron tus dolores de cabeza. ¿Llevas sufriéndolos desde hace muchos años, quizá desde la infancia o la adolescencia, desde la primera menstruación? ¿O son de aparición reciente? A menudo, las cefaleas que no han sido diagnosticadas ni tratadas tienden a empeorar con el tiempo, por lo que esta información nos ayuda a diagnosticar y trazar una mejor estrategia de tratamiento.
- Tipo de dolor: Aunque a veces resulta complicado describir el dolor, es importante que lo intentes. ¿El dolor es pulsátil, como si sintieras los latidos del corazón en la cabeza? ¿Es opresivo, como si llevaras una banda apretada alrededor de la cabeza? ¿O es un dolor punzante en un punto específico? Estas descripciones nos orientan sobre el tipo de cefalea que padeces.
- Localización: El lugar donde se manifiesta el dolor también es clave. Algunas cefaleas se localizan en un solo punto, mientras que otras cambian de ubicación en cada episodio. ¿Duele siempre un lado de la cabeza o el dolor alterna de un lado a otro? ¿Es en la frente, la parte posterior de la cabeza, o en las sienes? ¿Inicia en un punto y se extiende progresivamente? Cuanta más información nos proporciones, mejor podremos identificar el tipo de dolor.
- Síntomas asociados: Además del dolor, los síntomas que lo acompañan pueden darnos pistas importantes. ¿Te molesta la luz o el ruido durante los episodios? ¿El dolor empeora con actividades cotidianas, como caminar? ¿Tienes náuseas, o ves destellos de luz? También es útil saber si alguno de tus ojos se enrojece, si te lagrimean o si experimentas congestión nasal o caída del párpado. Todos estos detalles son cruciales para afinar el diagnóstico.
- Duración de cada episodio: La duración de los episodios, puede variar dependiendo del tipo cefalea, desde unos segundos hasta varios días. Contarnos cuánto duran tus crisis de dolor es vital para determinar qué tipo de cefalea estás sufriendo. Por ejemplo, las migrañas suelen durar de 4 a 72 horas, mientras que las cefaleas en racimos 15-180 minutos.
- Factores desencadenantes: Identificar los factores que provocan es de gran ayuda. Entre los más comunes se encuentran la menstruación, cambios en el clima, alteraciones en los patrones de sueño, estrés o cambios estacionales. Algunas personas experimentan dolor de cabeza al realizar esfuerzos como toser o hacer fuerza con el abdomen (maniobra de Valsalva). Si ya has detectado algún desencadenante, no dudes en mencionarlo.
- Frecuencia: Es muy útil llevar un calendario en el que anotes los días que tienes cefalea, junto con la intensidad del dolor y si tomaste algún medicamento. Saber la frecuencia de tus dolores de cabeza no solo nos ayuda a definir el tipo de cefalea, sino también a decidir si es necesario comenzar un tratamiento preventivo.
- Preventivos previos: Las cefaleas se tratan de dos maneras: con tratamientos agudos, que se toman en el momento en que aparece el dolor, y con tratamientos preventivos, que se usan a diario para reducir la frecuencia de los episodios. Los tratamientos agudos más comunes son los antiinflamatorios y los triptanes. Los preventivos son mucho mas variados y pueden incluir antidepresivos, antiepilépticos, entre otros. Es fundamental que nos informes si ya has probado alguno de estos tratamientos y cómo te ha ido con ellos. Saber si un medicamento ha funcionado o ha producido efectos secundarios nos ayuda a ajustar el tratamiento.
 Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto
Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto- Precisión en los detalles: Sabemos que no siempre es fácil recordar todos estos detalles, pero cuanto más precisa sea la información que nos brindes, más fácil será para nosotros determinar el diagnóstico correcto y elegir el tratamiento que mejor se ajuste a tus necesidades. ¡Tu colaboración es clave!
Dr. Alex Jaimes
Especialista del Servicio de Neurología y Unidad de Cefaleas
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
1 comentario - 202430may
Cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración
La cefalea neuralgiforme de larga duración (SUNHA, por sus siglas en inglés) es una cefalea rara que comparte características de la neuralgia del trigémino y del grupo de cefaleas llamadas trigémino autonómicas (CTA), en el que se engloba. Se distinguen dos subtipos que reciben el nombre por su acrónimo en inglés: SUNCT (cefalea neuralgiforme de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo) y SUNA (cefalea neuralgiforme de corta duración con síntomas autonómicos craneales).
Son poco frecuentes, lo que hace que no haya muchos datos clínicos ni epidemiológicos, pero se consideran enfermedades raras. Las edades de inicio reportadas en los estudios varían entre los 37 y los 51 años, si bien seguramente pueda iniciarse en cualquier grupo de edad. No parece haber mayor predominio en mujeres o varones como otros tipos de cefaleas.
¿Qué caracteriza este tipo de cefalea? Se trata, como indica su nombre, de ataques de dolor intenso y breve (segundos generalmente, aunque pueden durar hasta 10 minutos), a modo de punzadas, quemazón o descarga eléctrica, en un solo lado de la cara, generalmente detrás o alrededor del ojo o en la sien, lo que se corresponde con el área inervada por la primera rama del nervio trigémino. Es mucho más raro en otras áreas, pero no vamos a profundizar aquí, ya que es infrecuente dentro de un cuadro ya de por sí infrecuente y no es el objetivo de este blog.
Estos ataques de dolor, y es otra de sus características principales, se acompañan de lo que llamamos síntomas autonómicos, debidos a una activación refleja del sistema nervioso parasimpático, y que se traducen en lagrimeo, ojo rojo (inyección conjuntival), rinorrea (mucosidad), taponamiento nasal, etc. Estos síntomas se producen en el mismo lado que los ataques de dolor y son los que nos permiten distinguir entre los dos subtipos que hemos mencionado, de manera que el SUNCT, ya lo indica el acrónimo, se acompaña de inyección conjuntival y lagrimeo, mientras que el SUNA asocia uno o ninguno de estos dos síntomas, pero no los dos en un mismo paciente.
Suelen presentar varios ataques al día, con una media tan terrible como 100 ataques diarios. Se pueden desencadenar por estímulo cutáneo, esto es, al tocar el área afectada, y por otros estímulos similares a los observados en la neuralgia del trigémino, tales como masticar, lavarse los dientes… Pero también pueden ser espontáneos. Una diferencia importante con la neuralgia del trigémino, aparte de los síntomas autonómicos (que por desgracia se pueden observar en pacientes con neuralgia, si bien en un porcentaje menor), es la inexistencia en los SUNHA de período refractario, es decir, no hay "descanso" entre ataques provocados, como sí ocurre en la neuralgia del trigémino. Aunque ¡cuidado! Porque esto empieza a ser motivo de debate.
El diagnóstico es clínico, basándose en las características descritas, pero es recomendable realizar una prueba de imagen, preferiblemente una resonancia, porque se han descrito casos secundarios a lesiones cerebrales.
Los tratamientos que se utilizan son preventivos, ya que los tratamientos sintomáticos tienen poco papel en ataques de dolor tan breves. La lamotrigina, un antiepiléptico, se considera de elección, si bien se han ensayado muchos otros con respuestas variables. Los bloqueos anestésicos se pueden utilizar como tratamientos de transición o alivio transitorio de los síntomas, y se han probado eficaces en algunos pacientes.
Dra. Andrea Gómez García
Servicio de Neurología
Unidad de Cefaleas
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
2 comentarios - 202412feb
Migraña y embarazo
Ya se habló brevemente en otro artículo de este blog de la influencia de las hormonas en la migraña y de las implicaciones en el embarazo. Dado que la migraña es una enfermedad que tiene su mayor prevalencia en mujeres durante la etapa fértil de su vida, nos parece interesante ahondar en este tema.
Hay que resaltar que hay un porcentaje importante de mujeres (hasta un 20% en algunos estudios) que evitan o retrasan el embarazo debido a su migraña, muchas veces por falta de información o por el miedo a las limitaciones que existen de cara a un tratamiento adecuado.
¿Qué es lo que debo saber si tengo migraña y me quiero quedar embarazada
 ? Lo primero es que en un 50-80% de los casos la migraña mejora o incluso llega a remitir por completo.
? Lo primero es que en un 50-80% de los casos la migraña mejora o incluso llega a remitir por completo.Es bien conocido el papel de las hormonas femeninas (estrógenos y progestágenos) sobre la migraña y el embarazo es una etapa donde se producen muchas variaciones en sus niveles. La primera parte del embarazo suele ser una etapa de empeoramiento de las migrañas. Incluso previo al embarazo, si este se planifica (algo muy recomendable, sobre todo en caso de estar con un tratamiento preventivo), el abandono del tratamiento suele producir un aumento de los episodios de migraña. A lo largo de las primeras semanas y durante todo el primer trimestre hay un aumento progresivo de los niveles de estrógenos que llegan a multiplicar hasta por 30-40 veces sus niveles fuera del embarazo. Esto (el crescendo, no los niveles alcanzados) va a suponer que sea una fase muy vulnerable para tener migrañas, muchas veces de mayor intensidad y con menos posibilidades de utilizar tratamientos efectivos. Pero tranquilidad, lo primero porque hay alternativas que nos ayudan a controlarla y lo segundo porque esos niveles tan altos de estrógenos alcanzados al final del primer trimestre se mantienen estables durante el resto del embarazo, dando lugar a lo que se conoce como "analgesia del embarazo", haciendo que la mayoría de mujeres experimenten una mejoría espontánea de su migraña durante segundo y tercer trimestres.
Después del parto hay otra fase crítica, ya que esos niveles tan altos de estrógenos que se han mantenido varios meses, caen de forma muy brusca. Muchas mujeres pueden tener migrañas en los días posteriores. Hay que decir, sin embargo, que la lactancia natural tiene un factor protector que nos puede beneficiar en estas etapas, porque se liberan otra serie de hormonas (oxitocina, vasopresina) que tienen efectos analgésicos, además de hormonas como la prolactina que impiden que se produzca la ovulación y las fluctuaciones de estrógenos que esta conlleva. Por tanto y en general, durante la lactancia, si bien no es una fase tan protectora como el segundo y tercer trimestres de gestación, no suele haber tanto descontrol de la migraña como en las primeras fases y, en cualquier caso, tenemos más libertad de tratamientos que durante el embarazo.
¿Cómo se puede tratar la migraña durante el embarazo? Lo ideal es intentar favorecer medidas no farmacológicas, manteniendo horarios regulares de sueño y comidas, actividad física regular, etc. En caso de necesitar tratamiento sintomático, el único recomendado es el paracetamol, que podemos combinar con metoclopramida, la cual no sólo actúa contra las náuseas, sino que también tiene cierto efecto analgésico.
Respecto a los triptanes, a priori no se recomiendan, si bien hay varios estudios en los que no se evidencia que su uso en el embarazo sea perjudicial, fundamentalmente el sumatriptan (y favoreciendo la formulación intranasal), aunque conviene limitarlo al mínimo. En cualquier caso, siempre es mejor consultarlo previamente y no tomar nada por cuenta propia.
En caso de alta frecuencia de migrañas o si no se controlan con los tratamientos sintomáticos, tendremos que recurrir tratamientos preventivos. Aquí también hay muchas limitaciones. Una opción que favorecemos en el embarazo, por su seguridad y su rapidez de acción, son los bloqueos anestésicos con lidocaína, que son eficaces en muchos casos. Si esto no es suficiente hay algunas alternativas que son relativamente seguras según la etapa del embarazo y siempre valorando riesgo/beneficio.
Durante la lactancia las opciones son más variadas. En cuanto a preventivos, los bloqueos siguen siendo una buena opción, pero el abanico de posibilidades es más amplio en este período.
Resumiendo, el embarazo es una condición que en general implica un empeoramiento de la migraña sobre todo en fases previas y primer trimestre, que tiende a mejorar espontáneamente en segundo y tercer trimestres, y en menor medida en lactancia, y en el cual hay opciones de tratamiento (aunque no muchas) que ayudan a controlarlo. Lo más importante es, ante la duda, consultar siempre antes de tomar cualquier tipo de medicación en estas etapas.
Dra. Andrea Gómez García
Servicio de Neurología
Unidad de Cefaleas
Hospital Fundación Jiménez Díaz
0 comentarios - 202418ene
Migraña y depresión, cuando el dolor se cruza con la emoción
La migraña y la depresión
 a menudo coexisten y constituyen un problema clínico importante. Ambos trastornos suelen requerir tratamiento crónico y su coexistencia mutua contribuye al fenómeno de la resistencia a los medicamentos. Ambas entidades influyen en el funcionamiento de los pacientes y causan numerosas consecuencias sociales, afectando la calidad de vida y el logro de metas personales de las personas1.
a menudo coexisten y constituyen un problema clínico importante. Ambos trastornos suelen requerir tratamiento crónico y su coexistencia mutua contribuye al fenómeno de la resistencia a los medicamentos. Ambas entidades influyen en el funcionamiento de los pacientes y causan numerosas consecuencias sociales, afectando la calidad de vida y el logro de metas personales de las personas1.La relación entre la migraña y la depresión es una interconexión compleja. Investigaciones han revelado una relación recíproca entre ambas condiciones. Las personas que sufren de migraña tienen cuatro veces más probabilidades de padecer depresión en comparación con el resto de la población2. Asimismo, la presencia de síntomas depresivos se ha asociado con un aumento en la frecuencia de los episodios de migraña, induciendo la transformación de episódica a crónica3. Adicionalmente, sufrir de depresión es un factor de riesgo para un curso más severo y una peor respuesta al tratamiento de las migrañas4.
Clásicamente se ha considerado que la relación es causal bidireccional, es decir, que la migraña por sí misma podría desencadenar la depresión y viceversa. No obstante5, investigaciones llevadas a cabo en gemelos han revelado que los familiares de individuos afectados por migraña presentan un riesgo elevado de experimentar depresión. De manera recíproca, los familiares de aquellos afectados por depresión tienen una mayor propensión a padecer migraña. La relación también fue más pronunciada en el caso de gemelos monocigóticos que en gemelos dicigóticos, lo que confirma aún más el trasfondo genético común de estos trastornos. Una investigación centrada en la búsqueda de una explicación para esta relación sugiere que existe una vulnerabilidad genéticamente condicionada desencadenada por factores ambientales. Es decir, que ambas patologías comparten factores etiológicos en lugar de una simplemente desencadenar la otra6.
La conexión fisiológica precisa entre estas dos entidades no está del todo aclarada. El dolor crónico y la depresión exhiben vías comunes relacionadas con funciones cerebrales específicas7. Los centros responsables de la modulación del dolor, como la amígdala, la parte anterior de la corteza cingulada y la sustancia gris periacueductal8, al mismo tiempo, pertenecen al sistema límbico, considerado el llamado cerebro emocional, responsable de la regulación de las emociones9. Se han observado anomalías en el sistema serotoninérgico tanto en la depresión como en la migraña10. En los trastornos depresivos se ha evidenciado niveles bajos de serotonina de forma crónica, lo cual puede aumentar la sensibilidad de las vías del dolor11. Asimismo, se ha observado un aumento de los niveles de serotonina durante los episodios de migraña, estando bajos entre episodios4. Adicionalmente, una variante del gen que codifica el transportador de serotonina probablemente esté asociado con ambas enfermedades10. Vale la pena destacar que los triptanes, uno de los fármacos utilizados en el tratamiento agudo de la migraña, terminan la crisis modulando las vías del dolor mediante la activación de los receptores de serotonina. Por otra parte, los inhibidores de la recaptación de serotonina, fármacos utilizados en el tratamiento de la depresión se usan también como tratamiento preventivo de la migraña4.
En resumen, la interconexión entre la migraña y la depresión presenta un desafío significativo para la salud mental y física. La relación recíproca entre ambas condiciones, respaldada por estudios en gemelos, sugiere factores etiológicos compartidos más allá de una simple causalidad. Aunque la conexión fisiológica precisa, sigue siendo desconocida, la influencia de factores genéticos y ambientales es evidente. Las anomalías en el sistema serotoninérgico refuerzan la implicación de un trasfondo común. El diagnóstico oportuno de ambas entidades tiene implicaciones para el tratamiento integral, dado que permite ofrecer estrategias terapéuticas más efectivas mejorando la calidad de vida de aquellos que enfrentan estos desafíos de salud dual.
Bibliogafía
1. Wachowska K, Bliźniewska-Kowalska K, Sławek J, et al. Common pathomechanism of migraine and depression. Psychiatr Pol. 2023;57:405–419.
2. Martin PR, Aiello R, Gilson K, Meadows G, Milgrom J, Reece J. Cognitive behavior therapy for comorbid migraine and/or tension-type headache and major depressive disorder: An exploratory randomized controlled trial. Behav Res Ther. 2015;73:8–18.
3. Ashina S, Serrano D, Lipton RB, et al. Depression and risk of transformation of episodic to chronic migraine. J Headache Pain. 2012;13:615–624.
4. Zhang Q, Shao A, Jiang Z, Tsai H, Liu W. The exploration of mechanisms of comorbidity between migraine and depression. J Cell Mol Med. 2019;23:4505–4513.
5. Yang Y, Ligthart L, Terwindt GM, Boomsma DI, Rodriguez-Acevedo AJ, Nyholt DR. Genetic epidemiology of migraine and depression. Cephalalgia. 2016;36:679–691.
6. Yang Y, Zhao H, Heath AC, Madden PAF, Martin NG, Nyholt DR. Shared Genetic Factors Underlie Migraine and Depression. Twin Res Hum Genet. 2016;19:341–350.
7. Satyanarayanan SK, Shih Y-H, Wen Y-R, et al. miR-200a-3p modulates gene expression in comorbid pain and depression: Molecular implication for central sensitization. Brain Behav Immun. 2019;82:230–238.
8. Minen MT, Begasse De Dhaem O, Kroon Van Diest A, et al. Migraine and its psychiatric comorbidities. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016;87:741–749.
9. Rajmohan V, Mohandas E. The limbic system. Indian J Psychiatry. 2007;49:132–139.
10. Dresler T, Caratozzolo S, Guldolf K, et al. Understanding the nature of psychiatric comorbidity in migraine: a systematic review focused on interactions and treatment implications. J Headache Pain. 2019;20:51.
11. Supornsilpchai W, Sanguanrangsirikul S, Maneesri S, Srikiatkhachorn A. Serotonin depletion, cortical spreading depression, and trigeminal nociception. Headache. 2006;46:34–39.
0 comentarios
Blog para informar a los pacientes de novedades y actualización en Cefaleas y dolor craneao-facial. Coordinados desde la Unidad de Cefaleas de la FJD
 2.025
2.025
 2.024
2.024
 2.023
2.023
 2.022
2.022
 2.021
2.021
- ¿Por qué mi tratamiento preventivo para la migraña no está funcionando?
- La carga invisible de la migraña: mucho más que “solo un dolor de cabeza”
- ¿Dolor de cabeza por cambiar de turno? La ciencia propone una nueva causa de migraña
- La migraña ¿desaparece con los años?
- ¿Nuevas armas contra la migraña? Lo que dice la ciencia sobre los anticuerpos monoclonales anti-CGRP
La finalidad de este blog es proporcionar información de salud que, en ningún caso sustituye la consulta con su médico. Este blog está sujeto a moderación, de manera que se excluyen de él los comentarios ofensivos, publicitarios, o que no se consideren oportunos en relación con el tema que trata cada uno de los artículos.
Quirónsalud no se hace responsable de los contenidos, opiniones e imágenes que aparezcan en los "blogs". En cualquier caso, si Quirónsalud es informado de que existe cualquier contenido inapropiado o ilícito, procederá a su eliminación de forma inmediata.
Los textos, artículos y contenidos de este BLOG están sujetos y protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, disponiendo Quirónsalud de los permisos necesarios para la utilización de las imágenes, fotografías, textos, diseños, animaciones y demás contenido o elementos del blog. El acceso y utilización de este Blog no confiere al Visitante ningún tipo de licencia o derecho de uso o explotación alguno, por lo que el uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización por escrito de Quirónsalud.
Quirónsalud se reserva la facultad de retirar o suspender temporal o definitivamente, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Blog y/o a los contenidos del mismo a aquellos Visitantes, internautas o usuarios de internet que incumplan lo establecido en el presente Aviso, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones contra los mismos que procedan conforme a la Ley y al Derecho.