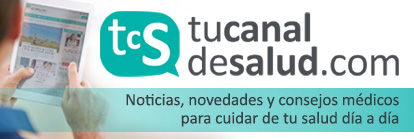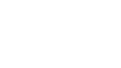Quirónsalud
Blog del Dr. Daniel Martín Fernández-Mayoralas. Neurología. Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo y Olympia Centro Médico Pozuelo
- 202510dic
El Trastorno por Déficit de Atención / Hiperactividad (TDAH) en adultos: realidades clínicas clave más allá del estereotipo
Introducción: un trastorno del neurodesarrollo persistente e infradiagnosticado
El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo de inicio temprano que, en una parte significativa de los casos, persiste hasta la edad adulta. Lejos de ser una entidad restringida a la etapa escolar, continúa repercutiendo en la capacidad de planificación, autorregulación y funcionamiento laboral, académico y social. Muchos adultos llegan a la consulta tras años interpretando sus dificultades como fallos de personalidad o falta de disciplina, pese a presentar un patrón sindrómico claro desde la infancia.
2. Más que falta de atención: desregulación atencional y ejecutiva
El problema central en el TDAH adulto no es la ausencia de atención, sino la incapacidad para regularla y dirigirla de manera eficaz. La clínica típica incluye fluctuaciones marcadas del rendimiento atencional, hiperfoco selectivo, dificultades de planificación, memoria de trabajo, gestión del tiempo, procrastinación crónica y tendencia a funcionar únicamente bajo presión temporal o emocional.
Desde esta perspectiva, el TDAH se entiende como un trastorno multifactorial que afecta a las funciones ejecutivas, al procesamiento motivacional y a la regulación del comportamiento. El entorno suele malinterpretar estas dificultades como falta de voluntad o esfuerzo, lo que contribuye al deterioro emocional y social.
3. La desregulación emocional como componente clínico central
En adultos, la desregulación emocional es uno de los elementos con mayor impacto funcional. Aunque no aparezca aún como criterio diagnóstico nuclear en el DSM, se considera un fenómeno primario en un elevado porcentaje de pacientes.
Incluye labilidad afectiva, respuestas desproporcionadas al estrés, irritabilidad, dificultades para modular emociones negativas y vulnerabilidad ante la frustración. Se relaciona con conflictos interpersonales, bajo rendimiento laboral y elevada comorbilidad psiquiátrica. La evaluación sistemática de este componente es esencial para orientar el tratamiento.
4. Más allá de lo neurológico: impacto sistémico y comorbilidad somática
El TDAH adulto se asocia a mayor prevalencia de condiciones médicas como trastornos del sueño, obesidad, migrañas, síndrome metabólico, asma y enfermedad cardiovascular. Estas asociaciones no son meramente casuales: intervienen factores neurobiológicos, conductuales, endocrinos y de estilo de vida.
El abordaje clínico debe ir más allá de la esfera neuropsiquiátrica. La consulta del adulto con TDAH exige una valoración médica completa, cribado de comorbilidad somática relevante y coordinación con otras especialidades cuando procede.
5. Diagnóstico: una evaluación estructurada y sensible a la sospecha clínica
El diagnóstico del TDAH adulto debe realizarse mediante una evaluación cuidadosa que incluya:
- Historia evolutiva detallada desde la infancia (cuando es posible, con heteroinformes).
- Entrevista clínica estructurada o semiestructurada.
- Exploración específica de síntomas ejecutivos y emocionales.
- Evaluación sistemática de comorbilidades psiquiátricas y somáticas.
- Escalas estandarizadas de autoinforme y heteroinforme.
Pruebas complementarias: solo cuando la sospecha clínica lo indica
Aunque no se recomiendan de forma rutinaria, el médico puede solicitar pruebas complementarias si existen signos o síntomas que sugieran otras patologías concomitantes o diagnósticos diferenciales:
- Electroencefalograma o estudios de sueño.
- Resonancia magnética cerebral (ante focalidad, deterioro cognitivo atípico, cefalea u otros síntomas neurológicos o psiquiátricos atipicos o antecedentes relevantes).
- Analítica general y hormonales (celiaca, alteraciones tiroideas, anemia, intoxicación, etc.).
- Test genéticos, únicamente en casos seleccionados (según sospecha del profesional).
- Otras pruebas según la presentación clínica.
El objetivo es descartar condiciones que puedan simular TDAH, coexistir con él o modificar el pronóstico.
6. Evolución histórica del concepto: del daño cerebral mínimo al TDAH a lo largo de la vida
El reconocimiento del TDAH adulto ha evolucionado a través de sucesivas versiones de los criterios diagnósticos del DSM, pasando desde antiguas formulaciones como "disfunción cerebral mínima" hasta la conceptualización actual. Hoy sabemos que no es un cuadro que siempre remita espontáneamente con la adolescencia, sino un trastorno crónico y frecuentemente infradiagnosticado.
7. TDAH de alto rendimiento: deterioro funcional invisible
Una parte significativa de adultos con TDAH mantiene estudios superiores, vida laboral estable o posiciones de alta exigencia. Sin embargo, su funcionamiento depende de estrategias compensatorias intensas y poco sostenibles: hiperorganización, funcionamiento por urgencia y esfuerzo cognitivo desproporcionado.
Desde el punto de vista clínico, es fundamental no interpretar el buen desempeño externo como ausencia de deterioro. El coste emocional y cognitivo acumulado puede ser tan relevante como el fracaso académico o laboral.
8. Implicaciones terapéuticas
El tratamiento debe ser multimodal:
- Psicoestimulación o fármacos autorizados para TDAH adulto en casos moderados-graves, según repercusión funcional o sufrimiento personal.
- Psicoterapia estructurada centrada en funciones ejecutivas y regulación emocional.
- Psicoeducación individual y familiar.
- Modificación de hábitos, sueño y organización del entorno.
- Tratamiento de comorbilidades.
El objetivo es reducir el deterioro clínicamente significativo y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Bibliografía seleccionada
(Referencias más importantes, ordenadas por relevancia clínica y evidencia):
- Kooij JJS, Bijlenga D, Salerno L, et al. Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. Eur Psychiatry. 2019.
- Faraone SV, Biederman J, Daly EJ, et al. The World Federation of ADHD International Consensus Statement. Neurosci Biobehav Rev. 2021.
- Royal College of Psychiatrists. ADHD in adults: Good Practice Guidelines. RCPsych; 2017.
- Barkley RA. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment. 4th ed. Guilford Press; 2014.
- Hirsch O, Chavanon ML, et al. Emotional dysregulation is a primary symptom in adult ADHD. J Affect Disord. 2018.
- Instanes JT, Klungsøyr K, et al. Adult ADHD and comorbid somatic disease. J Atten Disord. 2018.
- Lange KW, Reichl S, et al. The history of attention deficit hyperactivity disorder. Atten Defic Hyperact Disord. 2010.
- 20253dic
La permanencia del objeto: cómo descubren los bebés que el mundo sigue existiendo

Entre los hitos más importantes del desarrollo cognitivo infantil, la permanencia del objeto destaca por lo que revela sobre la capacidad del bebé para entender su entorno. Este concepto fue descrito por el célebre psicólogo suizo Jean Piaget, pionero en el estudio del desarrollo mental durante la infancia. Según el excelso psicólogo, la permanencia del objeto es la comprensión de que las personas y las cosas existen, aunque no estén presentes ante los ojos o el alcance del niño.
Esta habilidad suele aparecer de manera progresiva entre los 8 y 12 meses. Al principio, cuando un objeto sale de su vista, el bebé actúa como si hubiera dejado de existir: no lo busca ni parece esperarlo. Conforme se va acercando al año, muchos niños empiezan a buscar objetos ocultos, y en el clásico juego del cucú-tras esperan y celebran la "reaparición" del adulto. Este comportamiento indica que el niño ya está formando una idea mental más estable del mundo y de las personas que le rodean.
Para los neuropediatras, observar la aparición de esta capacidad es fundamental. Lo habitual es que la permanencia del objeto se consolide antes de los 16-18 meses. Si después de esa edad el niño todavía no muestra interés en buscar cosas que desaparecen o parece no notar la ausencia de personas conocidas, conviene consultarlo con el especialista para valorar de manera global el desarrollo. No hay que alarmarse: existen diferentes ritmos de maduración y a veces pequeñas variabilidades entran dentro de lo normal. Sin embargo, su retraso puede ser, junto a otros signos, una pista sobre posibles diferencias en el desarrollo, como ocurre en ocasiones en niños con trastorno del espectro autista (TEA). En estos casos, la permanencia del objeto puede no aparecer ni consolidarse o presentarse de forma "extraña", aunque siempre es importante considerar el conjunto y no solo un aspecto aislado del desarrollo antes de alarmarse, por supuesto.
El logro de la permanencia del objeto tiene consecuencias prácticas: facilita que el niño tolere mejor las ausencias breves, desarrolla su memoria y promueve la aparición del lenguaje, al poder referirse a personas u objetos que no están presentes en ese momento. Es, por tanto, el primer peldaño para construir la capacidad de anticipar, recordar y entender el entorno de forma más compleja.
En definitiva, tal como subrayó Piaget, este hito es una auténtica ventana al pensamiento infantil y nos ayuda tanto a reconocer un desarrollo armónico como a detectar, cuando sea necesario, la necesidad de una valoración más detallada. Si tienes dudas sobre este proceso, recuerda que cada niño evoluciona a su propio ritmo, y que cualquier consulta a tiempo permite acompañar y apoyar mejor a cada pequeño en su recorrido único.
- 202526nov
No es (solo) TDAH: la clave oculta tras la montaña rusa emocional
Introducción: la confusión habitual
Cuando un niño o un adulto muestra cambios de humor bruscos, impulsividad o una baja tolerancia a la frustración, es común que la primera sospecha sea un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Sin embargo, no toda inestabilidad emocional es un trastorno del ánimo ni una simple manifestación de desatención. Existe un concepto clave, a menudo pasado por alto, que explica esta "montaña rusa emocional" y que es fundamental para entender lo que realmente está ocurriendo.
Clave 1: existe algo llamado "impulsividad emocional" (y no es un trastorno del ánimo).
El término técnico es Déficit en la Autorregulación Emocional (DESR, por sus siglas en inglés), también conocido como "Impulsividad Emocional". Para entenderlo, es útil pensar en un espectro: en un extremo están las fluctuaciones normales del estado de ánimo que todos experimentamos; en el otro, los trastornos severos como la depresión o el trastorno bipolar. Como bien sabemos en psicología, entre la normalidad y la patología existen matices, y el DESR ocupa precisamente ese espacio intermedio.
La diferencia fundamental es que el problema no reside en el estado de ánimo en sí mismo, sino en la dificultad para regular la intensidad y la expresión de las emociones una vez que aparecen. Una persona con DESR no está constantemente triste o eufórica, pero su reacción emocional ante un estímulo puede ser desproporcionada y difícil de controlar.
Clave 2: el problema es la respuesta al gatillo, no un estado de ánimo constante.
Esta es la distinción más importante. La desregulación emocional ocurre como una reacción a estímulos o situaciones provocadoras concretas. Una vez que el estímulo desaparece o se gestiona, la intensidad emocional tiende a disiparse con relativa rapidez.
Por el contrario, los trastornos del estado de ánimo, como la depresión o la manía en el trastorno bipolar, implican estados emocionales sostenidos y persistentes que no siempre son provocados por un evento externo. La persona vive en un estado de ánimo alterado durante un período prolongado.
Los déficits en la regulación emocional son fenomenológicamente distintos de los trastornos del estado de ánimo, los cuales se caracterizan por la experiencia de emociones fuertes, no por su autorregulación (Thus, emotional impulsivity).
Clave 3: su vínculo con el TDAH es sorprendentemente fuerte.
La impulsividad emocional no es exclusiva del TDAH, pero la asociación entre ambos es innegable y está respaldada por la ciencia. Un estudio clave del Hospital General de Massachusetts (MGH) con población infantil reveló un dato contundente: el 44% de los niños con TDAH presentaban un perfil de desregulación emocional (DESR), en comparación con solo el 2% de los niños sin TDAH.
Y esto no es solo un problema de la infancia. Los estudios demuestran que el vínculo persiste en la vida adulta, donde una "mayoría considerable" de los adultos con TDAH también presentan DESR. Es más, el diagnóstico de TDAH predice la presencia de desregulación emocional de forma independiente, incluso cuando se descarta la influencia de otras condiciones comórbidas como la ansiedad o los trastornos de conducta.
Clave 4: el impacto es real, pero no donde crees.
La dificultad para regular las emociones tiene consecuencias directas y medibles que van más allá del malestar momentáneo. En los adultos, la presencia de DESR junto al TDAH agrava significativamente los resultados en la vida diaria, no solo en comparación con la población general, sino también en comparación con personas que solo tienen TDAH. Los datos muestran que el grupo TDAH+DESR presenta:
- Una peor calidad de vida y un peor ajuste social en áreas como el trabajo, el ocio y las relaciones familiares.
- Tasas de divorcio significativamente más altas que los grupos de control y que el grupo con TDAH sin DESR.
- Un mayor porcentaje de accidentes de coche, con un riesgo superior tanto al de los controles como al de los adultos con TDAH sin esta comorbilidad.
Sin embargo, aquí viene el hallazgo más sorprendente y contraintuitivo: el DESR no se asoció con un menor funcionamiento intelectual (CI) ni con el trastorno de la función ejecutiva (es decir, la capacidad de planificar, organizar o iniciar tareas). Esto es crucial porque desmonta el prejuicio de que estas reacciones emocionales se deben a una falta de inteligencia o de organización. El problema es específico de la gestión emocional, no de la capacidad cognitiva general.
Clave 5: no es falta de disciplina, es neurobiología.
Estas dificultades no son el resultado de una mala crianza, una falta de disciplina o un defecto de carácter. Tienen una base neurobiológica clara. Los estudios de neuroimagen apuntan a la circuitería cerebral que conecta la amígdala (el centro de procesamiento emocional del cerebro) con la corteza prefrontal (el centro de control y regulación). En este sistema, una estructura llamada cíngulo anterior juega un papel fundamental, ya que actúa como un puente que conecta el sistema límbico con la corteza y es crucial para procesar y regular la emoción.
En última instancia, estas dificultades no son una falta de amor ni de disciplina. Son expresiones de cómo el cerebro de una persona gestiona la emoción y la impulsividad.
Conclusión: entender para acompañar mejor
La desregulación emocional es un concepto distinto, con una base neurobiológica real y un impacto funcional significativo, que está fuertemente ligado al TDAH pero que no debe confundirse con un trastorno del estado de ánimo. Comprender esta diferencia es el primer paso para ofrecer un apoyo más preciso y compasivo, tanto en el ámbito clínico como en el familiar.
Ahora que entendemos que no se trata de un defecto de carácter, ¿cómo podemos cambiar nuestro enfoque para apoyar mejor a quienes viven esta realidad a diario?
- 202529oct
La niebla del diagnóstico: por qué el cannabis complica el TDAH y la psicosis juvenil de formas inesperadas
Introducción: la nueva realidad del cannabis y el cerebro adolescente
En una era de creciente aceptación social y legalización, el cannabis se ha integrado en el tejido de la vida moderna. Para muchos adultos, se percibe como una sustancia con riesgos manejables. Sin embargo, cuando se trata del cerebro adolescente, que está en pleno desarrollo, la historia es mucho más compleja y está llena de desafíos sorprendentes, especialmente cuando entran en juego condiciones de salud mental como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y la psicosis.
Lejos de ser una simple cuestión de "bien" o "mal", la interacción entre el cannabis y la neurobiología juvenil revela una red de efectos inesperados. El consumo que un adolescente podría considerar una ayuda para sus síntomas podría, en realidad, estar enmascarando o incluso empeorando sus problemas subyacentes. Este artículo se adentra en la investigación reciente para descubrir algunos de los hallazgos más contraintuitivos e impactantes sobre esta delicada intersección, ofreciendo una perspectiva crucial para padres, educadores y profesionales de la salud.
El impostor de los síntomas del TDAH: cómo el consumo de cannabis crea una niebla diagnóstica
Uno de los mayores desafíos clínicos es la superposición de síntomas entre el consumo crónico de cannabis y el TDAH. Esta similitud crea una "niebla diagnóstica" que puede llevar a evaluaciones erróneas y tratamientos ineficaces. Tanto el TDAH como el consumo problemático de cannabis están asociados de forma independiente con dificultades académicas, comportamientos disruptivos en el aula y problemas de aprendizaje y gestión del tiempo.
Los síntomas específicos que se superponen incluyen:
- Déficits cognitivos: Dificultades en la memoria de trabajo y el funcionamiento ejecutivo, como la planificación y la organización.
- Problemas de rendimiento: Bajo rendimiento académico y dificultades de comportamiento que pueden ser atribuidos erróneamente solo a una de las dos condiciones.
Además, la abstinencia de cannabis puede imitar trastornos internalizantes como la ansiedad y la depresión. Un adolescente que deja de consumir de forma abrupta puede experimentar síntomas como ansiedad, inquietud, irritabilidad, ira, fatiga, estado de ánimo deprimido, disminución del apetito, falta de motivación y dificultades para dormir, que pueden durar hasta dos semanas. Esto es de vital importancia, ya que hace increíblemente difícil diagnosticar y tratar con precisión el TDAH o un trastorno de ansiedad si no se tiene en cuenta el consumo de cannabis. Para un adolescente que ya lucha por dar sentido a su propia mente, esta niebla diagnóstica no es solo un inconveniente clínico, es una barrera para obtener la ayuda adecuada en un momento crítico de su vida.
El mito de la automedicación: una creencia que puede ser contraproducente
Es común entre los adolescentes la creencia de que el cannabis les ayuda a manejar los síntomas del TDAH. La investigación sugiere que, si bien algunos jóvenes con síntomas predominantemente hiperactivos/impulsivos pueden sentir que la sustancia los calma, el efecto puede ser el contrario para otros. Aquellos con el subtipo de TDAH con predominio de inatención pueden, de hecho, experimentar un empeoramiento de sus síntomas con el consumo de cannabis.
Este concepto de "automedicación" se extiende más allá del TDAH. Los jóvenes con alto riesgo de psicosis también pueden recurrir al cannabis en un intento de aliviar dificultades relacionadas, como la ansiedad, la depresión o los síntomas negativos. Estos últimos se definen como "reducciones de la experiencia humana típica", e incluyen la falta de motivación (amotivación), una menor intensidad en la experiencia emocional y el aislamiento social. La ironía es que la solución percibida puede estar exacerbando el problema de fondo o introduciendo nuevas complicaciones, convirtiendo un intento de autogestión en un ciclo que agrava la condición.
El protector contraintuitivo: por qué tratar el TDAH podría reducir el riesgo de consumo de sustancias
Un temor persistente entre padres y algunos médicos es que los medicamentos estimulantes utilizados para tratar el TDAH puedan, a su vez, conducir al abuso de sustancias. Sin embargo, la evidencia científica apunta en la dirección opuesta. Las investigaciones muestran claramente que el tratamiento farmacológico del TDAH no parece aumentar el riesgo de desarrollar un Trastorno por Consumo de Sustancias (TCS).
De hecho, los hallazgos son aún más sorprendentes. Tratar el TDAH con medicamentos estimulantes puede actuar como un factor protector, ayudando a prevenir o reducir la progresión hacia un TCS durante la adolescencia y la juventud.
La investigación sugiere que, contrariamente a los temores comunes, el tratamiento del TDAH con medicamentos estimulantes sirve como un factor protector contra el consumo de sustancias, en lugar de aumentar el riesgo.
Aunque comprender la dinámica del tratamiento del TDAH es crucial, es solo una pieza del rompecabezas. El cerebro adolescente también es excepcionalmente susceptible a otras experiencias que el cannabis puede complicar, algunas de las cuales son sorprendentemente comunes.
El secreto a voces del cerebro adolescente: las experiencias psicóticas son más comunes de lo que crees
"Psicosis" no es blanco o negro: existe un continuo que va de experiencias leves y transitorias a cuadros clínicos agudos. En muestras comunitarias de 13–17 años se han descrito tasas amplias de experiencias tipo psicosis autoinformadas; lo clínicamente relevante no es que existan de forma esporádica, sino su frecuencia, persistencia y malestar asociado. En consulta, esto exige reconstruir una línea temporal (qué empezó antes, cómo evoluciona, qué lo precipita) para diferenciar vivencias subumbrales de un episodio psicótico o de una psicosis inducida por sustancias.
No solo se trata de si consumes, sino de qué y cuánto
No todo el consumo de cannabis conlleva el mismo nivel de riesgo, especialmente en lo que respecta a la psicosis. La investigación ha identificado varios factores que modulan este riesgo, que no es uniforme, pues aumentan significativamente con ciertos patrones de uso:
- Dosis/frecuencia: hay una relación dosis–respuesta. Los usuarios que consumen más cantidad muestran hasta ×4 riesgo de síntomas o trastorno del espectro psicótico frente a no consumidores; el uso "promedio" duplica el riesgo.
- Edad de inicio: empezar más joven se asocia a peor pronóstico y mayor probabilidad de psicosis.
- Potencia/composición: los productos con THC alto (y menor cannabidiol (CBD) se vinculan a mayor riesgo; en Primer Episodio de Psicosis (FEP) es frecuente la preferencia por cannabis de alta potencia.
- Vía y patrón de uso: la inhalación/vapeo puede inducir efectos más intensos a corto plazo; faltan comparaciones definitivas entre métodos, pero ciertas vías concentran mayor potencia efectiva.
- Contexto vital: las experiencias vitales también juegan un papel, a menudo sinérgico. El trauma infantil y el consumo de cannabis pueden interactuar y potenciarse, aumentando el riesgo posterior de psicosis en etapas posteriores de la vida.
Hay vuelta atrás: la sorprendente capacidad del cerebro para recuperarse al dejar el cannabis
A pesar de los riesgos documentados, el mensaje final no es de desesperanza, sino de empoderamiento. Los efectos negativos del consumo de cannabis sobre los síntomas psicóticos no son necesariamente permanentes. La investigación ofrece una perspectiva muy alentadora para los jóvenes en las primeras etapas de la psicosis.
Suspender el consumo de cannabis se asocia con mejoras significativas en los síntomas psicóticos. El hallazgo más poderoso es que las personas con un primer episodio de psicosis que dejan de consumir sustancias pueden alcanzar resultados similares a los de aquellas que nunca tuvieron un historial de consumo. Esto subraya que la intervención y el cese del consumo pueden alterar drásticamente la trayectoria de la enfermedad, ofreciendo un camino claro hacia la recuperación.
Aunque el consumo se asocia a síntomas más intensos, más hospitalizaciones y peor adherencia, la reducción o abstinencia suele acompañarse de mejoras sintomáticas. En primer episodio de psicosis (FEP), quienes suspenden el uso pueden llegar a resultados similares a los de pacientes sin historia de consumo, lo que refuerza la intervención temprana y el trabajo motivacional.
Conclusión: una lectura integrada con TDAH
La superposición entre efectos del cannabis (déficits ejecutivos, desorganización, apatía) y manifestaciones de TDAH puede enmascarar diagnósticos o llevar a tratamientos subóptimos si no se pesquisa el consumo y su temporalidad. Abordar ambos frentes a la vez —psicosis/propensión psicótica y uso de cannabis— mejora la precisión diagnóstica y las opciones de recuperación.
Bibliografía:
- Volkow ND, Han B, Compton WM, Weiss SRB. Neurodevelopmental effects of cannabis use in adolescents and emerging adults. Front Psychiatry. 2022;13:9129887.
- Coughlin L, Lake S, et al. Exploring the link between attention-deficit hyperactivity disorder and cannabis use. Front Psychiatry. 2023;14:10171029.
- López-Quintero C, Pérez A, et al. Prevalence of cannabis use disorder in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). J Psychiatr Res. 2024;173:124–131.
- Benseñor IM, De Oliveira S, et al. A narrative review exploring attention deficit/hyperactivity disorder and risk of psychotic disorders. Brain Sci. 2024;14(3):190.
- Moore THM, Zammit S, Lingford-Hughes A, Barnes TRE, Jones PB, Burke M, et al. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet. 2007;370(9584):319–328.
- Di Forti M, Quattrone D, et al. The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI study). Lancet Psychiatry. 2019;6(5):427–436.
- Meier MH, Caspi A, Ambler A, Harrington H, Houts R, Keefe RS, et al. Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife. Proc Natl Acad Sci USA. 2012;109(40):E2657–E2664.
- Green B, Kavanagh D, Young R. Being stoned: a review of self-reported cannabis effects. Drug Alcohol Rev. 2003;22(4):453–460.
- Mané A, Bergé D, Penzol MJ, et al. Cannabis use, COMT, BDNF and age at first-episode psychosis. Psychiatry Res. 2017;250:38–43.
- Bhattacharyya S, Crippa JA, Martin-Santos R, Winton-Brown T, Fusar-Poli P. The impact of THC and CBD in schizophrenia: a systematic review. Front Psychiatry. 2021;12:694394.
- 202522oct
Cómo influye el uso de cannabis en la adolescencia sobre la maduración del cerebro y las capacidades cognitivas
Más allá del mito: 5 hallazgos científicos sorprendentes sobre el cannabis y el cerebro adolescente
A medida que el cannabis se legaliza en más lugares del mundo, la percepción pública sobre sus riesgos ha disminuido drásticamente. El debate a menudo se polariza entre quienes lo ven como una panacea y quienes lo consideran una sustancia peligrosa. Esta simplificación oculta una realidad científica mucho más compleja y, en muchos casos, sorprendente, especialmente cuando se trata del impacto del cannabis en el cerebro adolescente, un órgano en pleno desarrollo.
Mientras la sociedad navega por este nuevo panorama, la ciencia trabaja para desentrañar los efectos reales del consumo de cannabis durante este período crítico de la vida. Lejos de ofrecer respuestas sencillas en blanco y negro, la investigación revela un panorama lleno de matices, donde factores como la edad de inicio, la frecuencia de consumo y la genética juegan un papel crucial. La verdad es más complicada que los eslóganes y las ideas preconcebidas.
Este artículo se adentra en el laboratorio para explorar cinco hallazgos que han obligado a los científicos a reescribir lo que creíamos saber sobre el cannabis y el cerebro adolescente. Este viaje desafiará tus preconcepciones y te ofrecerá una perspectiva más clara y basada en la evidencia.
1. El daño podría no ser permanente, pero hay una condición clave.
Una de las mayores preocupaciones es que el consumo de cannabis en la adolescencia cause un daño cognitivo irreversible. Sin embargo, la evidencia científica ofrece un panorama más esperanzador. La investigación sugiere que muchos de los déficits cognitivos asociados con el consumo frecuente de cannabis pueden ser reversibles, pero con una condición fundamental: la abstinencia.
Ciertos estudios han demostrado que el consumo continuo y frecuente se asocia con pequeñas reducciones en el funcionamiento neurocognitivo. No obstante, un importante meta-análisis reveló un detalle clave: los estudios que exigían un período de abstinencia de más de 72 horas mostraban efectos muy pequeños y no significativos en el rendimiento cognitivo de los participantes. Esto sugiere que el cerebro tiene una notable capacidad de recuperación una vez que se detiene el consumo. El verdadero desafío, por supuesto, es lograr y mantener esa abstinencia, un paso que para muchos es el más difícil de todos.
2. El uso prolongado e intensivo desde la adolescencia sí parece dejar una huella duradera.
Aquí se revela una tensión crucial en la investigación: mientras la recuperación es posible para algunos, el patrón de consumo lo es todo. En contraste directo con la posibilidad de reversibilidad, la ciencia ha identificado un escenario en el que el daño sí parece ser más persistente. Cuando el consumo de cannabis es intensivo, se inicia en la adolescencia temprana y se mantiene a lo largo de los años, los déficits cognitivos pueden no recuperarse tan fácilmente.
La evidencia más sólida de esto proviene del histórico Estudio Longitudinal de Dunedin, que siguió a más de mil personas desde su nacimiento hasta los 38 años. Los resultados fueron contundentes:
Las personas que comenzaron a consumir cannabis al menos semanalmente antes de los 18 años y continuaron consumiéndolo casi a diario durante la adultez temprana mostraron disminuciones significativas en el CI (especialmente en las medidas de CI verbal) entre la infancia y los 38 años, lo que corresponde a aproximadamente 6 puntos de CI.
Este hallazgo es tan impactante porque el estudio midió el cociente intelectual de los participantes antes de que comenzaran a consumir cannabis, lo que permitió establecer una línea de base clara. La investigación apunta a un período de vulnerabilidad específico (antes de los 18 años) y demuestra que el patrón de consumo más arriesgado es el que comienza temprano y se mantiene de forma intensiva y prolongada.
Pero justo cuando el estudio de Dunedin parecía ofrecer un veredicto claro sobre el consumo temprano, otra línea de investigación introdujo una variable inesperada que complicó todo el panorama: la genética.
3. No es solo el cannabis: la genética y el entorno familiar son piezas cruciales del rompecabezas.
Pero la ciencia rara vez ofrece respuestas sencillas. Justo cuando un culpable parece claro, surgen nuevas pruebas que desafían todo el caso. Una de las ideas más contraintuitivas de la investigación reciente es que algunas de las diferencias cognitivas observadas en los consumidores de cannabis podrían no ser causadas directamente por la droga, sino estar relacionadas con factores genéticos y ambientales compartidos.
Para desentrañar esto, los científicos utilizan "estudios de control con gemelos idénticos", donde comparan a un gemelo que consume cannabis con su hermano que no lo hace. Dado que comparten la misma genética y el mismo entorno familiar, este diseño ayuda a aislar los efectos de la sustancia. Sorprendentemente, estos estudios han encontrado evidencia mínima de una mayor disminución del CI en el gemelo que consume cannabis en comparación con su gemelo abstinente.
Esto no significa que el cannabis sea inofensivo, pero sí sugiere que ciertos factores familiares o genéticos podrían predisponer a una persona tanto al consumo de sustancias como a presentar ciertos rasgos cognitivos. Este hallazgo desafía la narrativa simple de causa y efecto. Esta idea de que existen factores subyacentes que confunden la relación causa-efecto es fundamental, y reaparece al examinar una de las afirmaciones más alarmantes sobre el cannabis: que encoge el cerebro.
4. La idea de que "encoge el cerebro" es una simplificación excesiva.
Una de las imágenes más alarmistas asociadas al consumo de cannabis es la de un cerebro que se daña físicamente o "encoge". Si bien algunos estudios iniciales y de pequeña escala encontraron diferencias en el volumen de regiones cerebrales como el hipocampo, la evidencia general es inconsistente y heterogénea.
Estudios transversales más grandes y recientes, de hecho, generalmente han mostrado menos reducciones consistentes en el volumen cerebral o el grosor cortical en los adolescentes consumidores. La conclusión de los expertos es clara: aunque existe alguna evidencia inicial de alteraciones, se necesita mucha más investigación. Es especialmente crucial realizar estudios que puedan separar los efectos del cannabis de otros factores que a menudo lo acompañan, como el consumo de alcohol y los factores familiares preexistentes que ya hemos mencionado. La realidad es mucho menos sensacionalista que los titulares.
5. En algunas tareas, el cerebro de los consumidores trabaja más, no menos, y los científicos no están seguros de por qué.
Quizás el hallazgo más desconcertante —y el que mejor ilustra la complejidad del cerebro— proviene de estudios de resonancia magnética funcional (fMRI), que miden la actividad cerebral en tiempo real. Se podría esperar que el cerebro de un consumidor de cannabis muestre una actividad reducida, pero la ciencia ha encontrado a menudo lo contrario.
Durante ciertas tareas cognitivas, como las que implican la memoria de trabajo (la capacidad de mantener y manipular información en la mente a corto plazo), los adolescentes consumidores de cannabis suelen mostrar una mayor activación en las redes prefrontales en comparación con los no consumidores, incluso cuando su rendimiento en la tarea es idéntico. Esto es profundamente contraintuitivo, ya que, en el desarrollo neurológico normal, una mayor activación en estas mismas áreas suele asociarse con un mejor funcionamiento cognitivo. Esta paradoja hace que los datos sean difíciles de interpretar y demuestra que la respuesta del cerebro al cannabis no es una simple historia de deterioro, sino una compleja reorganización funcional cuyo significado aún no comprendemos del todo.
Conclusión: Navegando en la Complejidad
La ciencia sobre el cannabis y el cerebro adolescente nos aleja de las etiquetas simplistas de "bueno" o "malo". La investigación ha progresado desde el temor inicial al daño permanente hacia una comprensión más matizada. Hemos aprendido sobre la posibilidad de recuperación con la abstinencia, pero también sobre los riesgos duraderos del consumo temprano y sostenido. Luego, la historia se complicó aún más con la aparición de factores de confusión como la genética y el entorno, que desafían las narrativas de causa y efecto. Finalmente, nos enfrentamos a la paradoja de un cerebro que, bajo la influencia del cannabis, a veces parece trabajar más duro, no menos.
Independientemente de los efectos específicos en el cerebro que la ciencia termine por confirmar, el conjunto de todos los riesgos potenciales apunta a una conclusión clara y práctica: existen beneficios evidentes en retrasar el consumo regular de cannabis hasta la edad adulta temprana. Proteger el cerebro durante su fase final de desarrollo es una estrategia de reducción de daños prudente y basada en la evidencia.
Esto nos deja con una pregunta fundamental para el futuro: ante esta compleja realidad, ¿cómo podemos comunicar mejor los riesgos reales del cannabis a los jóvenes de una manera honesta, matizada y eficaz?
Bibliografía:
Scott, J. C., Slomiak, S. T., Jones, J. D., Rosen, A. F. G., Moore, T. M., & Gur, R. E. (2018). Association of Cannabis With Cognitive Functioning in Adolescents and Young Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry.
→ Esta revisión y metaanálisis examina la relación entre el consumo de cannabis y el rendimiento cognitivo en adolescentes y adultos jóvenes, e incluye hallazgos sobre la reversibilidad de los déficits con abstinencia. JAMA Network
Meier, M. H., Caspi, A., Ambler, A., Harrington, H., Houts, R., Keefe, R. S. E., ... & Moffitt, T. E. (2012). Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
→ Este estudio longitudinal destaca que quienes inician el consumo temprano y mantienen un patrón persistente muestran descenso cognitivo, incluso comparando con su rendimiento previo. PNAS+1
Knodt, A. R., et al. (2020). Persistent cannabis use and midlife brain integrity (Dunedin Study).
→ Investigación neuroimagen del estudio Dunedin que analiza la integridad estructural del cerebro en usuarios a largo plazo, considerando efectos de polisubstancias y factores de confusión. dunedinstudy.otago.ac.nz+1
Blest-Hopley, G., Giampetro, V., & Bhattacharyya, S. (2022). A Meta-Analysis of fMRI Studies of Youth Cannabis Use. Brain Sciences / MDPI.
→ Esta meta-análisis analiza estudios de imagen funcional (fMRI) en jóvenes consumidores, mostrando alteraciones en activación cerebral durante tareas cognitivas. MDPI
Rubino, T., & Parolaro, D. (2016). Adverse Effects of Cannabis on Adolescent Brain Development. Preventive Medicine.
→ Revisión amplia que aborda los efectos adversos del cannabis en el desarrollo cerebral adolescente, incluyendo cognición, neuroplasticidad y vulnerabilidad al daño. PMC
Blog sobre los temas relacionados con la neuropedciatría: déficit de atención, hiperactividad, epilepsia, cefaleas, tics, encefalitis, problemas escolares, etc.
 2.025
2.025  Diciembre
Diciembre
 Noviembre
Noviembre
 Octubre
Octubre - La niebla del diagnóstico: por qué el cannabis complica el TDAH y la psicosis juvenil de formas inesperadas
- Cómo influye el uso de cannabis en la adolescencia sobre la maduración del cerebro y las capacidades cognitivas
- Efectos del cannabis en la salud física del adolescente
- TDAH y emociones fuera de control: entender la desregulación emocional como un síntoma central del trastorno
- Vértigo en niños: ¡calma, padres! Entendiendo los mareos de nuestros pequeños
 Septiembre
Septiembre
 Agosto
Agosto
 Julio
Julio
 Junio
Junio
 Mayo
Mayo
 Abril
Abril
 Marzo
Marzo
 Enero
Enero
 2.024
2.024
 2.023
2.023
 2.022
2.022
 2.021
2.021
 2.020
2.020
 2.019
2.019
 2.018
2.018  Diciembre
Diciembre
 Noviembre
Noviembre
 Octubre
Octubre
 Julio
Julio
 Mayo
Mayo
 Abril
Abril
 Febrero
Febrero - Recomendaciones generales y específicas para el trastorno por déficit de atención/hiperactividad -TDAH- (III). Recomendaciones específicas.
- El Dr. Daniel Martín Fernández-Mayoralas ganador del “Concurso de Casos Clínicos sobre el abordaje farmacológico de pacientes con TDAH" organizado por el Grupo Saned
 Enero
Enero
 2.017
2.017
 2.016
2.016
- Cinco artículos clave sobre TDAH en 2025: evidencia con impacto en la vida real
- El Trastorno por Déficit de Atención / Hiperactividad (TDAH) en adultos: realidades clínicas clave más allá del estereotipo
- La permanencia del objeto: cómo descubren los bebés que el mundo sigue existiendo
- No es (solo) TDAH: la clave oculta tras la montaña rusa emocional
- TDAH en la adolescencia: el reto de cumplir BIEN el tratamiento farmacológico
La finalidad de este blog es proporcionar información de salud que, en ningún caso sustituye la consulta con su médico. Este blog está sujeto a moderación, de manera que se excluyen de él los comentarios ofensivos, publicitarios, o que no se consideren oportunos en relación con el tema que trata cada uno de los artículos.
Quirónsalud no se hace responsable de los contenidos, opiniones e imágenes que aparezcan en los "blogs". En cualquier caso, si Quirónsalud es informado de que existe cualquier contenido inapropiado o ilícito, procederá a su eliminación de forma inmediata.
Los textos, artículos y contenidos de este BLOG están sujetos y protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, disponiendo Quirónsalud de los permisos necesarios para la utilización de las imágenes, fotografías, textos, diseños, animaciones y demás contenido o elementos del blog. El acceso y utilización de este Blog no confiere al Visitante ningún tipo de licencia o derecho de uso o explotación alguno, por lo que el uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización por escrito de Quirónsalud.
Quirónsalud se reserva la facultad de retirar o suspender temporal o definitivamente, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Blog y/o a los contenidos del mismo a aquellos Visitantes, internautas o usuarios de internet que incumplan lo establecido en el presente Aviso, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones contra los mismos que procedan conforme a la Ley y al Derecho.