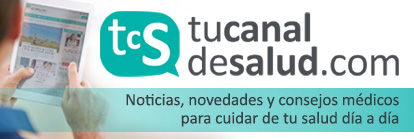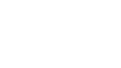Quirónsalud
Blog del Dr. Daniel Martín Fernández-Mayoralas. Neurología. Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo y Olympia Centro Médico Pozuelo
- 202519nov
TDAH en la adolescencia: el reto de cumplir BIEN el tratamiento farmacológico
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) no siempre desaparece al crecer. En muchos adolescentes sigue presente y también puede continuar en la vida adulta. En Estados Unidos, por ejemplo, los estudios estiman que alrededor del 8–9 % de los adolescentes presenta síntomas compatibles con TDAH (ver: https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd
 )
)Vivir con TDAH en esta etapa puede traer varios desafíos: prestar atención en clase, organizarse, cumplir plazos, mantener el foco, relacionarse con los demás… Todo esto puede afectar al rendimiento escolar, la autoestima y el estado de ánimo. Además, cuando no se maneja bien, puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión, consumo de sustancias o trastornos de conducta, como el trastorno negativista desafiante (TND) o el trastorno disocial, que suelen aparecer cuando hay mucha frustración, conflictos familiares o sensación de falta de control. En algunos casos, el TDAH también se solapa con otros trastornos aparentemente muy diferentes, como ciertos trastornos de la personalidad o trastornos del estado de ánimo, como el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo (DMDD), lo que puede complicar el diagnóstico y el tratamiento.
¿Por qué tantos adolescentes dejan el tratamiento?
Durante la adolescencia, muchos jóvenes abandonan o cambian su tratamiento —ya sea la medicación o las intervenciones psicológicas y educativas—. Menos de la mitad sigue con el plan completo, especialmente al pasar a la vida adulta. Es una etapa en la que todo se mueve: el cuerpo, las amistades, la forma de pensar, los horarios, las prioridades… y también la percepción del propio TDAH. Muchos sienten que "ya no son niños" y que no quieren depender de una pastilla ni de citas médicas. Esa necesidad de decidir por sí mismos, tan necesaria para crecer, a veces los lleva a dejar de lado algo que les estaba ayudando.
Las razones suelen sonar razonables, pero con frecuencia esconden cansancio, inseguridad o el deseo de no sentirse diferentes: "ya me apaño solo", "eso del TDAH era cosa del cole", "no quiero ser el rarito que toma medicación", o "me la quito en verano y si me va bien, paso". También están las excusas más refinadas, como "ya controlo mis impulsos" o "prefiero ir natural", que en el fondo revelan miedo a depender o a admitir que aún hay dificultades. A veces hay efectos secundarios que desaniman, o padres que, agotados, bajan la guardia.
Pero dejar el tratamiento sin una buena planificación tiene su precio. No porque "sin medicación se hundan", sino porque muchos subestiman el papel que el TDAH sigue jugando en su vida diaria: en su organización, su motivación o su autocontrol. Lo que en la infancia eran despistes o impulsividad, en la adolescencia puede transformarse en suspensos, discusiones constantes, decisiones impulsivas o conductas de riesgo: coger el coche sin pensar, gastar dinero sin control o engancharse a pantallas o sustancias.
El problema no es solo que interrumpan algo que les ayudaba, sino que suelen hacerlo justo cuando más lo necesitan. La adolescencia exige más madurez, más independencia, más decisiones, más gestión emocional… y el cerebro con TDAH aún está aprendiendo a equilibrar todo eso. Es como soltar el cinturón de seguridad justo al entrar en la curva.
Por eso, más que insistir con frases como "tienes que tomarte la medicación", suele funcionar mejor cambiar la conversación. No se trata de obedecer, sino de entender que el tratamiento les ofrece herramientas para manejar su vida con más libertad. Cuando comprenden que no les quita autonomía, sino que les ayuda a tenerla, todo cambia. El objetivo no es "portarse bien" o "sacar buenas notas", sino vivir con menos caos y más opciones reales.
Además, el pronóstico para muchos adolescentes y adultos jóvenes con TDAH se deteriora de forma notable cuando los síntomas persisten y no se mantiene un tratamiento farmacológico de manera constante y adecuada. La evidencia muestra que quienes interrumpen el tratamiento tienen mayor riesgo de dificultades académicas, laborales y sociales, así como de desarrollar problemas emocionales o conductas de riesgo. En cambio, la continuidad terapéutica se asocia con mejor adaptación, menor impulsividad y mayor estabilidad emocional. Ver: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3520745/

Tratamientos y apoyos que realmente funcionan
Los fármacos estimulantes (como el metilfenidato o la lisdexanfetamina) y los no estimulantes (atomoxetina, guanfacina, etcétera) siguen siendo los tratamientos más eficaces para controlar los síntomas principales. Sin embargo, su efecto sobre la organización, la motivación o las relaciones sociales puede variar mucho entre personas. Por eso, lo ideal es que el tratamiento no se limite solo a la medicación, sino que se complemente con apoyos psicosociales: terapia psicológica para las comorbilidades, entrenamiento en habilidades y funciones ejecutivas, intervención familiar —a menudo esencial en los trastornos de conducta—, entre otros. Cada caso necesita un enfoque personalizado, teniendo en cuenta la edad, las características del joven y sus preferencias.
Aun así, no siempre el tratamiento "encaja bien" con el adolescente o el adulto joven. Es fundamental escuchar sus sensaciones y atender a sus demandas, especialmente cuando describen efectos adversos subjetivos como nerviosismo, apatía o la sensación de "no sentirse ellos mismos". Ajustar la dosis, el horario o incluso el tipo de fármaco puede marcar una gran diferencia. Este enfoque más flexible y personalizado mejora la tolerancia y refuerza la adherencia, porque el joven percibe que su experiencia importa y que el tratamiento se adapta a él, no al revés.
Las intervenciones psicosociales —como la terapia cognitivo-conductual, el entrenamiento en planificación o la entrevista motivacional— no siempre reducen los síntomas tanto como la medicación, pero aportan algo igual de importante: enseñan al adolescente a entenderse y a convivir mejor con su forma de ser. Le ayudan a anticipar dificultades, a manejar la frustración, a desarrollar estrategias y a construir rutinas que funcionan en la vida real.
Más que "curar", estas terapias dan estructura y sentido, fortalecen la autoestima y devuelven la sensación de control. Por eso, la combinación entre medicación y apoyo psicológico suele ofrecer los mejores resultados: una trabaja sobre los síntomas, la otra sobre la manera de vivir con ellos.Cuando el tratamiento se plantea así —de manera integral y compartida— el adolescente se siente parte activa del proceso. Es clave explicarle qué es el TDAH, por qué no es culpa suya y qué opciones tiene para manejarlo. Cuando siente que tiene voz, la implicación mejora. También ayuda mucho facilitar el acceso a los servicios, ofrecer apoyos no farmacológicos y entender que el tratamiento no se reduce a "tomar o no tomar una pastilla".
En definitiva, el TDAH en la adolescencia puede manejarse con éxito si se combinan los tratamientos médicos con estrategias que refuercen la autonomía, la motivación, la planificación y la participación del joven. El objetivo va mucho más allá de "quitar síntomas": se trata de que el adolescente entienda su manera de funcionar, aprenda a vivir con ella y desarrolle herramientas que le sirvan cuando empiece su vida adulta.
Estrategias reales para hablar con adolescentes en casa
- Haz que la charla sea un "quiero entenderte" y no un "te lo exijo". En vez de "tienes que tomar la medicación", prueba con "¿qué te parece cómo va esto? ¿Qué te ayuda, qué no?". Abrir el diálogo siempre funciona mejor que imponer.
- Relaciónalo con sus propios intereses. Más que hablar de lo que "hay que hacer", vincúlalo con lo que le importa: "¿Qué te gustaría mejorar para tener más tiempo libre, menos discusiones, mejores notas?".
- Dale opciones reales. "¿Prefieres tomarla antes o después de desayunar?", "¿Quieres llevarla tú en la mochila o la dejo lista?". Sentir que decide es parte del compromiso.
- Valida lo que siente. "Sé que esto te agota, que a veces piensas que no sirve tanto, y lo entiendo." Cuando se sienten escuchados, bajan las defensas y aumenta la cooperación.
- Hazlo en equipo, no en modo vigilancia. Padres y madres pueden acompañar sin controlar. Que el adolescente sienta apoyo, no presión.
- Revisad juntos el plan. "¿Qué ha ido bien esta semana? ¿Qué podríamos cambiar?". La flexibilidad es mejor que la rigidez.
- Usa apoyos visuales y recordatorios. Apps, notas, alarmas o rutinas claras. No se trata de repetir órdenes, sino de construir sistemas que funcionen.
- Refuerza el esfuerzo, no solo el resultado. Un "gracias por intentarlo" puede ser más útil que un "ya era hora". El reconocimiento sincero motiva.
- Busca aliados externos. Psicólogos, tutores o mentores pueden ser figuras de referencia que alivien la carga familiar.
- Hablad del futuro. "¿Dónde te gustaría estar dentro de un año? ¿Qué cosas te ayudarían a llegar ahí?" Ver el TDAH como algo manejable —no como un obstáculo— da sentido y esperanza.
Referencias
- Chan E, Fogler JM, Hammerness PG. Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adolescents: A Systematic Review. JAMA. 2016;315(18):1997–2008. doi:10.1001/jama.2016.5453
- Posner J, Polanczyk GV, Sonuga-Barke E. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Lancet. 2020;395(10222):450–462. doi:10.1016/S0140-6736(19)33004-1
- Wolraich ML, Wibbelsman CJ, Brown TE, et al. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Among Adolescents: A Review of the Diagnosis, Treatment, and Clinical Implications. Pediatrics. 2005;115(6):1734–1746. doi:10.1542/peds.2004-1959
- Titheradge D, Godfrey J, Eke H, et al. Why Young People Stop Taking Their Attention Deficit Hyperactivity Disorder Medication: A Thematic Analysis of Interviews With Young People. Child: Care, Health and Development. 2022;48(5):724–735. doi:10.1111/cch.12978
- Bussing R. Editorial: Trials and Tribulations of Developing Adolescent Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Interventions: Digging Deep to Stay Motivated. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 2021;60(6):685–687. doi:10.1016/j.jaac.2020.12.002
- Sibley MH, Flores S, Murphy M, et al. Research Review: Pharmacological and Non-Pharmacological Treatments for Adolescents With Attention Deficit/Hyperactivity Disorder – A Systematic Review of the Literature. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2025;66(1):132–149. doi:10.1111/jcpp.14056
- Mattingly GW, Wilson J, Ugarte L, Glaser P. Individualization of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Treatment: Pharmacotherapy Considerations by Age and Co-Occurring Conditions. CNS Spectrums. 2021;26(3):202–221. doi:10.1017/S1092852919001822
- Wolraich ML, Hagan JF, Allan C, et al. Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents. Pediatrics. 2019;144(4):e20192528. doi:10.1542/peds.2019-2528
- 20253jul
Narcolepsia, el trastorno del sueño que va más allá de la somnolencia (II parte)

Narcolepsia en niños y adolescentes
Aproximadamente un tercio de los pacientes desarrollan síntomas antes de los 15 años de edad. Puede aparecer a partir de los cinco o seis años de edad, pero en raras ocasiones puede manifestarse incluso en la edad preescolar. En la infancia y adolescencia, la narcolepsia puede confundirse fácilmente con otros problemas, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), la depresión o la ansiedad. Cuando la narcolepsia comienza en la infancia, como suele ocurrir, puede presentar varias características únicas, síntomas diferentes a los adultos, entre ellas cataplejía atípica caracterizada por hipotonía facial que llama la atención por lo inusual del gesto, o signos motores extraños habitualmente de tipo coreiforme, pubertad precoz, aumento de peso rápido e inexplicable y somnolencia diurna que se manifiesta principalmente como siestas habituales o irritabilidad e hiperactividad. La debilidad facial puede manifestarse como una caída de la mandíbula, descenso de los párpados (ptosis), movimientos de balanceo de la cabeza o protrusión de la lengua. Este cuadro ha dado lugar al término "facies catapléctica", que constituye una característica clínica distintiva de la narcolepsia infantil. Esta debilidad suele corresponder a una cataplejía parcial y sostenida, que no necesariamente se desencadena por emociones. Otras manifestaciones atípicas de la cataplejía en la infancia pueden incluir signos motores positivos, como elevación de las cejas, movimientos periorales y balanceo de la cabeza o el tronco6.
Además, en los niños, la narcolepsia a menudo se pasa por alto como causa de somnolencia incapacitante, y es frecuente que se retrase el diagnóstico. Uno de los motivos es que los niños con somnolencia diurna por narcolepsia pueden ser confundidos con "vagos" y convertirse en el blanco de comentarios negativos de sus compañeros. Las quejas de mala memoria y niveles reducidos de concentración son casi universales. Lo más probable es que estos síntomas reflejen una disminución de la vigilancia o breves episodios de (micro) sueño y pueden ser extremadamente incapacitantes o incluso peligrosos. Como tal, los problemas relacionados con la disminución de la memoria y la concentración siempre deben abordarse específicamente en la entrevista diagnóstica y el seguimiento4. Estas manifestaciones conductuales de la somnolencia se perciben como síntomas intensos de TDAH, aunque el TDAH también puede ser una comorbilidad de la narcolepsia7.
¿Por qué se tarda tanto en diagnosticarla?
El diagnóstico de la narcolepsia suele retrasarse muchos años, a veces más de una década. Esto se debe a que sus síntomas se confunden con otros trastornos más frecuentes, como insomnio, apnea del sueño, depresión o incluso problemas de comportamiento. Además, la presencia de otras enfermedades asociadas (comorbilidades) puede enmascarar los síntomas principales y dificultar el reconocimiento del problema.
Impacto en la vida diaria
La narcolepsia afecta de forma importante la calidad de vida. No solo dificulta el rendimiento escolar o laboral, sino que también puede afectar las relaciones sociales, la autoestima y el estado de ánimo. Incluso con tratamiento, muchas personas experimentan limitaciones en su vida cotidiana.
Conclusión
La narcolepsia es mucho más que "tener sueño". Es un trastorno complejo, a menudo infradiagnosticado, que requiere una mayor conciencia social y médica. Reconocer sus síntomas y entender que puede afectar a niños y adultos es el primer paso para mejorar la vida de quienes la padecen.
BIBLIOGRAFÍA
1. Longstreth WT, Jr., Koepsell TD, Ton TG, Hendrickson AF, van Belle G. The epidemiology of narcolepsy. Sleep 2007;30:13-26.
2. Hunt NJ, Rodriguez ML, Waters KA, Machaalani R. Changes in orexin (hypocretin) neuronal expression with normal aging in the human hypothalamus. Neurobiol Aging 2015;36:292-300.
3. Fronczek R, Schinkelshoek M, Shan L, Lammers GJ. The orexin/hypocretin system in neuropsychiatric disorders: Relation to signs and symptoms. Handb Clin Neurol 2021;180:343-58.
4. Overeem S, van Litsenburg RRL, Reading PJ. Sleep disorders and the hypothalamus. Handb Clin Neurol 2021;182:369-85.
5. Maski K, Pizza F, Liu S, Steinhart E, Little E, Colclasure A, et al. Defining disrupted nighttime sleep and assessing its diagnostic utility for pediatric narcolepsy type 1. Sleep 2020;43.
6. Pizza F, Franceschini C, Peltola H, Vandi S, Finotti E, Ingravallo F, et al. Clinical and polysomnographic course of childhood narcolepsy with cataplexy. Brain 2013;136:3787-95.
7. Lecendreux M, Lavault S, Lopez R, Inocente CO, Konofal E, Cortese S, et al. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Symptoms in Pediatric Narcolepsy: A Cross-Sectional Study. Sleep 2015;38:1285-95.
8. Szakacs A, Hallbook T, Tideman P, Darin N, Wentz E. Psychiatric comorbidity and cognitive profile in children with narcolepsy with or without association to the H1N1 influenza vaccination. Sleep 2015;38:615-21.
9. Takahashi N, Nishimura T, Harada T, Okumura A, Choi D, Iwabuchi T, et al. Polygenic risk score analysis revealed shared genetic background in attention deficit hyperactivity disorder and narcolepsy. Transl Psychiatry 2020;10:284.
Blog sobre los temas relacionados con la neuropedciatría: déficit de atención, hiperactividad, epilepsia, cefaleas, tics, encefalitis, problemas escolares, etc.
 2.025
2.025  Diciembre
Diciembre
 Noviembre
Noviembre
 Octubre
Octubre - La niebla del diagnóstico: por qué el cannabis complica el TDAH y la psicosis juvenil de formas inesperadas
- Cómo influye el uso de cannabis en la adolescencia sobre la maduración del cerebro y las capacidades cognitivas
- Efectos del cannabis en la salud física del adolescente
- TDAH y emociones fuera de control: entender la desregulación emocional como un síntoma central del trastorno
- Vértigo en niños: ¡calma, padres! Entendiendo los mareos de nuestros pequeños
 Septiembre
Septiembre
 Agosto
Agosto
 Julio
Julio
 Junio
Junio
 Mayo
Mayo
 Abril
Abril
 Marzo
Marzo
 Enero
Enero
 2.024
2.024
 2.023
2.023
 2.022
2.022
 2.021
2.021
 2.020
2.020
 2.019
2.019
 2.018
2.018  Diciembre
Diciembre
 Noviembre
Noviembre
 Octubre
Octubre
 Julio
Julio
 Mayo
Mayo
 Abril
Abril
 Febrero
Febrero - Recomendaciones generales y específicas para el trastorno por déficit de atención/hiperactividad -TDAH- (III). Recomendaciones específicas.
- El Dr. Daniel Martín Fernández-Mayoralas ganador del “Concurso de Casos Clínicos sobre el abordaje farmacológico de pacientes con TDAH" organizado por el Grupo Saned
 Enero
Enero
 2.017
2.017
 2.016
2.016
- Cinco artículos clave sobre TDAH en 2025: evidencia con impacto en la vida real
- El Trastorno por Déficit de Atención / Hiperactividad (TDAH) en adultos: realidades clínicas clave más allá del estereotipo
- La permanencia del objeto: cómo descubren los bebés que el mundo sigue existiendo
- No es (solo) TDAH: la clave oculta tras la montaña rusa emocional
- TDAH en la adolescencia: el reto de cumplir BIEN el tratamiento farmacológico
La finalidad de este blog es proporcionar información de salud que, en ningún caso sustituye la consulta con su médico. Este blog está sujeto a moderación, de manera que se excluyen de él los comentarios ofensivos, publicitarios, o que no se consideren oportunos en relación con el tema que trata cada uno de los artículos.
Quirónsalud no se hace responsable de los contenidos, opiniones e imágenes que aparezcan en los "blogs". En cualquier caso, si Quirónsalud es informado de que existe cualquier contenido inapropiado o ilícito, procederá a su eliminación de forma inmediata.
Los textos, artículos y contenidos de este BLOG están sujetos y protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, disponiendo Quirónsalud de los permisos necesarios para la utilización de las imágenes, fotografías, textos, diseños, animaciones y demás contenido o elementos del blog. El acceso y utilización de este Blog no confiere al Visitante ningún tipo de licencia o derecho de uso o explotación alguno, por lo que el uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización por escrito de Quirónsalud.
Quirónsalud se reserva la facultad de retirar o suspender temporal o definitivamente, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Blog y/o a los contenidos del mismo a aquellos Visitantes, internautas o usuarios de internet que incumplan lo establecido en el presente Aviso, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones contra los mismos que procedan conforme a la Ley y al Derecho.