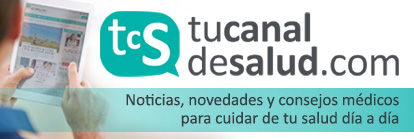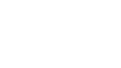Quirónsalud
Blog Materno infantil de los Hospitales Quirónsalud Murcia, Valencia, Tenerife, Costa Adeje y Vida
- 202019nov
Parto natura o cesárea, ¿Qué es mejor?
Una de las preocupaciones comunes durante la etapa del embarazo es acerca del tipo de método que se utilizará para propiciar el parto. ¿Qué es mejor, parto normal o cesárea?

La decisión de dar a luz a un bebé, parto natural o cesárea, involucra a los futuros padres y al médico especialista que será quien lleve un seguimiento del embarazo y que asistirá al alumbramiento. Elegir el mejor método para dar a luz irá en función de las características de la mujer
 , del bebé y de cada situación en particular.
, del bebé y de cada situación en particular.Puede darse el caso en el que llegado el momento del parto, sea necesario cambiar de método con el fin de evitar riesgos. Esto suele suceder cuando en un primer momento se había programado un parto vaginal y, a continuación, en el momento del parto toma la decisión de hacerlo por cesárea.
Parto natural
El parto natural también es conocido como "parto normal" o "parto vaginal". Este tipo de parto consiste en dar a luz con pleno control de tu cuerpo a través de la vagina.
Para ello, es necesario que este orificio se dilate, dando lugar al característico dolor del parto. Las contracciones uterinas que ayudan a expulsar al feto también son responsables de este dolor.
Cabe destacar que, aunque los términos parto vaginal y parto natural hacen referencia a lo mismo, el parto vaginal no siempre es natural, ya que es posible utilizar anestesia epidural
 .
. Se entiende por parto natural cuando tiene lugar un parto vaginal sin intervención de ningún fármaco que alivie el dolor causado por la dilatación.
Para muchas mujeres, el parto natural es una experiencia única, ya que pueden estar conscientes durante todo el proceso y ver al bebé nada más nacer.
Parto cesárea
El parto por cesárea es aquel en el que el bebé sale del vientre materno a través de un corte realizado en el abdomen y útero de la mujer. La cesárea debe realizarse bajo anestesia. Actualmente, se suele utilizar la epidural.
Cuando el parto es por cesárea, no hay ningún tipo de dolor durante el parto debido a la anestesia. Con este tipo de parto, la intervención es más corta, puede durar unos 30 minutos si todo va bien y con una programación se puede con exactitud el día que nacerá el bebé. Además existe menor riesgo de complicaciones para el bebé y la madre.
Cómo es el parto por cesárea
El parto por cesárea sigue los siguientes pasos:
En primer lugar, se administra la anestesia para evitar sentir dolor durante la cirugía. La sensación de movimientos o "tirones" se mantendrá durante la intervención. A continuación, se realiza una incisión habitualmente dos dedos por encima del pubis. Tras la incisión en la piel, se van abriendo los tejidos por capas hasta alcanzar el útero que se abre para la extracción del bebé y la placenta. Por último, se cierra por planos todos los tejidos cerrando en última instancia la piel con grapas o sutura.
¿Duele la cesárea?
Durante la intervención, no se debe sentir dolor ya que la zona debe estar anestesiada.
En ocasiones, en caso de que la madre sienta dolor, es necesario administrar medicación endovenosa durante la intervención para controlarlo y que sea más llevadero.
Tras la cirugía, se administrarán analgésicos endovenosos y posteriormente, vía oral. La incisión abdominal cicatrizará en unas semanas, esto dependerá de cada mujer . Durante este tiempo, puede haber dolor tipo contracciones leves, sangrado, insensibilidad en la zona de la cicatriz. La recuperación completa puede tardar hasta 6 semanas.
Parto natural o cesárea, qué es más recomendable
Hay muchas teorías acerca de cómo debe ser el parto. Cabe destacar que el parto vaginal es un proceso natural. El cuerpo de la mujer está preparado hormonal y mecánicamente para poderlo llevar a cabo aún sin intervención médica. Sin embargo, pueden surgir imprevistos en el momento del parto que obliguen a los profesionales a tomar la decisión de hacer una cesárea.
El parto por vía vaginal es el proceso fisiológico de dar a luz a un bebé. En cambio, la cesárea tiene sus indicaciones en función de si es electiva o urgente.
La cesárea electiva se realiza por la presencia de alguna patología materna o fetal como placenta previa, presentación de nalgas, transversa u oblicua, macrosomía fetal, infecciones activas del canal del parto, 2 cesáreas anteriores, algunos casos de alteración en el crecimiento y gestaciones múltiples.
La cesárea urgente, es aquella en la que corre peligro la vida de la madre y el feto como consecuencia de una patología aguda grave. Tales como alteraciones en la monitorización fetal durante el parto, desprendimiento de placenta, prolapso de cordón.
Hay mujeres que prefieren dar a luz por cesárea porque tienen miedo al dolor, pero hay que tener en cuenta que la recuperación es mucho más lenta que con el parto natural.
En cualquier caso, en el momento del parto siempre se actuará teniendo en cuenta la salud tanto del futuro bebé como de la madre que va a dar a luz.
Los cuatro factores que determinarán el haber tenido una experiencia de parto satisfactoria, independientemente de si es un parto o una cesárea, son: las expectativas personales y la cantidad de apoyo que recibe la gestante, la calidad de la relación embarazada-obstetra-matrona y lo involucrada que esté la gestante en la toma de decisiones.
¿Por qué se realizan las cesáreas programadas?
Las cesáreas son programadas por razones médicas, obstétricas o a petición de la paciente. Entre las indicaciones de cesárea electiva podemos encontrar: alteraciones en la placentación, sospecha de macrosomía, obstrucciones mecánicas como miomas o fracturas pélvicas, cirugías uterinas con entrada en cavidad endometrial.
¿Se puede tener un parto natural tras una cesárea?
Sí, las mujeres con cesárea anterior pueden intentar un parto vaginal. La probabilidad de parto vaginal exitoso tras cesárea previa es del 70.4% en mujeres y del 51.4% en aquellas con dos o más cesáreas previas.
El factor más determinante para un nuevo fracaso en el intento de parto vaginal tras cesárea va a ser la razón por la cuál se indicó la cesárea previa.
Parto sin dolor, ¿existe?
La tolerancia al dolor es muy variable de unas gestantes a otras. Existen métodos no farmacológicos para el alivio del dolor como: masajes, inyección subcutánea de agua estéril, diferentes técnicas de relajación y/o respiración, esferodinamia y uso termoterapia. Por otro lado, disponemos de métodos farmacológicos como el óxido nitroso, los opiáceos o la anestesia loco-regional.
Solicita más información acerca de la Unidad de Partos de Quirónsalud Valencia

Texto elaborado por la doctora Elia García, ginecóloga y obstetra del Hospital Quirónsalud Valencia
1 comentario - 20205nov
Mi parto con o sin epidural
Puede que la palabra dolor, sea probablemente la sensación que asocian las mujeres cuando se habla del parto. La mayoría tiene un temor arraigado en su mentalidad y es que parir duele, ya sea por experiencias de familiares o propias, las mujeres piensan en dolor cuando se habla de dar a luz.

En la etapa final del embarazo se produce un cambio hormonal que aumenta el umbral del dolor, es decir la mujer podrá soportar mejor ese dolor a la hora de dar a luz, aunque este sigue siendo muy superior al que produce, por ejemplo, al de una fractura ósea.
Con el paso de los años y numerosos estudios, la medicina ha conseguido poner al alcance de las futuras madres opciones, como la epidural que reducen ese dolor en el momento del parto.
Aunque la mayoría de mujeres sabe de la existencia de la epidural, las dudas invaden la mente de muchas embarazadas. Es frecuente que busquen por internet, pregunten a amigas que ya han sido madres y han pasado por eso, y también es una consulta frecuente a sus doctores en el momento de hablar sobre el parto. No obstante, son muchas las mujeres llegan con dudas al paritorio y desconocen todo lo que rodea a este tipo de anestesia.
¿Qué es y cómo funciona la epidural?
Es una técnica para controlar el dolor de la zona de útero y vagina. Este tipo de anestesia consiste en inyectar anestésicos locales o analgésicos a través de un catéter muy fino introduciéndolo en la columna vertebral lumbar, concretamente en una zona conocida como espacio epidural.
Una vez colocado el catéter, se administra la medicación necesaria a la embarazada a medida que avance el trabajo de parto. Esta técnica se puede usar incluso si finalmente el parto es con cesárea.
El dolor es algo subjetivo y cada mujer lo siente en diferentes grados por ello, a la hora de administrar la epidural siempre se intenta que la dosis sea la justa para permitir aliviar el dolor más intenso pero permitiendo que la madre note las contracciones y que pueda colaborar en el trabajo de parto y los pujos, en lo que ya denominamos ‘walking epidural’ o ‘epidural ambulante’, dado que la movilidad de las piernas y mitad inferior del cuerpo no se limita totalmente, aunque está dificultada.
El momento idóneo de la colocación del catéter es cuando el trabajo de parto ya está iniciado y se han alcanzado al menos 3-4cm de dilatación. Es por ello que, durante el parto, la ginecóloga o anestesióloga estudiaran el avance de cada parto y serán quienes decidan cuándo es el mejor momento de suministrar la dosis a la futura madre.
¿El parto con epidural duele?
El dolor es probablemente la palabra asociada más frecuentemente al parto.Sin embargo, cada mujer vive el dolor de manera diferente dependiendo de sus expectativas respecto al proceso de parto, de su grado de tolerancia o ‘umbral’ del dolor que ella tenga, del momento en el que se encuentre dentro del proceso de parto, de la experiencia de partos anteriores en caso de que no sea primeriza y otros muchos y diversos condicionantes, añade.
La analgesia epidural, y sus variantes, como la analgesia intradural o la intradural-epidural combinada, es la técnica más utilizada actualmente por los ginecólogos a la hora del parto, pues es la que ofrece un mejor equilibrio entre eficacia y seguridad durante todo el proceso tanto para la madre como para el bebé.
¿Qué se siente en un parto con epidural?
La analgesia epidural disminuye las sensaciones de la zona inferior del cuerpo, pero no las elimina totalmente, de manera que la madre está despierta en todo momento y puede colaborar en el proceso de parto.
La futura madre nota el alivio del dolor de manera gradual, pasados entre 10 y 20 minutos de la inyección de la primera dosis. Una vez suministrado, se puede producir un cierto grado de debilidad, pesadez o adormecimiento de las piernas, que variará en función de la mujer y de la dosis administrada.
Una vez la analgesia hace efecto, el dolor por las contracciones se aligera bastante o desaparece, aunque se puede continuar notando sensación de presión o una leve molestia. En un 5% de los casos ocurre que la anestesia no se completa, de manera que hay que repetir la técnica.
Una vez se ha terminado el parto se retira el catéter peridural y los efectos analgésicos sobre la madre desaparecen en pocos minutos/horas.
¿Es recomendable la epidural en madres primerizas?
Muchas madres primerizas consultan a sus ginecólogos sobre si es recomendable o no el uso de la epidural en el momento del parto, ya que tienen inquietudes sobre si puede afectar al bebé o a ellas durante el alumbramiento.
La principal ventaja de la analgesia epidural es el alivio del dolor, sin afectar sustancialmente a la madre ni al feto,, al mismo tiempo se disminuye la ansiedad asociada a todo el proceso, por lo que es altamente recomendable para madres primerizas.
Actualmente existen alternativas a esta anestesia.Como terapias alternativas se contempla el parto en el agua, diversas técnicas de relajación o el uso de óxido nitroso inhalado, pero sólo algunas de estas han demostrado algo de eficacia, a pesar de estar muy lejos de la calidad analgésica proporcionada por la analgesia epidural.
¿Es recomendable la epidural en el parto?
Como ocurre con cualquier otra técnica, hay algunas situaciones en las que la analgesia epidural está contraindicada:
- Alergia a los anestésicos locales.
- Alteraciones de la coagulación.
- Infección generalizada o del punto de punción.
En el caso de otras enfermedades neurológicas o hematológicas, alteraciones anatómicas o la presencia de tatuajes en la espalda se realizará una valoración individual de la indicación.
Aunque se esté en la fase final de la dilatación la analgesia epidural puede ponerse. Sin embargo, dado que tarda unos 15-20 minutos en hacer efecto, si el parto progresa rápidamente puede ser que el bebé nazca antes de notar plenamente el efecto, por lo que, en fases avanzadas del parto, será necesario evaluar adecuadamente los riesgos de la técnica ante los beneficios que pueda aportar.
¿Tiene efectos secundarios la epidural?
Como recomendación general, ante cualquier intervención médica, hay que leer muy bien el consentimiento informado, y preguntar todas las dudas al respecto de la técnica a emplear.
Hay una proporción de efectos secundarios asociados a esta técnica, habitualmente en las mujeres que la han usado durante su parto, si estos se dan son efectos leves. Es importante que las mujeres conozcan estos posibles efectos secundarios de la técnica previamente a la toma de decisiones.
Estas son las complicaciones más frecuentes, y menos graves de la epidural:
- Disminución de la presión arterial de la madre que sólo en algunos casos esto puede provocar un descenso de la frecuencia cardíaca fetal de forma transitoria.
- Disminución de la contractilidad uterina, esto puede requerir el uso de oxitocina intravenosa y una mayor incidencia de parto instrumentado.
- Punción accidental de la duramadre, una membrana que envuelve la médula espinal. Puede provocar dolor de cabeza intenso y requerir tratamiento específico con colocación de la madre en posición horizontal y necesidad de antiinflamatorios, lo cual puede dificultar el posterior amamantamiento del bebé.
- Dolor en la zona de punción posterior al parto, lo cual se relaciona también con la punción de la duramadre.
- Picor, temblores, sensación de calor, dificultad para orinar después del parto o torpeza motora en miembros inferiores durante las siguientes horas.
A parte de estos leves efectos que pueden aparecer tras el uso de la epidural durante el parto, existen otros que son más graves pero en muy raros casos se dan como son las neurológicas, hemorrágicas, es decir, aparición de un hematoma epidural, una Infección en el lugar de punción que puede llegar a producir meningitis, o dificultades cardio-respiratorias.
En relación con la lactancia, la epidural no afecta directamente a la misma, pero indirectamente hay que tener en cuenta que puede favorecer el edema de las mamas (por los líquidos infundidos intravenosos) y con ello dificultar el ‘agarre’ del pezón, así como la limitación de movilidad de la madre referida previamente.
Texto elaborado por la doctora Elia García, ginecóloga y obstetra de la Unidad de Partos del Hospital Quirónsalud Valencia
 1 comentario
1 comentario - 202022oct
Embarazo en tiempo de Covid, cómo cuidarme
Muchas son las dudas que pueden asaltar la mente de las embarazadas en una situación normal, ahora en tiempo de pandemia estas son más y más serias. Si estás embarazada, recientemente has dado a luz a tu bebé, o estás amamantando, probablemente estés preocupada sobre el impacto que pueda tener la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) sobre ti y sobre tu pequeño.

La Organización Mundial de la Salud, según los últimos datos recogidos en septiembre de 2020, informa que las alteraciones de las embarazadas afectadas por Covid-19 no parecen diferenciarse del resto de la población, ya que se describe una afección grave en un 8% y crítica en un 1% de los casos, según nos cuenta la Ginecóloga Isabel Castaño del Hospital Quirónsalud Murcia.
Los síntomas de Covid-19 en mujeres embarazadas son iguales que en los del resto de la población. De forma general, los síntomas que suelen aparecer en el tercer trimestre, por orden de mayor a menor frecuencia son, fiebre, tos, ahogo o dificultades en la respiración, diarrea, dolores musculares y dolor de garganta.
¿Está en riesgo mi embarazo si me contagio de Covid-19?
Por el momento, no se ha evidenciado que la infección por el virus durante los meses de gestación pueda provocar un alto riesgo de aborto espontáneo o parto prematuro espontáneo. Con respecto al aborto, si es cierto que se ha visto un aumento relativo de estos, es decir, unos poco casos de aumento, que de momento no se puede extrapolar a la población.
La doctora Isabel Castaño, nos cuenta que la base de datos española Red Covid-19 SEGO muestra una tasa de prematuridad del 10.5% , en mujeres de menos de 34 semanas, lo que podría plantear la relación entre el cuadro agudo infeccioso o inflamatorio y el parto prematuro, ya que pueden compartir vías fisiopatológicas comunes. No está claro si la clínica presentada al nacimiento por los hijos de madres infectadas está relacionada con una infección fetal o con la propia reacción inflamatoria secundaria de la madre.
A día de hoy se puede afirmar que la proporción de embarazadas con enfermedad grave es similar a la población general y que un gran porcentaje de estas mujeres, más de la mitad, fueron asintomáticas en el momento del parto.
Recientemente se han descrito alteraciones de la coagulación de la sangre en las personas que ingresan con COVID-19. Dado que el embarazo confiere un estado de hipercoagulabilidad, es decir, que la sangre se coagule más fácilmente de lo normal, es de suponer que la infección por COVID-19 en la mujer embarazada podría incrementar el riesgo tromboembólico.
Para saber si ha habido una transmisión del virus de la madre a bebé, transmisión vertical intrauterina, se determina a través de una prueba positiva de SARS-CoV-2 en placenta, líquido amniótico, sangre del cordón umbilical o hisopos nasofaríngeos y/o orofaríngeos del recién nacido .
Muchas de las mujeres embarazadas se preocupan por el posible contagio del virus en el recién nacido. Por el momento, no se han encontrado evidencias firmes de la transmisión vertical, es decir el contagio de madre a bebé, antes, durante o tras el parto a través de la lactancia. El riesgo de transmisión horizontal, es decir, por gotas, contacto, etc, suele ser habitualmente por contacto con un familiar próximo infectado. Por estos motivos, actualmente hay que restringir las visitas tanto en el hospital como en el propio domicilio de la nueva familia para evitar este tipo de contagios al recién nacido.
Si estoy embarazada, ¿qué medidas de protección debo tomar?
La ginecóloga Isabel Castaño, nos ha dado algunos consejos para las mujeres que están embarazadas. Estas no difieren mucho de las recomendaciones para la población general, pero la doctora recalca la importancia de ponerlas en práctica y más aún durante los meses del embarazo.
- Lavado de manos frecuente y con jabón durante al menos 20 segundos.
- Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado.
- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca ya que las manos facilitan la trasmisión.
- Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y desecharlos tras su uso.
- Evitar aglomeraciones y transporte público.
- Limitar las relaciones sociales.
- Fuera de la casa y ante posibilidad de contacto social, aun respetando la distancia de seguridad de más de dos metros, llevar mascarilla.
- Desinfección de todas las superficies y objetos al alcance.
- Limitar los viajes a los estrictamente necesarios.
- Limitar las visitas en hospital y casa durante la epidemia.
¿Debo coger la baja si estoy embarazada en tiempo de Covid-19?
En estos momentos la forma de trabajar a cambiado, hay empresas que ha dado la opción a los trabajadores de realizar sus tareas a través del teletrabajo, están las que hacen turnos de personal en las oficinas, las que han tomado las medidas necesarias y los trabajadores comparten el mismo espacio teniendo la distancia de seguridad recomendada, etc.
Si estás embarazada y tu empresa cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias y protocolos higiénicos, donde el riesgo de contagio se asimile al riesgo comunitario y que no tenga contacto con personas sintomáticas, no te podrías negar a incorporarte, salvo que contaras con algún apoyo médico, según nos cuenta la doctora Castaño.
Si por el contrario, tu trabajo implica un contacto directo con la enfermedad o la empresa no puede garantizar las medidas de seguridad dictadas por el Gobierno, sí podrías negarte a volver presencialmente a su puesto, añade.
Isabel da algunos ejemplos para estas situaciones. Si la embarazada es personal sanitario que está en contacto con afectados por Covid 19, estando expuesta a un riesgo evidente, podría cogerse la baja, dado que está poniendo en riesgo su salud y la del bebé aunque se estén tomando las medidas necesarias para protegerla.
Otro escenario ante el que se puede encontrar una embarazada, es tener que compartir el espacio de trabajo con más personas entre las que no se puede mantener la distancia interpersonal por ser un lugar de tamaño reducido. En este caso aunque la empresa tenga las medidas higiénicas necesarias, si no se puede guardar la distancia con el resto de personal de la oficina, se podría coger la baja por su seguridad y salud.
Consejos para cuidarte durante el embarazo.
Como bien dice la Doctora Castaño, la generación Covid y las madres guerreras que se enfrentan a estos cambios deben de poner alerta una serie de medidas con más fortaleza que para cualquier otro virus conocido, como puede ser por ejemplo la gripe.
-
Deben de vacunarse frente a la Gripe para evitar solapamiento de síntomas y a confusiones de cara a un diagnóstico precoz.
-
Evitar aglomeraciones en reuniones familiares, sabemos que cuesta mucho obviar la etapa tan bonita como es el embarazo, y compartirlo con tus seres queridos, pero hay que ser responsable, ya llegarán tiempos mejores.
-
Ir al hospital única y exclusivamente cuando sea necesario, hoy día existen las consultas telefónicas, como las que realizamos día a día en Quirónsalud Murcia, de manera que evitemos exposiciones innecesarias.
-
Asegúrate de un buen estado nutricional, físico y emocional, pues una carencia vitamínica, como por ejemplo la vitamina D, hace a la futura mamá vulnerable ante infecciones y por ende, más propensa a infección por Covid 19.
- Más información acerca de la Unidad Materno Infantil de Quirónsalud Murcia

Conoce la Unidad materno Infantil de Quirónsalud Murcia0 comentarios - 20202jul
Cómo tratar la gastroenteritis, la infección intestinal más recurrente en verano
El término gastroenteritis se aplica a los síndromes que incluyen diarrea y/o vómitos. La diarrea, se define comúnmente como tres o más deposiciones sueltas en un período de 24 horas y se considera aguda cuando la duración es de 14 días o menos y persistente cuando la duración es de 14 días o más.

La diarrea es una de las causas principales de mortalidad y morbilidad en niños. Según la OMS, las enfermedades diarreicas son la segunda causa de muerte de niños menores de cinco años, produciendo la muerte de 525.000 niños menores de cinco años cada año. En todo el mundo, se producen unos 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles cada año. Además, es una de las principales causas de malnutrición de niños menores de cinco años. Una proporción significativa de las enfermedades diarreicas, se puede prevenir mediante el acceso al agua potable y a servicios adecuados de saneamiento e higiene.
Las infecciones gastrointestinales, tienen un amplio espectro de manifestaciones clínicas y pueden ser producidas por virus, bacterias, protozoos o parásitos.
Por qué se produce la gastroenteritis
Los síntomas de la gastroenteritis, se deben a la infección de la superficie de la mucosa, a la invasión microbiana directa del intestino y/o al efecto de las toxinas de los microorganismos sobre las células de la mucosa gastrointestinal o sobre el sistema nervioso central o entérico.
Pueden aparecer síntomas sistémicos, asociados a la infección gastrointestinal, como resultado de la diseminación microbiana, a través del torrente sanguíneo, los efectos sistémicos de las toxinas producidas en el tracto gastrointestinal y/o la respuesta inflamatoria del niño a la infección.
Cómo se transmite la gastroenteritis
Los patógenos intestinales, se transmiten con frecuencia a través de alimentos o agua contaminados, algunos de ellos con dosis infectivas bajas, pueden propagarse de persona a persona. Estos patógenos, pueden causar brotes de importancia local e internacional y se encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil, especialmente en los países en vías de desarrollo. Los viajes aéreos y la globalización del suministro de alimentos, son factores importantes que magnifican el impacto sobre la salud pública de las infecciones intestinales en todo el mundo.
La mayor parte de las infecciones gastrointestinales, son debidas a agentes bacterianos y virales comunes. En niños inmunocompetentes, suelen ser autolimitadas. Los síntomas se resuelven por lo general en unos 7 días. No es necesario el diagnóstico microbiológico específico, a menos que laenfermedad sea más grave o forme parte de un brote.
En las naciones industrializadas, las gastroenteritis virales son una de las enfermedades más comunes en todos los grupos de edad, y una causa importante de morbilidad.
Dentro de las gastroenteritis virales, los norovirus aparecen como la causa más frecuente de gastroenteritis desde el desarrollo de las técnicas diagnósticas en los años noventa. Así mismo, los norovirus se consideran como el principal agente responsable de los brotes de diarrea no bacteriana y de las gastroenteritis de origen alimentario. Otros virus frecuentes son el rotavirus y los sapovirus.
Las gastroenteritis víricas, cursan con náuseas, vómitos, diarrea (pérdida de agua y electrolitos en cantidad superior a la normal a través de las heces), malestar, dolor abdominal, cefalea y fiebre. Se transmiten fundamentalmente de forma fecal-oral, por contacto interpersonal o por ingestión de agua o alimentos contaminados, aunque también, algunos de ellos, como los adenovirus entéricos, se pueden transmitir por vía aérea.
Síntomas de la gastroenteritis
Las manifestaciones clínicas más destacadas de las gastroenteritis bacterianas son fiebre, vómitos, dolor abdominal y diarrea moderada a intensa. La diarrea es un dato central y su presencia y naturaleza, constituyen la base para la clasificación de las infecciones gastrointestinales en dos síndromes: Diarrea acuosa o secretora y diarrea invasiva o disentería.
La diarrea acuosa o secretora es la más común. Se caracteriza por evacuaciones intestinales frecuentes, más o menos líquidas. Estas diarreas están provocadas por mecanismos patogénicos, que atacan el intestino delgado proximal, donde se produce más del 90% de la absorción fisiológica de fluidos. Suelen ser producidas por bacterias secretoras de enterotoxinas, como, por ejemplo: Vibrio cholerae o Escherichia coli enterotoxigénica.
La disentería comienza con evacuaciones intestinales frecuentes, pero las heces son de menor volumen que en la diarrea acuosa y contienen sangre, moco y pus. La fiebre, el dolor abdominal y el tenesmo son síntomas habituales. En la disentería, la patología se centra en el colon. Los microorganismos que causan disentería pueden provocar cambios inflamatorios y destructivos en la mucosa del colon, por invasión directa o mediante la producción de citotoxinas. Este daño es responsable del pus y la sangre observados en las heces, pero no origina una pérdida importante de fluido, debido a que la capacidad de absorción y secreción del colon es mucho menor que la del intestino delgado.
Otra entidad diarreica de interés es la diarrea del viajero, que aparece durante el viaje o al regreso al país de origen. La ingestión de alimentos crudos o poco cocinados, o bien, el agua contaminada, es la fuente más probable de infección.
Cómo tratar la gastroenteritis
El tratamiento general de las gastroenteritis agudas consiste en mantener el aporte de líquidos y electrolitos para reponer las pérdidas que se producen a nivel del intestino, mediante la toma de suero de rehidratación oral. No es adecuado y puede ser incluso peligroso sustituir la toma de dicho suero por bebidas como bebidas isotónicas o similares, dado que la composición es inadecuada y puede incluso empeorar la evolución del cuadro clínico. En caso de no poder reponerse los fluidos por vía oral de forma domiciliaria puede ser precisa la hospitalación paras rehidración bien mediante sonda nasogástrica o bien mediante administración intravenosa. Medicamentos como el ondansetrón se emplean en ocasiones en caso de asociarse vómitos frecuentes e intensos.
Existe una evidencia clara del beneficio del uso de probióticos para reducir la intensidad y duración de los episodios diarreicos, si bien la evidencia varía entre ellos ya que sus efectos son dependientes de cepas concretas. Algunos de los más empleados por tener una evidencia más robusta son Saccharomyces boulardii y Lactobacillus rhamnosus GG.
Finalmente, en algunos casos puede ser preciso asociar al tratamiento algún fármaco como puede ser el racecadotrilo, que incrementa la reabsorción de agua a nivel del colon, o antibióticos específicos en algunos casos de diarrea bacteriana. El uso de antibióticos sin prescripción médica en caso de diarrea es contraproducente e incluso peligroso, ya que las alteraciones que producen en la microbiota pueden empeorar los cuadros de diarrea.
Más información en el siguiente video
Texto elaborado por el doctor Sergio Negre, gastroenterólogo pediátrico del Servicio de Pediatría de Quirónsalud Valencia
Solicita más información en los servcios de pediatria de Quirónsalud Valencia
 , Torrevieja
, Torrevieja y Murcia
y Murcia
- 202011jun
Qué es y cómo se trata el cólico del lactante
El cólico del lactante es un síndrome conductual propio de los bebés con edades comprendidas entre 1 y 4 meses, caracterizado por períodos prolongados de llanto y malestar difíciles de calmar, que se desencadenan sin causa aparente.

Es más probable que los episodios ocurran por la tarde-noche y su mayor intensidad suele darse entre las 4-6 semanas después del nacimiento del bebé y que irán disminuyendo poco a poco a partir de las 12 semanas de vida.
Por qué se producen los cólicos del bebé
En la mayoría de los casos del cólico de lactante probablemente no existe prueba alguna de que el llanto esté causado por dolor abdominal o en cualquier otra parte del cuerpo. No obstante, es habitual que los padres atribuyan el origen del llanto a dolor en el abdomen de carácter digestivo.
Cómo saber si mi bebé está sufriendo un cólico de lactante
Desde el punto de vista médico los criterios diagnósticos son:
- Lactante menor de 5 meses de edad.
- Episodios recurrentes y prolongados de llanto, queja o irritabilidad, referidos por los cuidadores, que ocurren sin causa aparente y no pueden ser prevenidos ni resueltos por los mismos.
- Sin evidencia de alteración del crecimiento, fiebre o enfermedad asociada.
Cuánto dura el cólico de lactante
De manera habitual el cólico de lactante tiene una incidencia de episodios de llanto y/o queja de tres o más horas diarias durante tres o más días a la semana.
La distribución mundial es muy variable y depende de la percepción de los padres y de influencias culturales, entre otros factores. De forma general se estima que cuatro de cada diez bebés tienen cólicos de lactante.
Qué síntomas tiene un bebé con cólico del lactante
Los bebés con cólico del lactante muestran una expresión facial de dolor, en ocasiones asociada a distensión abdominal, aumento de gases, eritema corporal y flexión de piernas sobre el abdomen, elementos que no constituyen claves diagnósticas indicativas de dolor o enfermedad orgánica por sí solas.
Tratamiento del cólico de lactante
En casos intensos se recomiendan ensayos terapéuticos limitados en el tiempo para descartar alergia a las proteínas de la leche de vaca, dado que esta patología puede presentar signos y síntomas muy similares.
Aunque en ocasiones se atribuyen algunos síntomas a episodios de reflujo gastroesofágico por parte de los padres no hay evidencia de que el tratamiento antirreflujo disminuya los episodios de llanto.
Las maniobras de balanceo rítmico con un ambiente relajado, los sonidos monótonos y las vibraciones pueden tranquilizar al lactante, si bien el llanto se reanuda nuevamente en cuanto cesa la maniobra.
Podemos decir que más de un 90% del tratamiento se basa en ayudar a los padres a superar este período de desarrollo del bebé, ya que no es posible "curar" como tal el cólico.
El pediatra es el que debe realizar una valoración de las necesidades de los padres y de sus puntos vulnerables, de forma que se les reafirme en sus cuidados y se les proporcione el apoyo informativo más beneficioso posible.
Cuándo acudir al pediatra por un cólico del lactante
Ante todo, se debe tener en cuenta una serie de signos de alarma por parte de los cuidadores:
- Se debe consultar ante todo lactante que presenta problemas asociados de alimentación, no gana peso de forma adecuada o su reflejo de succión no es lo suficientemente fuerte.
- La regurgitación es un fenómeno normal en lactantes y consiste en un flujo suave de contenido estomacal por la boca. Sin embargo, si el lactante presenta vómitos (expulsión con fuerza de contenido estomacal por la boca) y/o pérdida de peso se debe consultar. Los vómitos de repetición no forman parte del diagnóstico de cólico del lactante.
- Las deposiciones en lactantes con cólico son normales. Es necesario consultar si se aprecia sangre o mucosidad en las heces o si son de tipo diarreico.
Texto elaborado por el doctor Sergio Negre, pediatra especializado en gastroenterología infantil de la Unidad de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia
Un espacio materno infantil donde se resuelven las dudas frecuentes sobre la aventura de ser madre, desde el inicio hasta que nace el bebé. Hablamos de Pediatría, partos, lactancia, reproducción asistida, etc... Cómo cuidarte antes, después y durante el embarazo, qué necesitas y cómo prepararte para la llegada de tu bebé, sus cuidados, su alimentación y todo lo que quieras saber para esta nueva etapa que comienza lo encontrarás en nuestro blog. Un espacio donde cambiamos pañales, tenemos chupetes y te ayudamos a preparar el biberón para tu pequeño. Bienvenid@ a nuestra aventura, bienvenid@ a la etapa más emocionante de tu vida, ser mamá.
 2.025
2.025
 2.024
2.024
 2.023
2.023
 2.022
2.022  Diciembre
Diciembre - El VPH o virus del papiloma humano, la enfermedad de transmisión sexual que casi todos los hombres y mujeres contraen en algún momento de su vida.
- Consejos efectivos que te ayudarán a aliviar los síntomas de las hemorroides durante el embarazo
- Conoce las ventajas del examen prenatal que te ayudará a detectar patologías en tu bebé, el estudio de amniocentesis.
 Noviembre
Noviembre
 Octubre
Octubre
 Septiembre
Septiembre
 Agosto
Agosto
 Julio
Julio
 Junio
Junio
 Mayo
Mayo
 Abril
Abril
 Marzo
Marzo
 Febrero
Febrero
 Enero
Enero
 2.021
2.021
 2.020
2.020
 2.019
2.019
 2.018
2.018
 2.017
2.017
- Ansiedad en adolescentes durante los exámenes: cómo ayudar a tu hijo en estos momentos.
- Cólicos en Bebés: guía completa para padres primerizos
- Diástasis abdominal: qué es y trucos efectivos para mejorarla tras el embarazo
- ¿Gripe o resfriado? Claves para diferenciarlos en Niños y saber cómo tratarlos
- Navidades sin gluten: guía para afrontar las primeras fiestas con tu hijo celíaco
La finalidad de este blog es proporcionar información de salud que, en ningún caso sustituye la consulta con su médico. Este blog está sujeto a moderación, de manera que se excluyen de él los comentarios ofensivos, publicitarios, o que no se consideren oportunos en relación con el tema que trata cada uno de los artículos.
Quirónsalud no se hace responsable de los contenidos, opiniones e imágenes que aparezcan en los "blogs". En cualquier caso, si Quirónsalud es informado de que existe cualquier contenido inapropiado o ilícito, procederá a su eliminación de forma inmediata.
Los textos, artículos y contenidos de este BLOG están sujetos y protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, disponiendo Quirónsalud de los permisos necesarios para la utilización de las imágenes, fotografías, textos, diseños, animaciones y demás contenido o elementos del blog. El acceso y utilización de este Blog no confiere al Visitante ningún tipo de licencia o derecho de uso o explotación alguno, por lo que el uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización por escrito de Quirónsalud.
Quirónsalud se reserva la facultad de retirar o suspender temporal o definitivamente, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Blog y/o a los contenidos del mismo a aquellos Visitantes, internautas o usuarios de internet que incumplan lo establecido en el presente Aviso, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones contra los mismos que procedan conforme a la Ley y al Derecho.